- Botero esculturas (1998)
- Salmona (1998)
- El sabor de Colombia (1994)
- Wayuú. Cultura del desierto colombiano (1998)
- Semana Santa en Popayán (1999)
- Cartagena de siempre (1992)
- Palacio de las Garzas (1999)
- Juan Montoya (1998)
- Aves de Colombia. Grabados iluminados del Siglo XVIII (1993)
- Alta Colombia. El esplendor de la montaña (1996)
- Artefactos. Objetos artesanales de Colombia (1992)
- Carros. El automovil en Colombia (1995)
- Espacios Comerciales. Colombia (1994)
- Cerros de Bogotá (2000)
- El Terremoto de San Salvador. Narración de un superviviente (2001)
- Manolo Valdés. La intemporalidad del arte (1999)
- Casa de Hacienda. Arquitectura en el campo colombiano (1997)
- Fiestas. Celebraciones y Ritos de Colombia (1995)
- Costa Rica. Pura Vida (2001)
- Luis Restrepo. Arquitectura (2001)
- Ana Mercedes Hoyos. Palenque (2001)
- La Moneda en Colombia (2001)
- Jardines de Colombia (1996)
- Una jornada en Macondo (1995)
- Retratos (1993)
- Atavíos. Raíces de la moda colombiana (1996)
- La ruta de Humboldt. Colombia - Venezuela (1994)
- Trópico. Visiones de la naturaleza colombiana (1997)
- Herederos de los Incas (1996)
- Casa Moderna. Medio siglo de arquitectura doméstica colombiana (1996)
- Bogotá desde el aire (1994)
- La vida en Colombia (1994)
- Casa Republicana. La bella época en Colombia (1995)
- Selva húmeda de Colombia (1990)
- Richter (1997)
- Por nuestros niños. Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia (1990)
- Mariposas de Colombia (1991)
- Colombia tierra de flores (1990)
- Los países andinos desde el satélite (1995)
- Deliciosas frutas tropicales (1990)
- Arrecifes del Caribe (1988)
- Casa campesina. Arquitectura vernácula de Colombia (1993)
- Páramos (1988)
- Manglares (1989)
- Señor Ladrillo (1988)
- La última muerte de Wozzeck (2000)
- Historia del Café de Guatemala (2001)
- Casa Guatemalteca (1999)
- Silvia Tcherassi (2002)
- Ana Mercedes Hoyos. Retrospectiva (2002)
- Francisco Mejía Guinand (2002)
- Aves del Llano (1992)
- El año que viene vuelvo (1989)
- Museos de Bogotá (1989)
- El arte de la cocina japonesa (1996)
- Botero Dibujos (1999)
- Colombia Campesina (1989)
- Conflicto amazónico. 1932-1934 (1994)
- Débora Arango. Museo de Arte Moderno de Medellín (1986)
- La Sabana de Bogotá (1988)
- Casas de Embajada en Washington D.C. (2004)
- XVI Bienal colombiana de Arquitectura 1998 (1998)
- Visiones del Siglo XX colombiano. A través de sus protagonistas ya muertos (2003)
- Río Bogotá (1985)
- Jacanamijoy (2003)
- Álvaro Barrera. Arquitectura y Restauración (2003)
- Campos de Golf en Colombia (2003)
- Cartagena de Indias. Visión panorámica desde el aire (2003)
- Guadua. Arquitectura y Diseño (2003)
- Enrique Grau. Homenaje (2003)
- Mauricio Gómez. Con la mano izquierda (2003)
- Ignacio Gómez Jaramillo (2003)
- Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años (2003)
- Manos en el arte colombiano (2003)
- Historia de la Fotografía en Colombia. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1983)
- Arenas Betancourt. Un realista más allá del tiempo (1986)
- Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura (1986)
- Andrés de Santa María (1985)
- Ricardo Gómez Campuzano (1987)
- El encanto de Bogotá (1987)
- Manizales de ayer. Album de fotografías (1987)
- Ramírez Villamizar. Museo de Arte Moderno de Bogotá (1984)
- La transformación de Bogotá (1982)
- Las fronteras azules de Colombia (1985)
- Botero en el Museo Nacional de Colombia. Nueva donación 2004 (2004)
- Gonzalo Ariza. Pinturas (1978)
- Grau. El pequeño viaje del Barón Von Humboldt (1977)
- Bogotá Viva (2004)
- Albergues del Libertador en Colombia. Banco de la República (1980)
- El Rey triste (1980)
- Gregorio Vásquez (1985)
- Ciclovías. Bogotá para el ciudadano (1983)
- Negret escultor. Homenaje (2004)
- Mefisto. Alberto Iriarte (2004)
- Suramericana. 60 Años de compromiso con la cultura (2004)
- Rostros de Colombia (1985)
- Flora de Los Andes. Cien especies del Altiplano Cundi-Boyacense (1984)
- Casa de Nariño (1985)
- Periodismo gráfico. Círculo de Periodistas de Bogotá (1984)
- Cien años de arte colombiano. 1886 - 1986 (1985)
- Pedro Nel Gómez (1981)
- Colombia amazónica (1988)
- Palacio de San Carlos (1986)
- Veinte años del Sena en Colombia. 1957-1977 (1978)
- Bogotá. Estructura y principales servicios públicos (1978)
- Colombia Parques Naturales (2006)
- Érase una vez Colombia (2005)
- Colombia 360°. Ciudades y pueblos (2006)
- Bogotá 360°. La ciudad interior (2006)
- Guatemala inédita (2006)
- Casa de Recreo en Colombia (2005)
- Manzur. Homenaje (2005)
- Gerardo Aragón (2009)
- Santiago Cárdenas (2006)
- Omar Rayo. Homenaje (2006)
- Beatriz González (2005)
- Casa de Campo en Colombia (2007)
- Luis Restrepo. construcciones (2007)
- Juan Cárdenas (2007)
- Luis Caballero. Homenaje (2007)
- Fútbol en Colombia (2007)
- Cafés de Colombia (2008)
- Colombia es Color (2008)
- Armando Villegas. Homenaje (2008)
- Manuel Hernández (2008)
- Alicia Viteri. Memoria digital (2009)
- Clemencia Echeverri. Sin respuesta (2009)
- Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias (2009)
- Agua. Riqueza de Colombia (2009)
- Volando Colombia. Paisajes (2009)
- Colombia en flor (2009)
- Medellín 360º. Cordial, Pujante y Bella (2009)
- Arte Internacional. Colección del Banco de la República (2009)
- Hugo Zapata (2009)
- Apalaanchi. Pescadores Wayuu (2009)
- Bogotá vuelo al pasado (2010)
- Grabados Antiguos de la Pontificia Universidad Javeriana. Colección Eduardo Ospina S. J. (2010)
- Orquídeas. Especies de Colombia (2010)
- Apartamentos. Bogotá (2010)
- Luis Caballero. Erótico (2010)
- Luis Fernando Peláez (2010)
- Aves en Colombia (2011)
- Pedro Ruiz (2011)
- El mundo del arte en San Agustín (2011)
- Cundinamarca. Corazón de Colombia (2011)
- El hundimiento de los Partidos Políticos Tradicionales venezolanos: El caso Copei (2014)
- Artistas por la paz (1986)
- Reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos para el personal de la Policía Nacional (2009)
- Historia de Bogotá. Tomo I - Conquista y Colonia (2007)
- Historia de Bogotá. Tomo II - Siglo XIX (2007)
- Academia Colombiana de Jurisprudencia. 125 Años (2019)
- Duque, su presidencia (2022)
Armando Villegas, artista de todas veras

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura 
Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura 
Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura 
Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura 
Homenaje a Zurbarán ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm 
El sueño ✦ 1984 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm 
Danzante ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 70 cm 
1993 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm 
Tótem étnico ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 160 x 110 cm 
Virgen del maíz ✦ 1980 ✦ Óleo mixta ✦ 150 x 70 cm 
Caballero azul ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 60 cm 
1986 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm 
1980 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 65 cm 
Venus antillana ✦ 1986 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 127 cm 
2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm 
Caballero de la verticalidad ✦ 2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm 
1992 ✦ Collage sobre madera ✦ 60 x 60 cm 
1991 ✦ Collage ✦ 66 x 58 cm 
1988 ✦ Óleo mixta ✦ 60 x 125 cm 
1992 ✦ Collage sobre papel ✦ 70 x 50 cm 
Retablo para códigos esotéricos ✦ 2004 ✦ 150 x 200 cm 
1990 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm 
Retrato imaginario de un príncipe azul ✦ 1989 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm 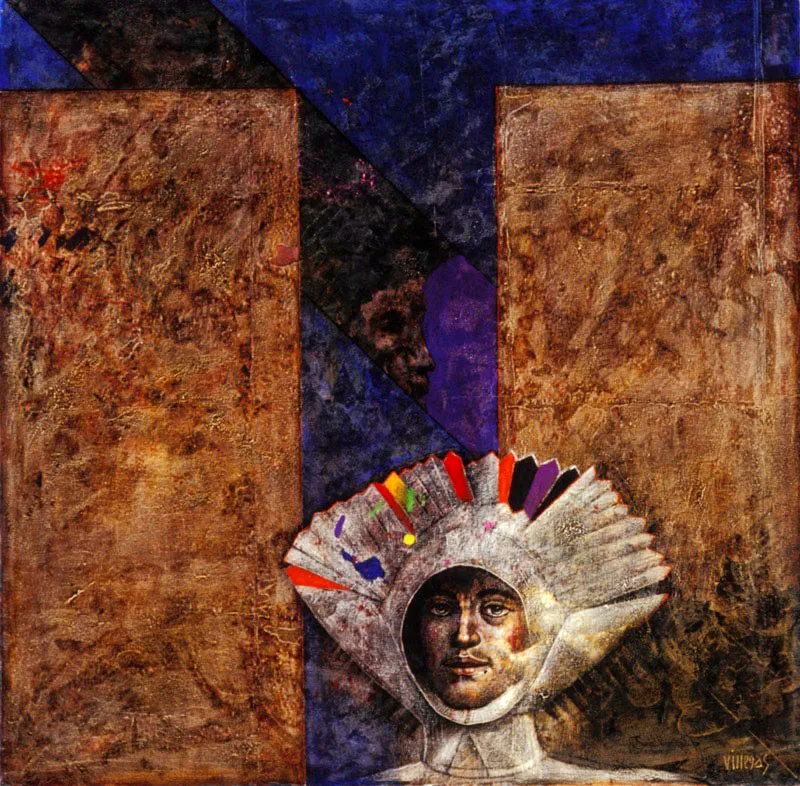
2000 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 100 cm 
2006 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm 
Gran talismán sobre fondo rojo ✦ 1992 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm
Texto de: Óscar Collazos
Así como ningún crítico puede convertir en artista a quien no lo es, ningún crítico puede, tampoco, por imposibilidad metafísica, derrotar ni atacar tranquilamente al artista que lo es de todas veras.
Benedetto Croce, Breviario de estética
Una infancia para el porvenir
“El caso mío es un caso particular pero también es un caso corriente entre los peruanos a quienes nos abruma el paisaje” —recordaría Armando Villegas al evocar el entorno de su infancia. Nada podía prever el niño nacido en Pomabamba —una perdida población de los Andes peruanos— de lo que sería su futuro de artista. Ningún dato biográfico (una educación familiar, una gran biblioteca, una casa con obras de arte colgadas en las paredes) hacía pensar que allí, en aquella infancia digna y humilde, se daban los elementos propicios a la formación de una vocación artística. Sin embargo, “el paisaje sobrecogedor, el medio ambiente semi-rural, van creando, obviamente, una imagen de importancia como para empezar una vida alegre, ligada permanentemente con la naturaleza”.
Así que, entre 1926 y 1936, años de la primera infancia en Pomabamba, Armando Villegas vive en medio de la inconsciente placidez del entorno. Paisaje, tradiciones populares, la portentosa herencia cultural que, por entonces, nada parece decir a la sensibilidad que se forja el niño, no tanto para el arte como para la vida. A su lado permanece la siempre tenaz y protectora imagen de la madre. Allí, en el departamento de Ancash (“azul”, en quechua), la presencia perenne de la sierra. Abajo, una vida familiar sin sobresaltos o acaso con el único sobresalto de no haber vivido al lado de su verdadero padre, un notable del pueblo a quien, con los años, Villegas recordaría como una especie de ausencia.
“Las primeras imágenes de mi pueblo, que marcaron una impronta, podrían ser las copas de eucaliptos que veía desde el ventanal de mi casa, a cierta distancia, árboles que parecían apantallar la visión de un valle profundo de los Andes peruanos, a 3 800 metros de altura”, evoca el artista de hoy cuando habla de su provincia. Con el tiempo, Villegas tendrá la certidumbre de que allí se estaba marcando, como una tierna herida en la piel de la memoria, buena parte de la personalidad del niño y del artista.
La vocación artística era impensable en medio de las circunstancias sociales y familiares del joven. El arte, una educación para el arte, no pertenecían a un proyecto de vida en el que era preferible pensar en estudios más prosaicos y menos inciertos.
Pero sigamos mejor con la sensibilidad del niño: hijo único, impresionable, quizá perplejo frente a los cuidados maternos. No conocería otra clase de regalos que los entrañablemente posibles en medio de la humildad. Nada de juguetes mecánicos. Cuanto recibía el niño pertenecía al mundo de la artesanía, a la que habría de apegarse con tanto cariño como obsesión. “Poco a poco fui creando conciencia de ese entorno artesanal: mi tía-abuela, tinturera, a la que ayudaba alcanzándole implementos. De allí que años después me resultara familiar la manipulación de elementos como el barro, materia casi pútrida que recogía en las acequias para llevar a la abuela”.
¿Cómo pensar en los detalles de la infancia sin asociarlos a la predilección que Villegas tendría desde siempre por estos elementos, por objetos inservibles, por cosas en apariencia carentes de valor o sólo cargadas con el valor afectivo de haberlas elegido y guardado para dotarlas después de un valor “artístico”?
El olor, el perfume de telas procesadas por una de las abuelas adquirirá, eso sí, un valor extraordinario en la memoria del artista. Aquel perfume que, entre vegetal y mineral, impregnaba el ambiente de la pequeña factoría, fueron la oportunidad de “educar” sus sentidos en un mundo primario y a la vez cargado de significados. Las telas blancas, sumergidas en enormes peroles, sometidas a una metódica cocción, dejaban de ser telas blancas para producir tejidos de variados y milagrosos colores. “Era una cosa hermosa y bellísima” —precisará Villegas muchos años más tarde.
La manipulación de los tejidos con tintas extraídas de yerbajos, la amorosa y sabia dedicación de la abuela a este oficio milenario, podría estar en las remotas raíces de la actividad que el artista convertiría en algo obsesivo a lo largo de su carrera: darles a los objetos el valor de arte por medio de una deliberada transformación de su apariencia original.
La conciencia de pertenecer a una formidable tradición de artesanos andinos no tardaría en formarse en el joven.
No desaparecerá del adulto, del artista que, ya en la madurez de su vida y de su obra, vuelve a aquellas imágenes de la infancia. Son las primeras señas de identidad de una carrera que nunca renunciaría a los fantasmas de su origen. “Fui conociendo en familia toda una cronología de personajes: plateros, ceramistas, carpinteros, grandes talladores y así, toda una nómina de artesanos por el lado materno, mientras conocía, por el lado de mi padre, una genealogía de agricultores, terratenientes poderosos, gentes que manejaban media comarca, media provincia”, dirá Villegas al evocar esos elementos familiares: la humildad o la opulencia, las actividades nobles de la tradición y los altos designios del poder local, mezcla que por contradictoria no es menos significativa. Al final, va a repercutir en la conciencia cultural del artista.
En la infancia se aprende el lenguaje y, a partir de este aprendizaje, se pasa a la representación del mundo. Todo niño, de cualquier condición social o latitud, no sólo se sirve del lenguaje articulado, aprendido por mimetismo en un proceso gradual de apropiación del habla. La representación gráfica del mundo por medio de dibujos o de signos también forma parte de ese lenguaje.
“Hablar” por medio del dibujo. Nada extraño en el niño. Nada extraño en Armando Villegas, para quien el dibujo es un instrumento de expresión y creación privilegiado. Los signos que lo acompañaron en sus primeros años lo llevarían a elegir el dibujo como una de sus primeras especializaciones. El niño demostraría precozmente una extraordinaria capacidad para el dibujo. Ese universo de metamorfosis gráficas, esa manera elemental o progresivamente compleja de representación por medio del dibujo, prefiguran la existencia del artista.
¿Qué importancia tenía el hecho de haber aprendido a hablar primero en quechua, la lengua imperial, para después tener que aprender a hablar el castellano? ¿Qué formas de representación lógica o metafórica descansan en este hecho? ¿No se estaban formando dos sistemas de representación y, al mismo tiempo, la necesidad de conciliarlos en la vida diaria? Porque, en efecto, Villegas aprendería primero el quechua y después el castellano, lo que equivaldría a decir que, en el aprendizaje del primero, se daba el aprendizaje esencial de la cultura heredada, a la que no eran ajenos esos oficios artísticos conocidos en su entorno.
Ninguna tristeza habrá en la evocación que el artista hace de aquella infancia. La alegría presidirá estos actos de la memoria. Años después, la exaltación asomará en la expresión del artista al verse feliz en medio de la elementalidad de aquella vida. Inventarse sus propios juegos y juguetes, verse como una criatura ensimismada, en un permanente diálogo consigo mismo, propio del hijo único; verse en un mundo sin dificultades y en los límites estrechos de una geografía, abrumada sin embargo por la imponencia de la cordillera circundante; verse, hacia atrás, solitario pero regalado amorosamente por los cuidados de la madre, todo esto talvez no tenga mayor significado en una vida corriente pero lo tendrá en la vida del artista.
¿Será preciso considerar esta infancia en Pomabamba cuando nos aventuremos en el estudio de la obra de Villegas, en la descripción de una iconografía que asistirá a múltiples metamorfosis, en el estudio de unas tendencias artísticas tan diversas como complementarias? ¿Será indispensable volver a esa breve época de educación sentimental y cultural, transcurrida desde su nacimiento hasta los ocho años, cuando es llevado por su madre a Lima?
Será preciso, sobre todo, separar este trozo de la infancia rural, antes de pasar al estadio siguiente: el descubrimiento de la gran ciudad, otro mundo, otras experiencias, un adiós turbador a la elementalidad de los primeros años.
¿Qué experiencia vinculada con el arte recordará el artista de esos primeros ocho años transcurridos en la arcádica Pomabamba? En aquella tradición de artesanos, tejedoras, de textilería milenaria y de talladores que perfeccionaron su oficio en la Colonia, ¿hubo alguien que, en particular, suscitara el interés del niño? ¿Un artista / pintor, por ejemplo? En aquel universo de imágenes sacras, del arte religioso que en todo el Perú tuvo una preeminencia excepcional, no era raro encontrarse con un “maestro” que representara imágenes religiosas, que su oficio y su arte fueran reclamados por la comunidad. Existió, en efecto, ese contacto y ese conocimiento en la persona de un “artista”, un tal Carlos Estrada, pariente lejano de Armando Villegas.
Estrada, profesor de dibujo en los cursos de la escuela primaria, era también pintor reclamado por sus habilidades. Pintor de santos, Estrada retocaba año tras año aquellas imágenes, en una persistente y terca actividad de remodelación o rejuvenecimiento de figuras sacras. Caras nuevas, vestiduras nuevas, probablemente nuevas expresiones de dolor o de éxtasis, constituían la obra del “artista” de Pomabamba a quien Villegas conociera antes de su viaje a Lima. Imágenes en madera tallada que, a fuerza de ser retocadas, habían producido toda una serie de estratos cromáticos en la superficie, que emergían por rendijas y recovecos de una manera espectacular.
Así recuerda Villegas la obra de Estrada, el hombre que, llamado de las más diversas provincias, destapaba deliberadamente las cabezas de los santos para que los fieles introdujeran papeles con sus ruegos y peticiones. De esta forma, el santo recordaría los desesperados ruegos de sus devotos.
En el recuerdo de esta anécdota está también el primer recuerdo de lo que más se podría aproximar a la imagen de un artista. Recompensado con dinero o con especias, más con especias que con dinero, el “artista” religioso que Villegas conociera en Pomabamba, debió de ser una de las primeras evocaciones hechas a la hora de preguntarse por el destino profesional de un pintor. De un pintor a su manera exitoso, pues los encargos se sucedían de año en año, de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia. Aquel oficio, cargado de prestigio divino y humano, talvez fuera seguido con justa devoción por sus “mecenas” como era seguido por el niño, para quien Estrada era el paradigma del “artista”, no tanto para seguir las huellas de su especialidad como para admirar la dedicación de aquel hombre a un único oficio, sospechoso, por otra parte, en el ámbito familiar.
También Villegas, pocos años más tarde, recibiría la oferta “de pintar un santo”. Renunció a dicho encargo, no tanto por considerarlo indigno de su “arte” como por la incapacidad de responder satisfactoriamente a una especialidad en la que el artesano llevaba años y años de pericia y perfeccionamiento.
En aquella etapa, Villegas no alcanzaba todavía a medir la dimensión artística de su entorno. Las piezas conocidas de pasada, cerámicas precolombinas o muestras del arte colonial que la mano americana o mestiza dotó de particularidades novedosas, todavía no podían pasar por el tamiz del conocimiento racional. Su significado y valor escapaba a la percepción del niño. Ni siquiera la singular pieza hallada un día en el empedrado de su casa, pudo ser valorada por el niño que durante muchos años la conservó en su poder. Se trataba de una valiosa pieza arqueológica, pero el hallazgo adquirió más un valor sentimental que histórico. De la misma manera que guardaba guijarros de formas extrañas, objetos insignificantes, así guardó la maqueta de una fortaleza entre sus tesoros personales, sin saber del significado que podrían tener.
Aunque tardía, la verdadera valoración de la cultura en que se formó llegaría a ser clave en el desempeño posterior del artista. “Recuerdos para el porvenir” —así podríamos llamar la recuperación hecha por el futuro artista.
A este entramado de recuerdos pertenecerán también las imágenes de las fiestas, sus rituales, el fastuoso colorido que las rodeaba. A esta iconografía, que la memoria rescata como tesoros extraviados en el tiempo, pertenecerán muchas de las experiencias vividas entonces.
Como vivo tesoro, nunca extraviado en el tiempo y menos en los afectos, empezaba a estar por otra parte la biografía de Armando Villegas, la imagen de doña María Timotea, su madre, la mujer que le infundió un firme espíritu de lucha, mediante el cual la superación individual se convertiría en objetivo permanente. Nada, en los años venideros, quebrantaría esta voluntad de afrontar las dificultades. Porque doña María Timotea López Diestrabazán tampoco sucumbió a la “derrota” de su primer amor, mantenido con Alcibíades Villegas Flórez, padre del artista. Nada, ni el repudio de que fuera objeto, mermó en la hermosa joven de origen indígena la fortaleza con que encaró su vida y alimentó la vida de su hijo. Fue en medio de estas vicisitudes, por el contrario, como se solidificó la relación entre madre e hijo.
Sin una figura paterna cercana, parecería que la madre, consciente de esta carencia, se hubiera propuesto volverse, ella misma, doble figura protectora, logrando que el universo familiar de su hijo girara, en adelante, alrededor de la mujer que con tanta dignidad como empecinamiento dio la espalda a la adversidad de una “aventura” amorosa.
Doña María Timotea tendría el hijo no deseado por el padre. Y lo tendría por la fuerza de su voluntad femenina, ajena a todo prejuicio. Si el hacendado Villegas renunciaba al amor y al hijo gestado en esa unión de juventud, ella, por nada del mundo, renunciaría a la vida de la criatura que, una vez nacida, ocuparía el centro de su vida. ¿Se forman, en estas circunstancias, sentimientos de separación o de marginalidad? ¿Se vive de allí en adelante con heridas en el alma y la conciencia? El comentarista no sabría precisar lo que, a menudo, los psicoanalistas intentan explicar de manera poco convincente.
Lo cierto es que Armando Villegas, bautizado un 7 de septiembre, no conoce aquel vacío porque la plenitud del amor materno parece impedir la aparición de traumas duraderos.
No conoce la amargura. ¿Por qué habría de conocerla si la madre no se la inculcó? Cuando confiese a la escritora Gloria Inés Daza haber nacido, como en el poema de César Vallejo, “un día en que Dios estuvo enfermo”, más que la amargura, lo que se asoma en la cita será un rasgo de ironía. ¿No es ésta, la ironía, la mejor arma contra las conspiraciones de la adversidad?
En diferentes etapas y momentos de su vida, Armando Villegas deberá acudir al recurso de la ironía: en sus esfuerzos por hacerse a una carrera artística, en la manera de mirar el lado difícil de su supervivencia material, en los obstáculos que la mezquindad ha puesto en la apreciación desapasionada de su obra, en la manera como, ya en posesión del éxito, mira hacia atrás su propia vida.
El niño que parte de Pomabamba hacia Lima, acompañado por su madre y su padrastro, deja atrás la limpia memoria de la primera infancia, un cúmulo de imágenes en las que la belleza del paisaje y el sello de las costumbres, se han estado almacenando, al igual que los objetos caprichosamente coleccionados en la “cajita” providencial que se abrirá para darle sentido a los afectos, tanto o más que el entregado a los insignificantes objetos recogidos en la calle.
Muñecos, aves, juguetes, en fin, tusas del maíz desgranado, flores secas, piedras de bellos colores, hallazgos azarosos, piezas rescatadas de los basureros y un cofre, el apreciado cofre que lo acompañará para dar cabida a cuanta chuchería excitara la curiosidad del niño: porcelanas rotas, visión de extraños personajes manufacturados, mancornas inservibles, monedas antiguas —éste es el inventario de objetos cargados de afectividad que el niño lleva a la gran ciudad. “Toda la vida he sido coleccionista de cachivaches”—dirá muchos años después el artista maduro y lo corroborará el comentarista con una sola mirada alrededor del amplio estudio del artista. Sólo que ahora, aquellos objetos, amasijos de papel periódico, tazas rasguñadas, platos rotos, pedazos de arpillera, trozos de madera de formas totémicas, han sido sometidos a curiosas metamorfosis, a capas de pintura y colores, a una paciente manipulación artística.
¿Herencia del mundo artesanal conocido en la infancia? ¿Voluntad de conceder a estos objetos bastardos una dignidad artística? Se diría que más por un espíritu de juego que por intención artística, Villegas ha estado respondiendo con esta actividad artística a una de las “corrientes” del arte contemporáneo, aquella tendencia que desde Picasso hasta Antoni Tàpies, ha vuelto de la materia desechable una propuesta estética con entidad reconocible.
El coleccionista de cachivaches, el niño que se llenaba los bolsillos con cuanto pequeño objeto encontrara a su paso, estaba dispuesto a pelearse si alguien amenazaba la existencia de tan valioso “tesoro”. La cajita de peluche, llevada en el bolsillo, se convertiría en un fetiche, como se convertirían en fetiches los más curiosos objetos almacenados en su estudio, manipulados artísticamente y guardados en lo que, con el tiempo, es el conjunto de piezas exhibidas o deliberadamente arrinconadas en su estudio de Bogotá. Entre la figuración y la abstracción, en ellas se expresan las antiguas manías del coleccionista que, entre los seis y ocho años, estaba lejos de imaginarse un artista.
Llenarse de juguetes y de pequeñas joyas, ¿no era acaso una manera de llenarse de los afectos construidos y depositados en algo que el niño daba por compañía permanente y segura? Esta predilección por la ornamentación, ¿no reflejaba ya una sensibilidad inclinada hacia el barroquismo? ¿No era esto el reflejo de un inconsciente colectivo estéticamente marcado por la suntuosidad del adorno desinteresado, la opulencia de formas que, por ejemplo, se materializaría en el arte colonial andino o en el barroco colonial? Algo de esto había en el espíritu del coleccionista precoz de objetos.
Muchos años después, cuando Villegas se decida por el arte figurativo, sin desprenderse del todo del espíritu abstracto de origen precolombino, la ornamentación y suntuosidad decorativa de sus figuras podrá hacer recordar la desinteresada afición del niño. La recargada y rica ornamentación, habitual en el vestido y en los rituales de la sierra peruana, surgirá con los años en la imaginación del artista para ofrecer un grandioso mosaico de figuras casi legendarias, en ocasiones figuras que parecen nacer de batallas imaginarias y sin tiempo. Pero todavía es temprano para detenernos en el análisis de su obra pictórica, bifurcada en dos tendencias fundamentales e indisolubles. Reconozcamos, sin embargo, que muchos de los elementos formales de su obra han estado fijándose de manera inconsciente en la memoria del niño.
De la Sierra a la Costa
“Viví, después de la desaparición de mi padre, en medio de una soledad inmensa” —confesará Armando Villegas. ¿Sería ésta la misma sensación experimentada a su llegada a Lima, la gran ciudad, antigua capital del virreinato, crisol de razas, punto de convergencia de serranos y costeños en un Perú donde se hizo todo lo posible por estigmatizar al indígena?
El niño que ha estado girando en torno a la figura materna, llega de sus manos a Lima después de un largo viaje desde la sierra hacia la costa, hacia la incógnita de un futuro. Durante ocho días de un viaje hecho a tramos, la familia va en busca de un horizonte distinto. A lomo de caballo, por tren y por buses, la experiencia del viaje pondría al niño en contacto con un imponente paisaje. Amanecer de pronto, después de tan larga travesía, frente al mar, fue para el niño algo equivalente a una visión fantástica. El mar, tachonado de conchas blanquecinas y naranjas —así lo recordará el artista—, aparecía, a los ojos del niño, como un nuevo y apabullante elemento.
Lo curioso es que de aquella experiencia no existan huellas en la iconografía del artista. Curiosa y talvez deliberada la ausencia de este paisaje en su obra. Curiosa también la casi total ausencia de paisaje en la obra de Villegas.
Ni siquiera el paisaje urbano de Lima aparecerá en su obra. Es como si, en Villegas, no existiera más paisaje que el imaginario. Aquella ciudad que “veía inmensamente grande, extraño y absorto” después de la travesía, es un descubrimiento nuevo, pero el descubrimiento de un niño que deberá acomodarse a nuevas leyes de supervivencia y convivencia social. No podía ser de otra manera. Aquel primer día en la ciudad, ni el niño ni su madre conocían a ciencia cierta su futuro. La incertidumbre y el azar estaban en el fondo de cualquier otra sensación. Ni siquiera la seguridad de un techo podía consolarlos.
Es probable que durante algunos años no exista nada extraordinario para reseñar en la biografía del niño. La vocación artística del niño se asoma en la habilidad que demuestra para el dibujo, para la reproducción gráfica del mundo exterior, pero nada de esto puede ser considerado como definitivo. La vida doméstica en la ciudad, donde los amigos de la familia viven dispersos, no será diferente a la de otros emigrados, con esperanzas de futuro y sin fortuna. El huérfano de padre, que no ha vivido protegido por esta figura, ni siquiera en el sustituto del padrastro, echa de menos aquella protección. ¿Será un hecho traumático de su vida?
Al evocarlo, muchísimos años después, más que el trauma, lo que se revela es la dolorosa y ya mitigada sensación de no haber tenido en su momento lo que era imprescindible para el niño.
Sin orientación definida en el seno de la familia, podría decirse que el crecimiento del niño tuvo mucho de azaroso. Motivo de más para subrayar la tenacidad que un día lo llevará a decidirse por el arte, lo que sucederá en los primeros años de la adolescencia. Tenacidad aún mayor si se piensa en un ambiente poco propicio para esta clase de decisiones. No sólo poco propicio sino marcadamente hostil. Si se había de elegir un oficio, éste tenía que estar vinculado a la necesidad material de supervivencia y no a las incertidumbres pecuniarias del arte, a la mentalidad de una madre elemental y buena o de un padrastro, militar de rango medio, ajeno a esta clase de vocaciones.
¿Tienen sentido estas reflexiones? Sí, en la medida en que dibujan el perfil de un joven que conquista su sensibilidad sin estímulo alguno y que una vez haya moldeado vocación y sensibilidad, luchará a brazo partido para conseguir sus fines.
Vive el clasismo, vive el sentimiento de marginación, vive la necesidad de afrontar la discriminación ejercida en Lima contra el serrano, pero en estas experiencias se fortalece su personalidad. “Duro con un palo sin que él les haga nada” —escribía el gran César Vallejo. Duro le daban al serrano Villegas, que hubo de aprender a devolver los golpes y a defender su integridad moral y física.
He aquí otro choque producido en la ciudad, alejado de las experiencias apacibles y casi idílicas de la infancia en Pomabamba. Nada extraordinario como experiencia individual. Siempre fue y ha sido así: la pugna de dos culturas resolviéndose a la fuerza, por medio de la prepotencia de unos y la indignación de otros, compleja situación heredada de una más compleja red de deformaciones sociales que quizá remonten su origen al mundo de privilegios y sumisiones de la mentalidad colonial. Así lo reconocerá Villegas en el curso de estas conversaciones.
Entre los 12 y 13 años, Armando sufre el impacto de una enfermedad cuyo recuerdo no abandonará nunca: las fiebres de Malta. Sus síntomas, los largos días entre la fiebre y el delirio, el sentimiento de indefensión experimentado, la recurrencia de la enfermedad, ¿son hoy parte de una memoria que les confiere un alto sentido romántico? ¿O acaso benéfico para la construcción imaginaria de un universo personal?
La enfermedad: en la historia del arte y la literatura, si se ha sobrevivido a ella, acabará por dejar en el paciente un sello casi purificador. La enfermedad, cuando se ha salido al otro lado de la vida, tendrá una paradójica grandeza en la conciencia, sobre todo si se trata de una conciencia moldeada para la creación imaginaria. Se sale de la enfermedad, a tan temprana edad, con la sensación de haber nacido de nuevo. De allí la importancia que Villegas vuelve a darle a esta experiencia.
No ha dejado de entregarse al juego y a la creación derivada del juego. Reciclador por naturaleza —según se confiesa hoy—, seguiría siéndolo, en aquellos años de la pubertad y en los que le siguieron. En su momento, en el desarrollo de esta monografía, veremos que es ésta una especie de tercera vertiente en el conjunto de su obra. No ha dejado de entregarse al juego: al bricolage, al teatro, esa forma de interpretación de las fantasías preadolescentes, a la confección de nuevas formas y objetos. La aventura de la creación se pone de presente en estos balbuceos. No podemos menos que reconocerlos como la prehistoria del artista.
“Me gustaba escarbar en las basuras y recoger objetos dañados, juguetes, para recomponerlos y así crear otros —dirá Armando Villegas, el bricoleur de sus años maduros. ¿No existe, acaso, en la más radical tradición del arte del siglo xx, este “reciclador” de desechos? Extraño en la formación académica que dentro de pocos años tendrá el joven en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Extraño pero no inconsecuente, si se examinan estas confesiones de infancia. “Me inventaba aparatos, aviones, como si tuviera una habilidad especial para el aeromodelismo” —recordará después el artista.
Sorpresas no le faltarán, como aquella que, al cabo de muchos años, le deparó el volver a encontrar una lámina recogida de un viejo caserón limeño, guardada entre las páginas de un libro. ¡Se trataba de un grabado de Cézanne! El mismo artista se reconoce como dueño de una precoz sensibilidad en el momento de recoger objetos de desecho. Pronto vendrá el descubrimiento real y objetivo de la arquitectura colonial, del Barroco, sobre todo. De la arquitectura y de sus contenidos, objetos rituales de una riqueza sin límites, sobrecogedoras características de un arte que se hacía por acumulación exuberante y lujuriosa de elementos.
Como ayudante de un distribuidor de panes, Villegas recorre la ciudad de Lima y asiste al descubrimiento de aquel arte colonial que talvez podamos dar como referencia de una de las futuras vertientes de su pintura. Conoce en su grandeza los conventos de La Merced y de San Francisco. El ayudante de la Panadería Espiga, que aún no ha ingresado en bellas artes, recorre todas las tardes de vacaciones escolares patios y portales de conventos, los de Santo Domingo y San Francisco. En el primero, reposan los restos mortales de santa Rosa de Lima y de Martín de Porres. “Recorrer esos pasillos era para mí hermosísimo porque veía en sus paredes unos murales y unas tallas de santos impresionantes, todo un verdadero deleite”.
En medio de estos hallazgos, uno es particularmente relevante: el descubrimiento de la cripta del capitán Villegas, posiblemente uno de sus antepasados, enterrado en el convento de La Merced. Hallazgo de remotas raíces, pero hallazgo también de una identidad extraviada en el vasto tejido del tiempo. El descubrimiento será tardío, pero no por ello habremos de separarlo de la gozosa perplejidad del niño que asistía al descubrimiento de la ciudad de Lima y al reconocimiento intuitivo de sus grandes valores artísticos, antes de que la gran ciudad se convirtiera en la “Lima la horrible” descrita por el ensayista Sebastián Salazar Bondy.
Habrá que precisarlo como dato a tener en cuenta: el barroco limeño, en particular, o el Barroco peruano, en general, serán una de las fuentes de “inspiración” —si se acepta este término como hallazgo de lo imaginario— del artista, incluso del artista que ya en poder de una sólida formación académica, se aventurará por los caminos del arte abstracto sin renunciar a las raíces clásicas de aquella formación.
Habrá que tener en cuenta otro dato: la formación de Villegas en el tránsito de la niñez a la adolescencia se va dando a golpes de intuición y gracias a una gran curiosidad. No hay lecturas memorables, no existe un entorno que la propicie ni los medios materiales para hacerse a una biblioteca. “Todo lo que aprendí lo aprendí de vista”, confesará el artista. Un provinciano como yo, que además tenía un padrastro de la policía, no podía tener acceso a la cultura y ésta es precisamente una de las fallas de mi parte formativa”.
¿Fallas, carencias? Puede ser. Pero la experiencia, sobre todo si se trata de la experiencia que impregna a toda vocación artística, enseña que son precisamente las carencias las que estimulan una desordenada y febril curiosidad cultural. Hay que hacerse a cualquier precio; es preciso llenar esos vacíos con la curiosidad, con la tenacidad, con el sentido de la observación; convertirse en esponja, en lapa que se adhiere a cuerpos que no son los nuestros. “Creo, sin embargo, que si en mi adolescencia hubiese tenido libros de arte, sobre todo de arte y literatura, mi vida hubiese sido otra cosa”.
¿Otra cosa? Discrepo de esta humilde aceptación de las carencias de infancia y juventud. Cuando el estudiante Villegas tenga la posibilidad de acceder a libros, se dedicará con ahínco a la lectura de obras históricas. Incursionará azarosamente en la poesía y, como todo adolescente, tratará de expresarse por medio de versos.
Si las carencias significan no haber encontrado desde temprana edad las condiciones favorables para una educación artística, puede sin embargo invertirse el argumento: al no haber sentido el peso de una educación “teórica” ni de un pasado que por medio de la lectura se vuelve peso y herencia ineludibles, el futuro artista se encuentra a expensas y, en cierto sentido, a merced de los dictados de la intuición. En estas circunstancias, la libertad de crear casi de la nada equivale a la libertad de forjarse un lenguaje y un camino. Y esto es, en parte, lo que sucede con el niño y el joven que, en los años siguientes, entrará de lleno al mundo del arte por la vía académica.
En una sociedad como la limeña, cerrada en sus categorías sociales y en sus símbolos de prestigio cultural, el adolescente, aprendiz de pintor, constata que el llamado “arte clásico” es el que domina en aquel medio. “Todo lo que fuese de tipo figurativo y realista” era cuanto podía exhibirse a la curiosidad del jovencito de entonces. Una nueva corriente, sin embargo, empieza a manifestarse en los “nuevos” artistas y no es otra que la de volver a las raíces indigenistas, estimuladas por las poderosas manifestaciones nacionalistas del muralismo mejicano. La observación localista, el interés por el paisaje y por las figuras humanas que buscaban una identidad étnica carente de “prestigio” pictórico, vienen a introducirse en el imaginario de un grupo de pintores peruanos, tal como estaba sucediendo en otros países andinos. El arte dependiente de España y de Europa en general, o de los movimientos históricos producidos en el Viejo Mundo (clasicismo, romanticismo, impresionismo), se veía de pronto torpedeado por esta nueva corriente, nada desdeñable pero, en numerosos casos, abocada al populismo. Estaba naciendo el indigenismo.
De su época de estudiante, Villegas recuerda vagamente a un profesor, un tal Mendívil, a quien admiraba por su estilo realista, “casi hiperrealista”, un artista de notoriedad local en los años treinta y cuarenta. La vaguedad de este recuerdo refleja la escasa relevancia que tuvo en el estudiante de secundaria este profesor de dibujo que enseñaba a sus alumnos la importancia de la pintura figurativa. Villegas no tuvo oportunidad de acercarse a esta figura, como no había tenido tampoco la más urgente oportunidad de acercarse a los libros de arte. Menos aún a las monografías de artistas contemporáneos.
Una lección perecedera quedó, no obstante, en la memoria de Villegas: para ser un gran pintor —decía Mendívil— había que ser antes un gran dibujante. Pero ¿quién era Mendívil? Al examinar un grueso volumen sobre la pintura contemporánea en el Perú,
encontramos a Víctor Mendívil (1907-1975), pintor nacido en Arequipa. Retratista que se había iniciado como caricaturista, adquirió fama de pintor a fines de los años treinta. Retrató a muchas mujeres con un espíritu de fidelidad absolutamente realista; pintó al pastel y al óleo sin salirse de la fidelidad a sus modelos. En las pocas muestras publicadas de su arte, podemos descubrir a un pintor de gran oficio, autodidacta, frenado formalmente por las reglas de la verosimilitud: el retrato debía ser la reproducción de su modelo.
Talvez Mendívil no sea lo más destacado del arte peruano visto por Villegas en el limbo que va de sus estudios de secundaria al ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Artistas como Enrique Camino Brent (1909-1960) o Manuel Ugarte Eléspuru (1911-2004), son referencias más aproximadas al aprendizaje de Villegas. El “indigenismo” del primero se expresa a través de figuras y paisajes de una gran fuerza expresiva, con un colorido de matices sorprendentes. Se adivina en sus cuadros una simbiosis perfecta entre el hombre y su entorno, paisajes u objetos. Brent ha aprendido la lección de José Sabogal (1888-1956), iniciador del indigenismo en el Perú, artista que durante los años treinta ejerció un verdadero magisterio en su país.
Pese al aparente pintoresquismo, no podía decirse que Sabogal se anclara en esta deformación artística. Sus paisajes y figuras denotan una voluntad de trascender el modelo, de renunciar a las trampas del regionalismo. Fue director de la Escuela de Bellas Artes, donde ejerció el magisterio hasta 1943. Allí predicó su credo indigenista, acaso menos relevante que el poder de su obra.
Eslabón de esta cadena, Camino Brent es una figura que debemos presentar, así sea someramente, para devolvernos al “paisaje” del arte peruano en los años de aprendizaje de Villegas. Pero mayor será, más tarde, la enseñanza de Ugarte Eléspuru, a quien Armando nombra siempre anteponiéndole la frase de “mi maestro”.
Artista de estirpe más cosmopolita, más preocupado por acercarse a las corrientes del arte contemporáneo, sin salirse de los límites del arte figurativo, fue un maestro y no sólo desde sus funciones de profesor y director de la Escuela de Bellas Artes. Teorizó, polemizó, viajó mucho, enseñó, sobre todo a partir de 1941, cuando regresó a Lima. Espíritu libre, dio la batalla contra los dogmatismos, los del indigenismo y los del abstraccionismo a ultranza. La libertad expresiva que preconizó a la temática “vernácula” o local, contenía un nuevo espíritu, en el color y en las formas, que sólo por principio no llegaron a rozar la abstracción.
En 1944, Villegas concluye sus estudios de secundaria. Piensa, en un principio, seguir la carrera de medicina. Se trataba, por desgracia, de una carrera larga y costosa, difícil de financiar por su familia. Y aunque Villegas recuerda haber tenido una habilidad especial en el dibujo y un interés marcado por lo referente a la anatomía, no es la medicina la carrera que elige. Desecha la posibilidad de ingresar, hacia el tercer año de secundaria, en el Colegio Leoncio Prado, la institución militar que Mario Vargas Llosa describiera en su célebre novela La ciudad y los perros. No le atrae, pese a ser un alumno disciplinado, amante del orden, la posibilidad de una carrera militar. Es el momento —1944— en que decide matricularse en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima.
Los años de aprendizaje
“Una obra no penetra sino en las salas del cerebro que está dispuesto a recibirla” —escribió André Malraux. El arte, como aprendizaje y como práctica —se podría parafrasear —sólo penetra en las salas de una vocación que está dispuesta a recibirlo.
En Villegas, a los 16 o 17 años de edad, la vocación artística no es casual: llega en el momento de las grandes decisiones, aquellas que señalan el camino del futuro. ¿Por qué motivos un hombre, que podía haberse decidido por una carrera más “práctica”, necesaria a la supervivencia y a un hipotético enriquecimiento material, elige la menos práctica de las carreras, el arte? ¿Por qué no la carrera militar, por qué no la medicina? La apuesta está hecha: estudiará bellas artes.
La reacción familiar no se hizo esperar. Villegas correría la suerte del pintor Estrada de Pomabamba: terminaría como él —esto era al menos lo que se le podía responder ante su obstinación. Quizá se lo imaginaran borrachín, pintando santos de pueblo en pueblo, con la patética celebridad de una figura pintoresca. El artista no tenía futuro alguno: no podría formar un hogar ni ganarse decorosamente la vida. Sería un nada de nada. Contra la voluntad de madre y padrastro, Villegas iniciará sus estudios en bellas artes. Hasta su tío, diputado, le negará la ayuda. En todos existía el temor o talvez la certidumbre de que estudiar arte era una inversión incierta y sin futuro. ¿No se toman decisiones de esta naturaleza por una íntima e indeclinable necesidad, es decir, por la fuerza de una vocación ya asumida?
Una vez admitido, con notas sobresalientes, seguirá padeciendo la hostilidad de su familia. En sus visitas a Pomabamba, empezó a ser mal mirado por sus amigos. El joven alto y apuesto no podía ser “partido” recomendable para ninguna dama. Sería por ello segregado, como si los estudios de Bellas Artes fueran un estigma. Ni siquiera el aspecto romántico con que se reviste la figura del artista podía evitarle este rechazo social. El artista era, en provincias, una rara criatura sin destino, un paria.
Villegas ha ingresado en la Escuela de Bellas Artes en estado casi virgen (en términos de experiencia artística). Hace años dibuja, usa los lápices de colores, hace caricaturas, pero no conoce prácticamente nada de las técnicas de la pintura y, menos aún, la historia del arte. Debe enfrentarse a la rigidez académica, a la disciplina cerrada, a las exigencias de una enseñanza tendiente a formar artistas eminentemente realistas. Pero con disciplina y exigencias académicas se moldea esa parte del temperamento artístico. Y a medida que recibe estas enseñanzas, aprende lo que debe aprenderse en una escuela: a ser un artista clásico o tradicional.
Tarde o temprano, pese a que la biblioteca de la escuela no era nada especial, caerán en manos de Villegas y sus compañeros las magníficas ediciones de Skyra. Estos libros admirables les permitirán acercarse por vez primera al impresionismo y a las vanguardias. Mientras se recibían las enseñanzas académicas, Villegas y sus amigos estaban conociendo las láminas de la pintura cubista y expresionista, por ejemplo. “Por debajo de cuerda”, como si se tratase de una curiosidad prohibida, descubre casi simultáneamente la tradición clásica y las tradiciones modernas y contemporáneas.
Se trata de un aprendizaje por vía del eclecticismo. Si se quería explorar —decían sus maestros—, primero había que ser un gran pintor figurativo.
En esta época, en la segunda mitad de la década de los cuarenta, una figura llama la atención de Villegas y de su generación: el artista Sérvulo Gutiérrez, “una especie de personaje bohemio, de parisino trasladado a Lima”. Llamaba la atención su conducta cotidiana, sus excentricidades, pero también sus ejecutorias —dice Villegas. Era un personaje de una “avanzada extraordinaria”.
En efecto, Sérvulo Gutiérrez Alarcón (1914-1961), fue una personalidad singular. No sólo por su biografía, que incluye una notable experiencia de boxeador. Lo fue por su variada dedicación al arte: la restauración, la fabricación de “huacos” (cerámica peruana precolombina), actividad esta que bien podía pertenecer al mundo de la “estafa” cuando, en realidad, pertenecía a la impostura. “Sérvulo” —como era conocido—, fue escultor y discípulo del argentino Petorutti. Realizó magníficas cabezas escultóricas. Conocedor del arte italiano del Renacimiento, lo fue también de todo cuanto acontecía en las entreguerras europeas. En París mereció seguir llevando una notoria “señal particular”: una herida en la mejilla, resultante de una reyerta. Era, en el mejor sentido de la palabra, un aventurero, un ser nocturnal, como Modigliani o como Toulouse-Lautrec. Pero un creador, en el sentido demoníaco y báquico de la expresión.
No es extraño que ahora Villegas reconozca en “Sérvulo” a un maestro indirecto, mucho más fascinante que su querido Ugarte Eléspuru. Si se examinan las obras de Gutiérrez Alarcón, uno se sorprende con la grandeza plástica, absolutamente moderna, de, por ejemplo, su retrato de Claudine (su esposa), de 1942. Se pasea por un figurativo de reminiscencias impresionistas pero pasa sin esfuerzos a un expresionismo agresivo, al “fauvismo”, a un tímido acercamiento a la abstracción. Consiguió el éxito y la celebridad. Tenido como un excéntrico, hizo de la libertad un sistema de vida y de creación artística. ¿Podía hallarse figura más sugestiva? Fue el punto de ruptura y el modelo generacional en el despegue del arte peruano hacia una modernidad más radical.
Viene el “descubrimiento” de Picasso y Juan Gris, Rouault y Matisse, Kandinsky y Paul Klee. Este desordenado descubrimiento de la contemporaneidad, corre parejo a una educación académica, estricta y exigente. Esta pedagogía de la tradición, sistemática, se contrapone a la espontánea pedagogía de lo que se encuentra a mano en las obras de Skyra, colección bibliográfica sin la cual, probablemente, el conocimiento del arte, en el Perú y el mundo, hubiera sido insuficiente.
Lima se estaba convirtiendo en una pequeña metrópoli cultural. Y aquel grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, más que buscar un liderazgo en alguna gran figura intelectual, que la había, se volcaba hacia la búsqueda de modelos estéticos. Había que volverse contemporáneos, a tientas y a ciegas —como en el caso de Villegas. Volverse contemporáneos mientras la educación académica seguía los derroteros de la tradición, reacia a las rupturas, aquellas que habían marcado, talvez desde Cézanne, el rumbo de la pintura del siglo xx.
Ya no se trataba de concebir el arte como representación fiel del mundo exterior ni de calcar a la naturaleza. Un torbellino de experimentaciones y una vertiginosa voluntad de rupturas se habían empezado a producir entre la primera y segunda guerras mundiales. La más extendida propuesta de identidad americana, surgía de la Revolución mexicana y de ésta una escuela que, en sus mejores expresiones, devolvía al artista a sus raíces culturales. Tampoco estos artistas, sobre todo Diego Rivera, fueron ajenos a las rupturas formales producidas en el Viejo Mundo: las huellas del cubismo asoman en su pintura, pero más allá del carácter programático del “muralismo” o el “indigenismo” mejicanos, grandes figuras de América Latina acogen el lenguaje de las vanguardias y lo hacen suyo: Roberto S. Sebastián Matta, en Chile; Torres García, en Uruguay; Wifredo Lam, en Cuba; Rufino Tamayo, en México, donde florecen a la sombra las figuras de Frida Kahlo o Leonora Carrington. La más radical modernidad está en el espíritu de las vanguardias, que reconocen en Picasso como en Gris, en Klee como en Kandinsky, en los “constructivistas” rusos como en el surrealismo de Giorgio de Chirico o Salvador Dalí, un abanico que va desde el abstraccionismo más extremo hasta el expresionismo más revulsivo, pasando por la reinvención onírica de la “realidad”. Y, en medio de esta fenomenal revuelta, la “destrucción” de la pintura: el mundo clásico, que se ha prolongado hasta las fronteras del impresionismo, sólo parece sobrevivir en la academia.
El juego, que en Picasso es un vaivén entre la figuración y el abstraccionismo, es en Marcel Duchamp o en Tanguy una sublevación sin límites.
¿Es ajeno Villegas a esta nueva tradición? No lo será, a medida que se “libere” del peso de la tradición clásica, liberación sin embargo aparente: aquella enseñanza académica es un instrumental invaluable. Aprender a dibujar a la perfección, conocer las técnicas de la pintura, poder elaborar la materia prima del arte, así sea soberbiamente clásico, en fin, seguir las enseñanzas de sus maestros, anclados en el arte figurativo, es una manera de dialogar con el pasado antes de aventurarse en el presente. Durante tres años, es alumno del profesor José Gutiérrez Infantas.
Durante 12 semestres, Villegas cumple ejemplarmente con este ciclo académico. No puede enseñar sus obras o sus experimentaciones fuera de la escuela, por expresa prohibición de la misma. Es decir, no puede confrontarse con el “exterior”. Sólo muestra aquello que es exigido al final de cada curso. En este sentido, la Escuela de Bellas Artes parece exigir que sólo una vez se hayan concluido los estudios, los estudiantes pueden iniciar su vida profesional. Mientras tanto, para “defenderse” económicamente, el estudiante, aventajado desde su ingreso, hace toda clase de trabajos. En lo artístico, no solamente se le niega la posibilidad de mostrar sus obras fuera de la Escuela. Cualquier “gesto de vanguardia —en términos de Villegas— hay que hacerlo a escondidas y por fuera”. La ruta está marcada por la academia. Pero pese a la rigidez de la enseñanza, el futuro artista reconocerá el valor de sus profesores y el papel decisivo desempeñado por ellos en sus años de formación. Se trataba de “pintores activos y de relieve”, no de simples académicos.
Entre Ugarte Eléspuru y Sérvulo Gutiérrez, el estudiante Villegas ha encontrado unos “modelos”, no tanto a seguir como a considerar en la grandeza de sus obras, donde ya se gesta una rebelión contra los modelos tradicionales, no sin abandonar el “espíritu” o las raíces de la cultura peruana.
Con rigor académico pero sin orientación, era de esperar que sólo el talento y las decisiones intuitivas contaran en el proceso de aprendizaje. ¿Ventajas e inconvenientes? Talvez así la elección fuera más libre, quizás así se corriera el riesgo de repetir la estética dominante en la escuela. Pero lo cierto es que, después de 12 semestres de estudios, Villegas, que apenas pasa de los 20 años, se encuentra en condiciones de elegir las orientaciones de su arte. ¿Cómo encontrar una síntesis entre el aprendizaje tradicional y las sugerencias que le han sido dadas en el conocimiento del arte contemporáneo?
Sólo los premios de la escuela, fallados al final de cada curso, podían dar cierta seguridad al joven artista. Ha cursado la carrera, en todo caso, gracias a las becas y premios obtenidos en los concursos académicos. Y estos estímulos, los únicos, crean en el estudiante la certeza de que, en efecto, será un artista, de que lo es, pese a no haber expuesto su obra fuera de las fronteras de la escuela. Se ha ido haciendo a una modesta biblioteca conformada por monografías de los artistas que más le llamaban la atención. Así, en 1950, cuando termina los estudios como el mejor alumno de la promoción, decide abandonar el Perú. No estaba dispuesto a acabar sus días como profesor de dibujo de alguna escuela. Teme ser absorbido por este medio y la decisión no tarda en llegar.
Pero demos un breve paso atrás. Si hoy se considera a Villegas uno de los artistas más prolíficos de Colombia, no es para sorprenderse: en un final de curso, el artista había enseñado a sus maestros la cantidad de 83 piezas, producto del trabajo acumulado durante el año. Dibujos, óleos sobre papel, retratos. ¿Y cuáles son sus preferencias universales? Rembrandt y Goya —recuerda Villegas. Y su recuerdo, a medida que repaso el centenar de obras que se acumula en su estudio, no me resulta gratuito: las huellas del primero son visibles en algunas de sus piezas, esas cabezas de “guerreros”, esas figuras que, adornadas por detalles superpuestos en una especie de barroquismo de nuevo cuño, emergen de claridades y sombras, iluminadas aquí y allá, asentadas en el papel o la tela, dando la impresión de haber sido pintadas sobre una pátina sin tiempo. ¿Y Goya? Otro Goya, distinto al del lugar común, el Goya de las “majas”, el anterior a la Quinta del Sordo, ha dejado su impronta en el artista Villegas, como la han dejado los grandes pintores del arte flamenco, los delirios de El Bosco, la galería de personajes que llenan los espacios casi escénicos de obras que parecen ser una narración. Porque, a la larga, hay en una de las vertientes de la obra de Villegas una tendencia a la narración, a la continuidad casi argumental de figuras, como si se tratase de componer secuencias que sólo son interrumpidas por los límites materiales de la tela.
También el arte del Renacimiento ha llegado a ese aprendizaje y Villegas, que pronto se decidirá por un mesurado abstraccionismo aprendido sobre todo del cubismo, no olvidará la lección del gran arte clásico.
Los tres años consecutivos de dibujo seguidos bajo la dirección del maestro José Gutiérrez Infantas, también serán decisivos. Cuando se desee examinar a fondo la obra figurativa de Villegas, se constatará que existe detrás y en cada momento, en cada trazo o en la conjunción de estos, un artista que ha aprendido a dibujar con maestría clásica.
Un egresado de bellas artes, tradicionalmente era un buen “retratista”.
De Lima a Bogotá. De la Academia al Callejón
En diciembre de 1951, Armando Villegas llega a Bogotá, bien o mal llamada “Atenas suramericana”, con su grado en bellas artes y una carta de recomendación de su maestro Ugarte Eléspuru. ¿Una carta de recomendación? El joven artista desea continuar estudios de bellas artes en Bogotá y abrirse camino como pintor, acaso sin haber decidido del todo por qué caminos formales se dirigirá su pintura. Era previsible, dada la formación académica, que lo hiciera dentro de las corrientes de la pintura figurativa. Pero lo que se incuba en la imaginación de un artista es difícilmente previsible. Su universo de formas no siempre se expresa conscientemente.
En Bogotá, la presencia hegemónica del arte figurativo es un pesado lastre para quienes, estimulados por las vanguardias europeas y sus ramificaciones múltiples, desean una ruptura. Lo que se llamará después la “Escuela de la Sabana”, un paisajismo romántico de alta factura técnica, anclado en sus mejores expresiones en el impresionismo, es una corriente dominante como lo son las corrientes derivadas del “indigenismo”, una pintura vernácula que, como en el Perú, busca su asidero en expresiones raizales: Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, entre otros, parecen reproducir lo “ya visto” en otras latitudes.
Si alguna corriente contemporánea se ha introducido, como de contrabando, en las fórmulas del arte figurativo, esa no es otra que el cubismo, como ha sucedido en el México de Siqueiros o Rivera. Pero los límites y códigos de la figuración no se han roto, ni siquiera con la formidable propuesta de los grandes surrealistas (De Chirico o Magritte). El expresionismo, impregnado del “fauvismo”, tiene un ejemplo marginal y polémico en la obra de Débora Arango, repudiada, sin embargo, y solitaria en su gran aventura. El arte, para una burguesía en pleno dominio de la opinión pública, o para un academicismo de estirpe conservadora, el arte pasa por la moral cuando no por el filtro de la “belleza” clásica, el sentido de la armonía y el equilibrio académicos. Este “feísmo” que viene de Picasso o de los expresionistas alemanes, sólo está reservado al caricaturismo. Impensables un Georg Grosz o un Edvard Munch, como impensables las precipitadas modificaciones (“metamorfosis”, las llamó Malraux) de un arte que, en los albores del siglo xx, ya no pertenecía al mundo de la razón o el “equilibrio” sino al universo imaginario de la más absoluta libertad, aquello que ya Goya había consignado en uno de sus Caprichos: el sueño de la razón engendra monstruos. Monstruos en el universo onírico de De Chirico o Dalí, desdoblamientos en Magritte. Pero también, en otras vertientes, el imperio del cromatismo de un Klee o un Kandinsky; la geometría, figuración del universo visual, como en el arte ruso de las tres primeras décadas del siglo.
Las rupturas son sospechosas o reciben, de inmediato, el estigma del “europeísmo”. La tiranía de la realidad se formula por los estrechos caminos del “realismo”. Sin embargo, una generación aparece en el horizonte del arte colombiano, y la llegada de Armando Villegas a Bogotá coincide con la gestación de una ruptura histórica en la cual, digan lo que digan, callen lo que callen los críticos de hoy, la presencia del peruano es decisiva.
Decisivo será su paso por la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, a la que ingresa para ejercer un modesto magisterio entre sus condiscípulos. Se diría que esta experiencia no es más que un pretexto para echar raíces en Colombia y en su medio artístico. Debe de haber pesado mucho su condición de “extranjero”; pesará aún más cuando, al cabo de muchos años, asuma la binacionalidad, pese a ser un artista cuya práctica se inicia, profesionalmente, en territorio colombiano. Muy pronto se vinculará a ese grupo de “pioneros” del arte contemporáneo colombiano, compartiendo con ellos no pocas experiencias.
La memoria puede olvidar deliberadamente, por una suerte de perversión interesada, pero los documentos de época no olvidan. En ellos veremos a Armando, a todo lo largo de la década de los cincuenta, al lado de Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann. Este retrato de época es algo más que una iconografía accidental. De allí, de sus diversificadas propuestas, surge la ruptura del arte colombiano con la inmediata tradición. Al retrato podrían añadirse las figuras de Marco Ospina y Silva Santamaría. Pero no se trata de una comunidad de propósitos, ni de un grupo formado en una sola propuesta, tendencia o corriente.
Un espíritu común une a estos artistas: romper las amarras de un nacionalismo cerrado, separarse de las propuestas, respetablemente agotadas y por momentos convertidas en dogma, de los seguidores del paisajismo, indigenismo y realismo vernáculo. Las propuestas dominantes en la época no son desdeñables. El tiempo se encargará de colocar en su lugar a los Ariza, Gómez Jaramillo, Acuña o Pedro Nel Gómez. Pero el nuevo espíritu, que llega tarde o sólo llega cuando el mundo del arte ha legitimado las propuestas del arte abstracto, del expresionismo, del surrealismo, de la nueva figuración, ha de imponerse, incluso a falta de postulados teóricos o de una coherente formulación crítica.
El expresionismo, el cubismo y cierto tímido surrealismo están por asentarse en el medio, y excepcionalmente —es el caso de Fernando Botero—, un arte figurativo que remodela la tradición clásica o renacentista. En algunos jóvenes, como en Ramírez Villamizar y en Edgar Negret, el arte “geométrico” y el constructivismo ruso adquirirán carta de naturaleza en Colombia. Sobre todo en Negret, que viene de su experiencia española, después de haber estado cerca del grupo “El Paso” o de haber seguido indirectamente la lección magistral del vasco Jorge Oteiza, a quien conociera a su paso por Popayán.
¿De dónde surgen las primeras fuentes de Villegas? ¿Cómo se opera ese paso sutil y sin sobresaltos, de la figuración al abstraccionismo?
La “Atenas suramericana” es, sin embargo, una ciudad con escasas galerías de arte. El mercado es entonces una arbitraria suma de caprichos personales y la irrisión de unos precios que parecen más ser un favor concedido a los artistas que la valoración material de sus obras. La ciudad que ha tenido, en lo literario, cenáculos, maestros de la creación y el pensamiento, que se ha puesto al día eligiendo modelos de la más radical modernidad, desde las vanguardias históricas (ultraísmo, creacionismo, surrealismo) y que cuenta con una élite de creadores y precursores, es, en cambio, en el dominio del arte, una ciudad ensimismada, conservadora, provinciana, que ni siquiera ha sabido revalorizar a los grandes maestros del arte surgido en la Colonia.
La crítica de arte es en aquellos días una pobre glosa literaria o periodística. Y la historia de las ideas estéticas, en el siglo de Benedetto Croce, André Malraux, Baumgarten, Walter Benjamin, Alfonso Reyes, José Carlos Mariátegui es, en fin, en la Bogotá de los años cincuenta, una forma de espontaneismo voluntarioso y amiguista. El pensamiento crítico, que desde Baldomero Sanín Cano hasta Hernando Téllez, pasando por Jorge Zalamea, se ha “internacionalizado” y “desprovincianizado” en aras de una curiosidad cultural sin perjuicios, no hace acto de presencia en el mundo de las artes plásticas. Con la mejor buena fe, cuando se produzca la primera exposición de Villegas, sólo se podrá acudir a una ingenua calificación: exposición no impresionista. Es decir, se advertía así al público y “seguidores” del arte sobre el carácter irregular y raro de esta muestra, suponiendo que desde el impresionismo no existían juicios de valor (¡setenta o más años después de Cézanne!) que pudieran permitir la comprensión del arte abstracto.
Antes de entrar de lleno en la mesurada abstracción de sus primeras obras, Villegas se ha lanzado episódicamente al muralismo. Una obra de 1953, un fresco pintado en su primera residencia fija de Bogotá, da cuenta de su versatilidad formal. Se trata de una “escena” de labradores o campesinos, o la puesta en escena de un tema que no deja de rezumar cierto apacible romanticismo. Es, sin duda, un detalle de su memoria peruana, una muestra de su capacidad académica (para el dibujo y para el pleno dominio del color), y un gesto de acercamiento a una corriente (el muralismo mejicano) que no entraba en sus intereses estéticos. Podríamos preguntarnos, en cambio, sobre las elecciones formales del artista, capaz de trabajar, con destreza extraordinaria, en esta tendencia.
¿Por qué la nada fácil vía de la abstracción y no el seguimiento de caminos más aceptados y más “comprensibles” dentro del arte figurativo?
No existía un estado de espíritu que tuviera “la posibilidad de distinguir varias o muchas formas particulares de arte, determinada cada una en su concepto particular, en sus límites, y provista de leyes propias”, escribió Croce en su Breviario de estética. Por el contrario, la generación de artistas a la que se vincula Villegas, debe enfrentarse al dogmatismo o a la ignorancia (que vienen a ser sinónimos) de un medio que, para hacerse entender, habla de “no impresionismo”.
Antes de entrar en otra clase de consideraciones, recordemos que el joven Villegas no ha sido ajeno a lo que podríamos llamar la “abstracción primitiva” puesta de manifiesto en la vasta iconografía precolombina. Aunque sea a manera de información superficial, recordemos que sobre los tejidos y adornos trabajados por artesanos se produce una geometrización de las figuras representadas o una simplificación esquemática del objeto que se desea representar.
Se nos ocurre sugerir que, como en toda cosmogonía, la incaica (Villegas no es un blanco europeo, es un mestizo bilingüe), las representaciones imaginarias no pasan por la razón occidental sino por una poética en la cual el universo se expresa a través de imágenes. No es difícil pues el curso seguido y menos si a la tradición indígena se le suman otros factores, de origen “culto”, entre otros el de las propuestas del arte abstracto europeo, el conocimiento de textos que lo “explican” y la obra de artistas que, como Klee o Kandinsky, Braque o Picasso, llegan a la abstracción por un deliberado proceso de síntesis y una insobornable disposición a la ruptura.
Demos un paso atrás en la decisión de Villegas. Su llegada a Bogotá es azarosa. Podía haber dado el previsible salto a Europa o el “descenso” a Buenos Aires. Pero elige, en su tránsito hacia el norte, una ciudad sin referencias en el arte contemporáneo de América Latina. Llega impulsado por el consejo de Ugarte Eléspuru, que no ve mayores posibilidades de progreso en su discípulo, agotadas éstas en Lima. “Mi norte”, como Villegas dice, fue Bogotá. “Mientras otros aspiraban a París o Nueva York, yo aspiré simplemente a Sudamérica”. E ingresa con una beca de 50 pesos (1952) en la Escuela de Bellas Artes, con una ventaja sobre sus compañeros: cursaba un postgrado, era un excelente dibujante en condiciones de enseñar la materia y conocía las técnicas de la pintura. Con este instrumental le resultaba fácil lanzarse a toda clase de experimentaciones.
En 1953, recibirá su segundo diploma: el de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá.
El “ambiente conventual” que Villegas encuentra en Bogotá desdice de inmediato de la leyenda de “Atenas suramericana” atribuida a la capital colombiana. Han pasado dos años desde su llegada, y nada estimulante encuentra en este medio donde “raras veces podía uno encontrarse con alguien para discutir o para lanzar ideas”. Lima, puerto abierto al mundo, contrasta con esa Bogotá solemne y provinciana, insular, propicia a la leyenda pero alejada del cosmopolitismo. Si éste existe, es de consumo privado en las familias de abolengo de la capital. Pero el cosmopolitismo que no es una moda sino espacio abierto a la curiosidad y el aprendizaje, no asoman en la Bogotá de entonces.
Un espacio en particular sirve a Villegas para llenar ese vacío de información y diálogo: la Librería Central, donde accede a libros y catálogos de arte. Se siente estimulado por el cubismo o por el “pseudocubismo” y en estas expresiones encuentra un punto de contacto con su pasado cultural, con las formas artísticas derivadas de él. Casimiro Eigger, propietario de la librería y figura aglutinadora de algunos talentos artísticos de esa época, permite a Villegas el acceso a “sus” libros. Será él quien bautice la primera exposición de 1954 como “No impresionista”.
“No impresionista”. En este sentido, Villegas no estaba solo. A su lado, aparece un Ramírez Villamizar que viene de Vasarely, de la más pura abstracción escultórica. Vendrán otros que “confabularán” contra la tradición inmediata para crear “un esquema de agremiación”. Nada ni nadie, sin embargo, rompe lanzas, en el sentido teórico o crítico, a favor de esta aventura. Es un esfuerzo en solitario y lo será hasta que aparezca una figura clave en el despegue del arte colombiano contemporáneo: la escritora argentina Marta Traba.
En la aventura de “vanguardia” aparece un Alejandro Obregón que, al recuperar sus orígenes mediterráneos y su educación sentimental del Caribe, ha “bebido” de la pintura gestual de los norteamericanos y talvez mucho más de artistas como Antoni Clavé. El “arte otro” que en los años cincuenta sirviera a Michel Tapié para la lúcida reflexión que legitimaría, por ejemplo, la obra de un Antoni Tàpies, podría servirnos para enmarcar la propuesta de Obregón, un artista tan “muscular” como intuitivo en apariencia, pero siempre consciente de la energía espiritual de su pintura.
Obregón no viene, como Villegas, de la academia, de la que sí vienen Édgar Negret y Enrique Grau. Pero sea cual fuere el origen intelectual de estos artistas, lo cierto es que el lenguaje de la contemporaneidad ya está separado del “habla” moderna de artistas anclados en la estética del siglo xix. Estética del anterior siglo, no tanto por lo figurativa como por la ausencia de riesgos revelada en sus dibujos, pinturas y murales. El asunto no reside en lo figurativo; recordemos que Botero empieza siéndolo y lo será, como volverán a serlo Villegas y Grau, e incluso el Obregón de los ochenta que “adorna” sus figuras con la elegancia de un Gustav Klimt.
Lo que está ausente de la tradición inmediatamente anterior de Colombia es la aventura del riesgo y la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de representación, aquello que había permitido que, sin olvidar las raíces antropológicas y étnicas, concedía a la obras de Roberto Matta, Wifredo Lam o Rufino Tamayo, por ejemplo, el carácter de sugestiva originalidad. Sensibilidad que, por ejemplo, sin salirse de la figuración, empieza, por la misma época, a concedernos un José Luis Cuevas nutrido en el expresionismo y en Goya. Sensibilidad que lleva a un Tamayo a separarse de sus inmediatos predecesores, anclados en los dogmas del nacionalismo.
No se trata de un olvido de las raíces. De ser así, se correría el riesgo de servir a un “arte internacional” mimético y sin identidad. Se trata de procesos de simbiosis o de mestizaje, de apropiaciones voluntarias, en algunos casos imperceptibles. Por ejemplo, el universo formal sugerido a Negret por la estatuaria precolombina. Este “viaje a la semilla” —según la afortunada expresión de Alejo Carpentier— dará al arte latinoamericano su identidad universal.
En agosto de 1953, Armando Villegas expone por primera vez en Colombia, en las Galerías Centrales de Arte de Bogotá. Veintiséis cuadros, una cifra modesta, ajustada a la modestia de la galería. Podría decirse que todavía el despegue hacia la abstracción es tímido. Retratos, bodegones, paisajes, cabezas siguen ligados a la tradición figurativa, dejando que se asomen ya elementos de una abstracción cautelosamente dosificada. Villegas tantea el terreno. Es como si, resuelto a dar el paso siguiente, vacilara en el momento de lanzarse a una experimentación más radical.
La madurez del artista, a sus 25 años de edad, es reconocida por el público y los colegas de su generación. Hay maestría en el dibujo y en la utilización del color, en el equilibrio de la composición.
Poco puede esperarse de la “crítica” de arte, que pasa por el voluntarismo de la crónica periodística o por los “consejos” y opiniones de unos pocos enterados. Pero la actividad que en ese sentido despliegan Casimiro Eigger o Walter Engel, permite que el panorama sea menos desolador y que los artistas jóvenes, con un pie en la tradición y otro en el límite de la ruptura, se sientan menos solos en su aventura. Ésta es, en todo caso, la primera muestra “profesional” de Villegas y un precedente significativo en una carrera que empieza con plena identidad y mayor repercusión cuando realice su muestra de 1955 en la Galería de Arte El Callejón.
En 1954 se ha intensificado la actividad pública de Villegas. Ha participado en el “Salón de los VII” de la Biblioteca Nacional y en el Concurso de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. El crítico y animador de arte Walter Engel destacaba, entre las obras expuestas durante ese año, un óleo en particular: Aves y sangre. Cuando Engel comente la exposición individual de 1955, será más enfático en el reconocimiento de una personalidad ya definida. “El joven pintor peruano —escribe en El Tiempo— ha encontrado ahora una acentuada visión personal, que mantiene una línea media entre lo figurativo y lo ‘abstracto’, con evasiones ocasionales hacia lo puro no-figurativo”.
Curioso y revelador que el crítico entrecomille la palabra “abstracto” y celebre, líneas más adelante, la resistencia del artista hacia una abstracción total. Engel llama “nuevo academicismo no-figurativo” a la plenitud de la abstracción, aquella “que impide todo nexo con la realidad”. Subraya como virtud la manera como Villegas estiliza la naturaleza “hasta el borde de lo abstracto”, la manera como “logra una fina y libre organización geométrica que elude la desesperante exactitud de elementales formas planas pulcramente recortadas (…)”. Existe, pues, un medido prejuicio en el crítico como existe en Villegas una medida coherencia en el equilibrio que consigue al desprenderse de la figuración tradicional sin desembocar en la abstracción absoluta. En este sentido, podríamos decir que Villegas ha “aprendido” la lección de un Paul Klee.
Gabriel García Márquez, entonces un joven y animoso reportero de El Espectador que está a punto de lanzarse a la gloria con la publicación de La hojarasca, su primera novela; celebrado ya por sus primeros cuentos, leerá en El Callejón sus palabras de presentación a la muestra de Villegas. “El caso de Armando Villegas —dirá Gabo—, un pintor que aprendió a pintar en Colombia, es un síntoma que debemos considerar definitivo, de que aquí está ocurriendo un fenómeno estético del cual no nos hemos dado cuenta todos los colombianos que estamos en la obligación de apreciarlo: nuestros pintores han aprendido a pintar”.
García Márquez opina que esos “cuadros deben figurar entre los más interesantes que se han hecho en Colombia, interesantes incluso para quienes no han decidido todavía dónde comienza la pintura moderna y dónde terminan los crucigramas”. También aquí se revela un “prejuicio” sobre la abstracción. La gracia verbal del joven escritor, que ya se alimenta con frases paradójicas, no hace más que subrayarlo. Pero Gabo acierta, de manera premonitoria, con el lenguaje de la literatura, al señalar que tiene “la satisfactoria impresión de estar asistiendo al principio de una obra pictórica asombrosa”.
La exposición, etiquetada de “No impresionista”, vuelve a poner de manifiesto la sensación de incertidumbre que pesa sobre el arte “moderno”. ¿Por qué no llamarla expresionista? ¿O expresionista abstracta? No existen todavía elementos suficientes para “clasificar” un arte que, de manera definitiva, se separa de la tradición inmediata y entra a la más radical y sugestiva modernidad.
Las advertencias sobre el peligro que significa dar un paso más adelante, son, sin embargo, un lastre todavía notorio en la crítica. ¿Se aceptarán aventuras más radicales, las que aparecen, por ejemplo, en las esculturas de Ramírez Villamizar o Edgar Negret, herederos de la más pura abstracción geométrica? ¿O la abstracción radical de los primeros cuadros de Alberto Gutiérrez? ¿Podrá esta “crítica”, tan bien intencionada como temerosa, aceptar la entrada del “constructivismo” o de las tendencias formalistas del gran arte ruso de la segunda y tercera décadas del siglo xx?
Villegas ha elegido el equilibrio y la mesura, como si dejara dos puertas abiertas: una hacia la abstracción y otra hacia la figuración, ambas trenzadas en un diálogo de formas o de síntesis. Sus telas abstractas, sin embargo, lo serán de forma definida, reivindicando así el carácter “autónomo” de la pintura, que ya no se ve abocada a la servidumbre del tema o de la anécdota sino enfrentada al desafío del color, a las sugerencias de la composición. La intromisión del arte figurativo en la abstracción es mesurada. Y a la inversa. Se trata —repetimos— de un diálogo entre tradición y ruptura, característica que más adelante llevará a Villegas a un vaivén consciente, deliberado, o a la simultaneidad de un trabajo que se resiste a las fórmulas definitivas.
La “solución no figurativa” de un cuadro (así calificará Marta Traba en 1959 la obra de Villegas), “amplía las posibilidades del arte abstracto” que en el pintor peruano ha sido la resultante de un tránsito fluido, de una búsqueda que en su propia dinámica se vuelve singular sin apoyarse en dictados programáticos o de moda. Se da incluso el hecho de trabajar en “tendencias” diversas y de ofrecer al público esta “experimentación”.
Marco Ospina, uno de los “pioneros” del arte abstracto en Colombia, escribe en febrero de 1955, fecha exacta de la exposición de Villegas en El Callejón, el texto del catálogo de la misma. Rara y sorprendente actitud en un artista contemporáneo el glosar la obra de su colega. Podría decirse, sin embargo, que este gesto generoso ponía de presente otra actitud: la de abrir espacios a la comprensión del nuevo arte, todavía incomprendido y objeto, en ocasiones, de burlas.
En esta exposición —escribía Ospina— se puede apreciar el paso gradual de un estilo que se acentúa y se purifica; en unos cuadros pueden verse aún las formas naturalistas a pesar de la disposición a que han sido sometidas, como en Blanco y rojo; en otros ya juegan más el ritmo de las líneas y las relaciones de los colores con muy lejana añoranza descriptiva de formas naturalistas como en Pájaros tropicales (pág.82). Igualmente, la técni+ca evoluciona o cambia; en los primeros cuadros la materia es pastosa y algo abigarrada en sus mezclas; en los segundos, la pasta se licúa, y llega a veces hasta las transparencias en donde el color se simplifica y se resuelve en planos.
Necesaria y oportuna esta cita. Proviene de otro artista y sus precisiones técnicas nos permiten visualizar las características de esta obra. Marco ve en algunas piezas reminiscencias del arte indígena, pero donde su texto adquiere mayor significación es en el señalamiento de un estilo, en esa síntesis de lo que él llama “naturalismo” y la abstracción que penetra en la obra y la libera de sumisiones anecdóticas. En otras palabras: estamos frente a un arte despojado ya de forzadas o programáticas ideas “nacionalistas”, libre y por lo mismo autónomo, esfuerzo que, para aquella fecha, se convierte en corte o ruptura histórica.
Desgraciadamente, cuando 30 o 40 años después se haya legitimado la más libre de las aventuras del arte colombiano, sobre todo en la diversidad de sus propuestas y tendencias, pocos críticos recordarán este momento de despegue que debe a Villegas y a otros artistas de su generación lo que tuvo de inaugural aquel esfuerzo. La memoria malintencionada de esta crítica se refugiará en la mezquindad del olvido1.
“Una peligrosa fuga hacia la abstracción parece ser el síntoma cardinal de este conjunto de trabajos pictóricos” (de Armando Villegas). Con esta frase, lapidaria, recibía la crítica limeña de El Comercio la muestra realizada en el mes de junio de 1955. Hecha esta reserva, el crítico reconocía, no obstante, “las encomiables calidades en cuanto al tratamiento del color y la vivificación de la dulce poesía plástica del tejido prehispánico”.
En pocas palabras: las reservas seguían conspirando contra esta aventura, aquí y allá, pero sobre todo en el país de origen del artista, que ya empieza a vivir una especie de binacionalidad, no siempre aceptada, y que a veces serviría de pretexto para inquisiciones críticas de dudoso origen.
Existe en la conciencia de todo artista una pugna entre la intuición y la razón, entre aquello que se crea como producto de la reflexión y aquello que “aparece” en los relámpagos de una revelación repentina. El proceso de la creación “arrastra”, por decirlo así, hacia lo desconocido. “Sumergirse en lo desconocido para reencontrar lo nuevo” —escribía Rimbaud. Algo de esto parece existir en el nuevo arte, que ya no sólo es una lucha de la razón estética sino el efecto de una revelación inesperada: formas, colores, límites que se van dando en el proceso de la creación. La razón o, mejor, la conciencia crítica que se produce casi paralelamente al acto de la creación, guía los pasos de la obra, determina su acabado final.
Elegir un estilo equivale a elegir, sobre otros, un lenguaje, el que mejor se acomoda a la sensibilidad del artista, lenguaje que, a la postre, va a la búsqueda de su único interlocutor: el espectador. También aquí se produce un desafío: es preciso convencer al público de la legitimidad de este estilo, de la autenticidad de sus ingredientes, es decir, es preciso instalarlo en el arte al tiempo que se le rompen sus prejuicios de percepción.
El camino no fue fácil y, menos aún, en aquel momento del arte colombiano: las formas dominantes (naturalismo, realismo, paisajismo de estirpe romántica) venían acompañadas por un fácil discurso académico que arrojaba sobre la experimentación todas las dudas. Se decía sin rubor que este arte no respondía a la “realidad”, esa palabra que, para tener sentido, prefiero poner entre comillas.
Villegas y la consolidación del Arte Moderno
La segunda mitad de la década de los 50 es el breve y decisivo período en que se consolida, de manera irreversible, el nuevo arte colombiano.
Dispuestos a librar la batalla de la pintura —escribiría en Semana la crítica Marta Traba, en septiembre de 1959— los artistas colombianos llegaron a las mismas conclusiones que, 30 años antes, habían proclamado los precursores europeos: a) la doble salida del arte moderno es la figuración y la abstracción; b) abolido su compromiso con la realidad, la figuración será siempre expresionista, es decir, siempre apoyará enfáticamente un elemento y hará perder la estabilidad real del cuadro; c) por aquel mismo divorcio con la naturaleza, la figuración inventará libremente sus formas y ningún modo será comparable al real.
Destaca Marta Traba nombres que ya han aparecido en este texto: Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Guillermo Wiedemann y Armando Villegas —entre otros. Y, sin duda, por la persistencia y pasión con que Traba defenderá y analizará las obras de Fernando Botero o Enrique Grau, es de suponer que también estos artistas son parte de ese “batallón” que “libra la batalla de la pintura”. Es decir: la nueva pintura colombiana, oscilando ya entre la figuración antinaturalista y la abstracción, en todos sus grados de expresión.
El año de 1959 no es sólo el cierre de una década. En el caso de Villegas, a seis años de su primera muestra individual, significa la consolidación de un estilo personal, reconocible en sus signos, diverso por lo auténtico, imprevisible por las puertas entreabiertas o entornadas construidas en el interior mismo de sus obras.
En 1958 Villegas concursa en el XI Salón de Artistas Colombianos.
Si se examina superficialmente el catálogo del evento, en cuyas cubierta y contracubierta se reproducen el primero y segundo premios, se podrá constatar que, en aquel año, el arte colombiano ha cruzado ya el umbral de la tradición anterior para entrar, con pleno derecho, en las formas de la modernidad más radical. Si se exceptúa la obra de Julio Castillo (Niños), pieza en la cual hace una vaga presencia cierto cubismo lírico, la casi totalidad de los artistas premiados y mencionados en las distintas “categorías” abandonan la figuración académica para experimentar en corrientes de otro signo.
Veremos allí las obras de Judith Márquez, Ramírez Villamizar, Miguel Ángel Torres, Manuel Hernández, David Manzur, Luis Fernando Robles, Cecilia Porras de Child, Luciano Jaramillo, Enrique Carrizosa y Samuel Montealegre, todas ellas pugnando por alcanzar un equilibrio (o decidiéndose radicalmente, como en Ramírez Villamizar) entre el arte figurativo y el arte abstracto. Sólo las obras de Lucía Uribe y Margarita Lozano (retrato y paisaje con gallos, respectivamente), parecen ancladas en el equilibrio tradicional.
No resulta ocioso reseñar este Salón ni describir su catálogo. En la cubierta, impresa en rudimentaria separación de colores (fondo azul), se destaca el Primer Premio del Ministerio de Educación: La camera degli sposi, de Fernando Botero. En la contracubierta, Azul, lila, verde-luz (pág. 79), de Armando Villegas, que obtiene el Segundo Premio. La obra de Botero, un claro homenaje a Mantegna, de dimensiones extraordinarias (200 x 170 cm), mereció adjetivos de desconcierto, según lo reseñaría Marta Traba en la revista Semana (n.º 663, 1959): “extraña”, “desmesurada”, “tremenda”, “confusa”, “incómoda”, estos fueron los adjetivos endilgados por cierta “crítica” a la tela.
De esta forma, la variación a un tema de Mantegna se reducía a la incomprensión. La obra ganadora introducía, en sus desproporciones deliberadas, en el hálito del humor que la recorre y en la sutil irreverencia de algunos gestos, lo que la misma Traba llamó “el feísmo” en la pintura colombiana.
A falta de otro adjetivo, Botero perfeccionará su estilo hasta los límites peligrosos del manierismo. Estaba creando un universo propio, yendo y viniendo de la tradición clásica italiana a la propuesta menos ortodoxa de la figuración moderna.
La obra de Villegas, en cambio, estaba en una zona opuesta. Obra abstracta, cuya procedencia cubista es inocultable, da la impresión de levantarse hacia el espacio superior con los efectos de construcciones geométricas perfiladas verticalmente como agujas o torres góticas. La figuración ha desaparecido “casi” del todo. Son las formas, imbricadas en aquel conjunto de colores que estallan o se difuminan, resaltan o se empalidecen, los elementos constitutivos de una pieza que podía haber dado pie a esta nueva “querella de antiguos y modernos”. El límite o medida del cuadro es sólo una convención en un lienzo que podría reventar hacia dimensiones mayores. No hay anécdota (sí existe en la pieza de Botero) ni referencia alguna al mundo exterior: aquello que se pinta es aquello que se imagina en el proceso de la composición; la unidad se alcanza por la conjunción de formas y colores. Es una realidad —otra— por decirlo en términos de Michel Tapié.
He aquí, ejemplificado en dos tendencias, el conflicto enriquecedor de la pintura moderna en la Colombia de los años cincuenta. Las dos obras son, indudablemente, ejemplos de la ruptura que se ha operado en el arte colombiano. Que se haya elegido la figuración “feísta” (o simbólica) de Botero en detrimento (a efectos del premio) de la abstracción de Villegas, talvez revele algún temor escondido a un arte todavía no asimilado del todo. Preferimos ver, suspicacias aparte, un fallo revelador: el academicismo realista o naturalista, la pintura de intenciones sociológicas acababa de perder la partida.
Al hacer un drástico balance de las artes plásticas colombianas en 1958, Marta Traba señalaba aciertos, balbuceos y vacilaciones. Al afirmar que las incursiones en el abstraccionismo “son verdaderamente lamentables” y “pobres” las de la figuración, salva, no obstante, las obras de Villegas y Wiedemann, a quienes les atribuye el sostenimiento de una calidad ya reconocida en años anteriores.
Habrá que esperar a 1959, cuando Villegas realiza su exposición individual en la Biblioteca Nacional, promovida por el Ministerio de Educación, para que los juicios de Traba se centren exclusivamente en esta obra “pionera” que ya ha abandonado las huellas de la figuración para asumirse como aventura abstraccionista. “Al hacer desaparecer casi totalmente en esta última fase las estructuras formales —escribe—, no ha hecho más que dar rienda suelta a sus inclinaciones y se ha aproximado velozmente al machismo, a la mancha de color que propone un ‘dejarse ir’ hacia el sentimiento puro”.
Marta Traba señala el carácter “casi inédito” de esta pintura y pone de presente que, cuando en Europa se dan señales de decadencia en las tendencias abstractas, “en Latinoamérica el arte abstracto apenas inicia su camino”. Camino que, por otra parte, encuentra en Villegas un ejemplo con “valores particulares”.
Insistir en las opiniones de Marta Traba no es exagerado: desde su llegada a Colombia, es “la crítica de arte” que más cerca está de las nuevas corrientes, exigiendo y concediendo, polemizando y teorizando, a veces con el acento pasional que exige todo momento de ruptura. Califica y descalifica, es cierto, pero su propósito no es otro que el de abrir el más amplio espacio al arte moderno. La respetuosa y respetable función cumplida por los críticos que le precedieron, empalidece ante el lenguaje polémico, sustentado en una amplia cultura humanística, que Marta Traba pone a funcionar en Colombia y, más tarde, en América Latina, volviendo suya la causa contra el muralismo residual, por ejemplo, el realismo social y el indigenismo.
No hay rupturas verdaderas sin intransigencia, parece decirse la escritora argentina. No se trata, en su caso, de la objetividad, difícil de asumir como no sea con la complacencia. Se trata de una apuesta por la modernidad, apuesta en la que coincide con una cada vez más numerosa generación de artistas plásticos del continente.
En este y en otro sentido, cabe aquí, en esta monografía sobre Armando Villegas, la mención reiterada a los escritos de Marta Traba.
Al cerrarse la década de los sesenta, Villegas ha realizado algunas de sus exposiciones individuales más destacadas en El Callejón de Bogotá; en la Galería San Marcos, de Lima; en la Biblioteca Nacional, de Bogotá; en el Museo de Bellas Artes, de Caracas, y en el Instituto de Arte Contemporáneo, de Lima. Ha obtenido premios en Lima, Bogotá y Medellín. Y su obra, que se inscribe más en los circuitos del arte colombiano que en los de su país de origen, ha tomado un camino que, en la década siguiente, no hará más que explorar sobre lo desconocido.
No habrá que olvidar, cuando examinemos sus trabajos del decenio siguiente, la predilección del artista por las texturas, su admiración, de niño, por el trabajo artesanal, las sugestivas imágenes del Perú mítico, su formación en medio de un Barroco colonial de inacabables detalles ornamentales. No abrá que olvidar los límites que el artista ha trazado, desde sus inicios, a los extremos de figuración y abstracción, límites que no excluyen la fusión de dos “estilos” sólo aparentemente enfrentados.
Monólogo del Artista
“(…) Fui muy leal al seguir las reglas del juego académico. Fui cumpliendo con cada ciclo hasta hallarme en un punto sin salida, pero con grandes ansias de experimentar. Y así, poco a poco, de oídas, en mi etapa de aprendizaje, así fuera cubista o expresionista, o en la tendencia geometrizante, se fueron apoderando de mí nuevas formas de experimentación. Fueron pequeños experimentos porque mis medios no permitían más. No podía realizar grandes telas por falta de recursos materiales. Fui fiel al principio de elección de formatos, a ese principio de Klee según el cual las obras, aún siendo pequeñas, tendrían siempre una tendencia monumental. Lo mismo que sucede a algunos escultores que, haciendo una maqueta, ya desde ésta se adivina que la escultura será monumental. Fiel a esta regla impuesta por la necesidad hice mis experimentos en cosas pequeñas y así fui logrando, jalonando una serie de trabajos que iba acumulando, siguiendo también mi conducta tradicional, manifestada en la Escuela de Bellas Artes, conducta tendiente más a lo prolífico que a lo escaso. Y son estas experiencias las que permiten que al cabo de poco tiempo me encuentre con una buena cantidad de obras y con ciertos aciertos reconocidos por quienes me rodean y animan para que haga una exposición profesional. Y este fue el momento de mi segunda salida en la Galería El Callejón. Antes lo había hecho en las Galerías Centrales que quedaban en un sótano de la Jiménez de Quesada, una especie de centro cultural de la época (…).
”(…) Entonces empieza a advertirse en mi obra una manera muy singular de geometrizar la naturaleza. Se va cambiando el método académico por un manejo de la materia, hasta que voy adquiriendo seguridad a medida que domino el estilo y paso a hacer el siguiente intento, el definitivo de 1954. Allí presento una treintena de obras con unas telas muy acertadas, ganándome el aprecio de amigos un poco vanguardistas, como Ramírez Villamizar, Guillermo Silva Santamaría, Marco Ospina, quien hace la introducción del catálogo con un texto literario muy sentido (…). Así, poco a poco, voy marcando hitos, cosechando una serie de éxitos locales, a la par de mis amigos. Instalado en el expresionismo abstracto recibo unos pocos encargos en medio de un mercado duro de despegar, encargo de un mural, pero no en la línea del muralismo mejicano que estaba en boga sino apartándome precisamente de éste. Concibo un muralismo más geometrizado, usando materiales como el concreto blanco, directo y coloreado y trabajando con muchas texturas sobre madera (…)
”(…) Había un deseo ferviente de abrirme nuevas posibilidades y caminos. Siempre me había interesado la calidad experimental de las superficies, eminentemente matéricas, singular porque los colegas, en mi medio, trabajaban superficies muy lisas y tenues, muy frías mientras yo optaba por superficies muy sensuales, camino por donde ya andaba también el maestro Wiedemann, lo que permitió un acercamiento con él puesto que coincidíamos en los mismos principios, digamos teóricos, sobre lo que podía ser una pintura expresionista abstracta (…)
”(…) Wiedemann lo hacía como a regañadientes, creo hoy que para complacer a su señora, una mujer que lo empujaba a riesgos mayores para ponerse a tono con la época. Lo cierto es que, así, más o menos, se puede hablar de aquel momento. Mi formación académica y mi actividad docente, y no es inmodestia, me permitía aconsejar a algunos artistas que llegaban a la galería donde yo trabajaba medio tiempo. Y se fue dando la oportunidad de conocer a algunos jóvenes, a Carlos Rojas, a Luis Fernando Robles y a otros que se acercaban con ciertas inquietudes (…).
”(…) Quienes habíamos optado en el medio por una pintura abstracta éramos muy pocos. Éramos solos en el medio. Y así organizamos la primera muestra abstracta, en la que estaba un Ramírez Villamizar, dentro de la tendencia geométrica, o constructivista, pues de esta tendencia venía Eduardo. … Lo mío, si se le quisiera definir, venía más del expresionismo abstracto. … Allí estaba también Marco Ospina… Invitamos a tres jóvenes más a conformar un grupo, que salió al público… no… fueron dos… fueron… Judith Márquez, Carlos Rojas, Luis Fernando Robles, Ramírez Villamizar y Armando Villegas… Fuimos los integrantes de esa muestra, pionera en el arte colombiano (…).
”(…) No, el clima no era muy favorable todavía. Pero como éramos jóvenes, pues teníamos en calidad de promesas la posibilidad de mostrar nuestras obras, siempre con cierta resistencia. Sabíamos que no iban a pasar absolutamente nada, pero (…).
”(…) Obviamente, en 1958, cuando se realiza el Salón Nacional, concurso con una obra abstracta, presencia que podía ser muy irreverente en el medio artístico de la sabana de Bogotá, aunque ya en años anteriores se hubieran expuestos cuadros dentro de esta tendencia. Irreverente, además, porque se trataba de un extranjero, pese a que las reglas de juego de las bases estaban abiertas a los extranjeros. Viene pues la premiación y, como ya se sabe, se concede el Primer Premio a Fernando Botero (…). Pero mi Segundo Premio equivalía a una legitimación del arte abstracto, que hacía así su presencia en un evento oficial (…).
”(…) Mi insularidad de esa época, mis pocos amigos, despertaba talvez en el medio un poco de desconfianza. Yo era muy formal, una persona muy dedicada a mis cosas y muy encerrado y justamente gracias a este encierro es como consigo salir con una considerable cantidad de obras que me permiten ganar un espacio en el medio colombiano (…).
”(…) ¿Influencias? A todos en general nos subyugaba la figura avasalladora de Picasso en cada una de sus épocas. Obviamente, estaba la admiración por Picasso. Pero en mi caso, muy particular, miro más hacia Klee, me fascina ese tono por así decir menor que pone a su pintura. Se trata de un excelente trabajador y de un artista de una versatilidad extraordinaria. Ningún trabajo, en Klee, es igual a otro, aunque lo parezca en la superficie y es ésa la clase de proclama que me seduce: cada obra debe ser diferente a la otra, cada experimento diverso. Porque hay artistas que, al caer en la rutina, presentan una serie de imágenes que no son sino variaciones sobre un mismo tema, lo que no sucedía con Klee(…).
”(…) En mi caso, incluso en la pintura abstracta, se dio esto y ahora mismo me asombro cuando vuelvo a ver una obra de esos años y me pregunto, caramba, en qué momento hice yo ese tipo de experimento, con bastante acierto, con una riqueza de materia y de colores, en fin, con todos los recursos a mi mano, precisamente para enriquecer la pintura, la superficie del cuadro. Y esto lo aprendí sobre todo en Klee, donde la pintura es meditativa, es reflexiva. En cambio uno tiene la impresión de que en Picasso todo es emocional. Conjugar esos dos tiempos del arte ha sido una de mis preocupaciones, mucho más conociendo mi temperamento de andino que hace que las cosas tiendan más hacia la meditación y la reflexión que a lo puramente emocional (…).
”(…) Hay otra posición, como la de Kandinsky, que tiende a conjugar, a hacer juegos armónicos con elementos plásticos puros (como la línea, en el espacio, usando el compás, la regla, etc.) y consiguiendo armonías de un purismo extraordinario (…). Soy fiel, en este sentido, a la naturaleza, porque siempre he estado apoyándome y sustentándome en ella y ello ha sucedido tanto en la abstracción como en la nueva figuración en la que trabajo desde 1972, aproximadamente (…)”.
Una década para la abstracción
Entre 1958 y 1972, la obra de Villegas recorre los caminos de la abstracción, allanados ya por una mayor presencia de artistas que han optado por ella. Nuevas figuras, dentro de un abanico que va del geométrico al op-art (de Ramírez Villamizar a Omar Rayo, pasando por Alberto Gutiérrez y Carlos Rojas), se consolidan gracias al movimiento “pionero” surgido a mediados de la década anterior. Pero no solamente se consolida y legitima el arte abstracto. Corrientes expresionistas o neo-figurativas de carácter revulsivo hallan un campo abonado para la comprensión y aceptación de las nuevas tendencias.
Es el momento en que aparece una estética de la violencia o del horror encarnada en artistas como Norman Mejía (que parece venir de Francis Bacon), Carlos Granada o Pedro Alcántara Herrán (politizando de manera despiadada las formas exteriores de la realidad o la historia). Se diría que, por fin, el arte colombiano se vuelve contemporáneo en su diversidad de propuestas y en la desaparición definitiva de corrientes hegemónicas.
No me propongo hacer un inventario, que sería demasiado dilatado, sino trazar el marco que rodea la aventura de Armando Villegas. La experimentación no es un estigma sino, más bien, el sello impreso a la libertad de crear y de oscilar, si se desea, en los límites de diversas tendencias, algo apenas concebible en la década anterior. Así se verá, no sólo en la obra de Villegas sino, por ejemplo, en la trayectoria de sus contemporáneos: Obregón, Grau, Roda, Manuel Hernández, y en jóvenes que les siguen, como Santiago Cárdenas. Todos ellos aceptan la convivencia “pacífica” de abstracción y figuración en algún momento de su vida o van y vienen, como en el caso de Roda, sin cerrar etapas.
Pero la experiencia informalista no se ha clausurado ni agotado aún. La mantiene Villegas con sutiles variaciones, sin olvidar el refinamiento de la artesanía o ese leve geometrismo lírico del arte precolombino. El profesor Francisco Gil Tovar lo define con mayor precisión:
“No se trata de que el pintor —escribe para el catálogo de la exposición realizada en 1971 en la Biblioteca Luis Angel Arango— vaya grosera y obviamente en pos de imágenes de un trasnochado indigenismo, pues de ser así su obra no pasaría de ser fútil anecdotario de formas: se trata mas bien de mantener vivo —no sin cierta melancolía— el sentido que pueda tener para un pintor moderno el mundo de grafismos y de colores que las culturas indígenas crearon.
Los “baños texturales” de su obra, se abren también para ofrecer la impresión de juegos pictográficos —como los define Gil Tovar— “flotando sobre espacios que se alimentan de matices decorativos y exquisitos”.
Habría que pensar, retrospectivamente, en los “baños texturales” de cierta pintura mediterránea, sobre todo española, de los años cincuenta: en Clavé y en Tàpies, sobre todo. La materia, ajena a la pintura plana, hace su presencia en una suerte de texturización acumulativa de las superficies. Con los años, Villegas se reconocerá en ellos, sobre todo en Clavé, como se reconocerá en Obregón la herencia de esta sensualidad, de esta predilección por las texturas, posiblemente por su origen barcelonés y mediterráneo y ese nunca bien estudiado acercamiento del colombiano a las propuestas de aquel inmenso artista catalán refugiado en Francia.
Regresemos, sin embargo, al Villegas de principios de los sesenta. Casi nada interesa en este momento su biografía: casado en primeras nupcias con la ceramista Alicia Tafur, artista con más reconocimiento que mercado, siempre entregado a la enseñanza, etc. Lo importante de su biografía, a efectos de la sensibilidad artística, ha ocurrido en la infancia y en la adolescencia, en sus orígenes familiares, en algunos detalles reseñados al comienzo de esta monografía. Para un artista relativamente sedentario y supremamente disciplinado; hombre de orden, según sus propias palabras, la vida ya no ofrece sobresaltos. En estas circunstancias y con estas características humanas, la vida del adulto es un río interior que fluye de manera imperceptible.
¿Vida de artista, tal como se entiende en la pseudomitología romántica? Si ésta está cifrada en las dificultades materiales y en una vida azarosa o imprevisible, bastaría recordar que el joven artista la ha llevado por necesidad desde su llegada a Bogotá. Vivió modestamente en pensiones y en hogares de paso. En su primera “residencia”, diagonal al Palacio de San Carlos, debió de haber llevado la vida de un estudiante de provincia. Bogotá era aún una ciudad casi arcádica y ensimismada. Viviendo de lo que saliera a su paso, el pintor peruano que “cayó” en Bogotá en busca de mejores horizontes y de una beca que sólo obtendrá después por los méritos de su trabajo, pasó a vivir después en el mismo barrio de La Candelaria, en la carrera 3.ª con calle 11.
Visitas obligadas de entonces: los cafés, frecuentados por estudiantes de medicina y derecho y acaso también por individuos que medraban en las cercanías del Capitolio Nacional. Pero si vida de “artista” es la bohemia, puede decirse que Villegas estuvo lejos de ésta. Las fotos de la época lo presentan, en cambio, vestido con elegante pulcritud, cultivando quizá conscientemente un bigote “a la mejicana” digno de un galán de cine. Apuesto y severo, daba una impresión muy distinta a la que podía dar con su indumentaria un artista de la época.
No son estos los signos exteriores de una “vida de artista” que, en Villegas, se resuelve en la obsesiva necesidad del trabajo y en la disciplina espartana que mantendrá toda su vida.
En 1960, una curiosa y reveladora exposición que el modesto catálogo registra como de “pintura” y “arte aplicado”, lo vincula con la ceramista Alicia Tafur. El mismo Villegas escribe el texto del catálogo. Habla allí de lo difícil que resulta establecer “el límite preciso entre el arte aplicado y el gran arte”.
En estas fechas, fiel a su vocación didáctica, el pintor peruano reunió a un grupo de artistas en un taller que trataba de vincular las dos actividades, el gran arte y el arte aplicado. Resulta reveladora esta pequeña empresa, pues Villegas no ha abandonado en ningún momento la materialidad artesanal de su pintura. Y aunque allí expone “armonías”, “superficies texturadas”, colores de gran intensidad y sus característicos blancos, negros, naranjas, rojos y verdes.
Villegas insiste en llamarse abstracto-expresionista, “el estilo con el que me identifico y lo que identifica mi manera de sentir”. Añadiríamos: el estilo con que se identifica, pero también el estilo con que se identifica su percepción del universo exterior. Elegir una forma y un estilo es, a la postre, una decisión artística pero, al mismo tiempo, un acto de comunión entre el arte y la representación intelectual del mundo.
A lo largo de la década de los sesenta, Villegas prolonga esta aventura. Y se prolongan las búsquedas de un lenguaje esencialmente contemporáneo, pues gran parte de la contemporaneidad está cifrada en la ruptura con los modelos tradicionales del naturalismo y el realismo, con la representación figurativamente plana del mundo. El flujo de la conciencia pictórica sugiere a Villegas nuevas salidas: aquí una intuición surgida del cubismo; en el momento siguiente una abstracción más depurada, sin aparentes referencias exteriores; siempre el trabajo con “sus” colores predilectos o con la materia que desborda la superficie plana y lisa para adquirir texturas armonizadas con temas y colores; de pronto, el asomo de figuración o la figura esquematizada apenas. Es preciso entonces que la tela o el papel sean “violados”, sometidos a metamorfosis.
Si ya no hay espacio para la naturaleza, que se abra un espacio para la reminiscencia abstracta de ésta. Y en este esfuerzo pasa casi 20 años, sin que el artista abandone la posibilidad de ceder a la tentación de la figuración. Cuando se produce este giro, se da por la línea de cierto barroquismo.
Villegas es artesano pero también artista de formación académica. Sabe qué hacer con los instrumentos que tiene a mano, incluso con aquellos que, a primera vista, parecen pobre materia desechable. Nunca ha dejado de jugar, como si se tratara de un pasatiempo o de un calentamiento de la mano. Se dedica entonces a la intervención de estos materiales: cartones, papel periódico, trozos de madera, piedras, latas, jirones de tela, cartulinas, en fin. Todo cuanto surja de la acumulación ocasional de desechos puede ser objeto. Paralela o simultáneamente a la majestad cromática de las grandes construcciones abstractas de formato medio, ha estado acumulando estas piezas “menores”, abandonadas durante meses o años, rescatadas después, manipuladas nuevamente para que la metamorfosis de la materia desemboque en una realización artísticamente acabada2.
Llama la atención que los formatos de sus cuadros no alcancen sino en raras ocasiones una dimensión mayor a la media. La explicación se debe a una circunstancia material: los recursos económicos del artista, antes que se afiance en el mercado, no permiten la creación de obras de mayor tamaño. No sólo existen las limitaciones materiales. Existe, a lo largo de las décadas del cincuenta y sesenta, cierta incertidumbre en el mercado. No hay “salida” para obras que sobrepasen los precarios cálculos de un posible cliente; se pinta con cierto realismo, con la esperanza de hallar un cliente que permita hacerse a los recursos materiales para continuar en condiciones favorables el trabajo de la creación. Los espacios privados parecen no contemplar la posibilidad de “colgar” una pieza que rebase las dimensiones previstas. De allí que el artista, y no sólo Villegas, elija formatos medios. Acaso tampoco exista el espacio físico (el estudio o taller) donde puedan caber lienzos y bastidores de mayores dimensiones. No obstante, su obra “mayor” alcanza la dimensión físicamente aceptable del gran cuadro. Podrían haber sido mayores, la composición podría haber roto los límites del lienzo o del papel y haber exigido, como probablemente exigió, un campo de respiración más amplio. Pero se imponía el límite gracias al formato sensatamente elegido.
Pero volvamos al “juego”, la vertiente que convierte a Villegas en un manipulador de objetos de desecho, actividad que no ha abandonado y que hoy —cuando reescribo el texto de esta monografía— alterna con la composición de sus obras figurativas y abstractas. Se trata de la más lúdica de sus actividades artísticas.
¿No tiene al arte, desde sus orígenes, un estrecho parentesco con el desinterés del juego? Desde Picasso, el arte contemporáneo ha estado tratando de “eternizar” lo perecedero, de salvar lo desechable, de dignificar toda materia susceptible de convertirse en obra artística. Y en esta línea se mueve la otra actividad creativa de Villegas. Digo “la otra” porque, en efecto, entre la figuración y la abstracción, existe esta vertiente, menos conocida, casi secreta, a la que el artista parece no darle demasiada importancia y de la cual la crítica apenas se ha ocupado. Desde Picasso y Miró, pasando por Tàpies, Miró y algunos informalistas norteamericanos (Rauschenberg, por ejemplo), nada puede substraerse a las manipulaciones intencionadas de la creación artística.
El pop art llevó al extremo esta propuesta. El universo de desechos de la sociedad industrial avanzada entró al escenario del arte como un fastuoso cementerio de la modernidad. El objeto fue valorado en su otra significación. Dejó de ser lo que ha sido por mediación del arte, que le cambió su escenario natural y su apariencia, que le confirió una estética, la estética de lo efímero.
Por fortuna, ya no hay prejuicios, ni de la crítica, ni del público entendido, para la comprensión de estos sistemas de representación imaginaria. Y en el caso de Colombia, bastó una década para que la legitimación de las nuevas tendencias se produjera en medio de la incomprensión o el resentimiento de los rezagados. Un grupo de artistas, repetimos, contribuyó a esta gran apertura. Y entre ellos se encuentra Armando Villegas. El reino de la libertad, que es el reino natural del arte, ya no vive asediado por las conspiraciones del academicismo.
En cuanto a esta “tercera vía”, aquella del juego creativo con materiales de desecho, no se trata —en el caso de Armando Villegas— de un seguimiento esnobista del pop art. Su dedicación casi marginal a la intervención de estas piezas es anterior al surgimiento de esta corriente. Yo diría que viene por vía directa de su predilección juvenil por la artesanía y, por vía indirecta, de las lecciones de los grandes maestros de las vanguardias contemporáneas. Pero bien vale la pena señalar que este juego se compenetra a la perfección con el abstraccionismo, volviendo a veces a la figuración simplificada. En estos espacios materiales caben recreaciones abstractas y figurativas, recuperación de viejos grafismos abstractos o la intromisión de las figuras que le ocupan en su pintura de hoy.
Existe en Villegas la voluntad de totemizar trozos de madera o de cartón, de construir con ellos figuras que remiten al orden ritual y religioso de las ceremonias que estuvieron presentes en la infancia andina del artista. Y es allí donde el objeto creado adquiere significación artística, pues nos devuelve a los objetos de un ritual de estirpe antropológica, de la misma manera que sus pinturas abstractas nos devolvían a la variada iconografía del mundo precolombino.
Por supuesto, se trata, en algunos casos, de creaciones mediatizadas por las formas que el cubismo había sugerido al artista en su largo aprendizaje del arte contemporáneo.
Existen algunos obstáculos para encontrar reunida y catalogada la obra de Villegas, sobre todo la obra de carácter abstracto. Extraviada en manos anónimas, dispersa durante años aquí y allá, sólo pudo verse gracias al esfuerzo del artista por recuperarlas de otras manos y devolverlas después de muchos años a su estudio. Sin embargo, una de las pocas instituciones que desde siempre tuvo el acierto de adquirir estas piezas para su colección fue la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Allí, en esta apreciable colección, el investigador de hoy podrá hallar el material suficiente para hacerse a una idea de lo que fue el Villegas de una larga época abstracta.
La anterior es la época fundacional que lo convirtió en uno de los pioneros de la abstracción en Colombia y América Latina.
No hay en artistas como Villegas lo que podría llamarse etapa clausurada. Pese a su dedicación, durante largos años, a otros registros, en especial el figurativo que lo afianza con éxito en el mercado, la mezcla de otras etapas aparece entrometida en muchas de sus obras, como si la memoria gráfica realizara un inventario de cuanto ha sido y es posible en el mundo de las formas.
En 1985, por ejemplo, su muestra de la Galería Meindl, titulada La fase no figurativa, que se produce entre 1954 y 1974, deja entrever esta simbiosis de tendencias y lenguajes. En sus obras abstractas se entrevé una figuración perfectamente fusionada en signos menos “realistas”.
Igual sucede en sus obras de 1989, cuando expone en la Galería Acosta Valencia: allí vemos collages y ensamblajes de carácter mágico ritual que nos remiten a esa “tercera vía” del artista, la consagrada a creaciones de carácter estético-antropológico, es decir, a esa memoria milenaria que Villegas ha llevado en momentos sucesivos a una fantástica recreación visual.
Se diría que tratando de conservar su versatilidad temática y formal, sus obras registran vaivenes entre pasado y presente, sin renuncias definitivas a aquello que le ha obsesionado en determinadas épocas.
Aquí reposa la negligencia y el malentendido de cierta “crítica”. Se pretendió ver a Villegas como cultivador de una sola corriente, destacando despectivamente el éxito de mercado que consiguió en los años ochenta y parte de los noventa del siglo xx. Esa crítica renuncia a verlo como el artista que se sumerge en diversas tendencias, al menos en aquellas que han dado a su pintura un carácter ritual y lúdico. Esta misma clase de crítica prefirió verlo anclado en la abstracción de los años cincuenta, sesenta y principios de los setenta, o en la figuración barroca que a partir de este año se vuelve tan obsesiva como permanente.
Aquello que se muestra de Villegas no es siempre todo cuanto él realiza. Aquellas obras que han tenido una mayor acogida, no son el todo de una aventura creativa. En zonas escondidas, menos expuestas de su arte, el vaivén entre figuración y abstracción ha sido permanente, como permanente su dedicación a la reelaboración de objetos que llenan los rincones de su taller.
Será preciso entrar en la descripción y análisis de esta nueva etapa, la figurativa, para descubrir que, incluso en la cantidad portentosa de piezas que la componen durante más de 20 años, el artista abstracto se asoma a menudo en los procedimientos que elige y en los fondos o decorados de este fantástico universo de seres, animales y cosas.
Esos “fondos complementarios”, a los que se refiere el poeta Mario Rivero al escribir sobre la obra de Villegas, están allí, incesantemente. Me adelanto entonces a señalar este detalle, antes de pasar a la siguiente fase del artista.
La Figuración, el Barroco y el Mito
Las crónicas de conquistadores y viajeros europeos a América; los libros sagrados de las culturas precolombinas; la reseña de sus ritos y leyendas; la imaginación de un universo desconocido; la relación de guerras y la presencia de criaturas “sobrenaturales”; aquello que el europeo dijo o escribió de América pero, también, lo que el hombre del continente recién “descubierto” dijo de sí mismo desde sus leyendas, mitos y ritos ancestrales; el imaginario americano chocando con la razón occidental; estos son algunos de los elementos a los que habría que remitirse en el momento de sumergirse en el universo de formas y signos de la nueva fase iniciada por Armando Villegas a principios de los años setenta.
No se trata, por supuesto, de ver en los referentes anteriores la voluntad de construir una recreación realista. Cuanto surja temáticamente de la historia, las leyendas y los mitos americanos, será para Villegas apenas un punto de partida. O una continuación, ahora mucho más elaborada de su aprendizaje de niño, de aquellas experiencias que marcaron su infancia, de los deslumbramientos que fueron acumulándose cuando se enfrentó maravillado al portento del Barroco colonial, particularmente rico y majestuoso en el Perú. De igual manera se había dado cuenta del prodigio de la artesanía andina.
“EL vasto reino de la naturaleza” americana es decorado pero también fuerza telúrica que parecen rodear la vida de millones de seres, imponiéndoles una conducta o condicionando sus comportamientos. Se crea así una comunión de espíritu que, con el tiempo, se convierte en fuente de inspiración de los artistas americanos. En Villegas influyen estos elementos, pero también la fauna que vemos entrometida en las figuras humanas o añadida a los frutos de la tierra. Son algunos de los imaginarios de un pintor que no “recrea” las batallas sino los rostros casi petrificados de los guerreros.
“América se reivindica metafóricamente en este espacio barroco de Villegas”, escribía en 1976 Mario Rivero. Desde entonces, no habrá crítico o comentarista que no se detenga en el sentido americano, metafórico, de la nueva pintura de Villegas. Muy pocos, sin embargo, se detendrán en la definición del Barroco, ese estilo que parece y reaparece en el arte latinoamericano en distintas épocas y de la mano de los más variados artistas. Porque el Barroco no es un capricho ni una lección sino algo parecido a una herencia, sobre todo si se trata de un artista que ha forjado su sensibilidad en el corazón de una cultura que le dio forma desde los albores de la Colonia.
Ese “paisaje de fuerzas abruptas” que ve Rivero en la nueva pintura de Villegas, tendrá que ser reconocido como la recreación moderna de una herencia que va más allá de las clasificaciones estéticas. Una obra se inscribe en el mito por la intemporalidad que caracteriza sus temas. Pueden estar inscritos en la historia pero, al rebasarla, dejan de estar regidos por los límites del tiempo. No hay tiempo en estas obras y precisamente por ello nos devuelven a la imaginería americana. Nos devuelven también a la inacabable imaginería medieval europea, aquella con que algunos conquistadores trataron de ver al Nuevo Mundo.
Sólo los rasgos exteriores, sólo los detalles salidos de la naturaleza andina y americana, permiten distinguir el sello geo-cultural que las inspira. Solitarios o en grupos, estos rostros insinúan arquetipos. Si en la época precedente no hay señales figurativamente realistas sino reminiscencias del mundo gráfico americano, aquí, pese al carácter decididamente figurativo de las obras, tampoco es la “realidad” lo que se representa. Estas figuras vienen del más antiguo de los sueños, no tienen espacio donde asirse y, por ello mismo, nos hablan de la intemporalidad de la creación artística.
Se podría hablar en este caso de “surrealismo”. Mario Rivero lo hace, pero se trata de un surrealismo sosegado, no programático. O, mejor, de aquello que el novelista Alejo Carpentier llamó “lo real maravilloso” y que en algunas de las grandes obras de García Márquez toma el nombre de “realismo mágico”.
“Real maravilloso”, ésta es la expresión que mejor cuadra a la nueva obra de Villegas. Real maravilloso son, desde sus orígenes, las notas que Colón deja en su Diario de navegación, las crónicas de los conquistadores y las reseñas que los españoles hacen de América. Real maravillosa resulta esa cultura que, al deslumbrar a sus espectadores, es devuelta al mundo como algo absolutamente inédito. Costumbres, ceremonias, rituales del mundo precolombino se funden, tres siglos más tarde, con las creaciones artísticas de la Colonia. Llevan el sello de una maravilla que, asentada en la realidad americana, deja que la imaginación de los hombres se enriquezca. Y, al enriquecerse, da paso a nuevas creaciones.
El Barroco no es un género específicamente colonial sino una actitud permanente frente a la representación imaginaria de las cosas y el mundo: la predilección por el adorno, la tentación por recargar el decorado, por añadir nuevos, casi interminables elementos a las obras. Asediar la obra (iglesia, edificación civil u objetos rituales); asediar al mismo cuerpo o al rostro con adornos o vestiduras, a esto podría llamarse espíritu barroco. Y Villegas, que desde niño se ha sentido atraído por los adornos (joyas, sobre todo), devuelve a su arte ese espíritu barroco, dando un paso adelante en la concepción de su pintura anterior. Pintura, arte, en fin, que por ser abstracto, reclamaba la mesura, la simplificación de los elementos.
El sentido ornamental de las obras más populares, mejor conocidas y de mayor mercado en la trayectoria de Armando Villegas ha sido analizado de manera brillante por el crítico e historiador del arte Álvaro Medina. En su texto a la exposición de obras abstractas realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Medina escribe:
“De lo anterior se deduce —escribe Medina— que en el caso de Villegas hay que hablar de ornamentación y no de decoración. Los dos términos tienden a ser confundidos, incluso por críticos e historiadores de arte, pero distan de implicar lo mismo. Lo decorativo es lo accesorio, lo que se añade con fines estrictamente visuales para adornar una imagen, de modo que, como no es consustancial a ella, lo mismo se puede agregar que quitar sin alterar un ápice la significación original. Lo ornamental, en cambio, es esencial”.
Medina despeja así un perverso malentendido. “Se trata de elementos simbólicos y, por lo tanto, nada superfluos”, añade.
Cada tema impone sus propias formas. Y la aparente ausencia de temas de su época abstracta, que a lo sumo es reminiscencia de un tema porque se trata de creaciones sustentadas en el color y en las texturas o en un equilibrado conjunto de formas que no dicen sino que sugieren, esa aparente ausencia de temas de la época abstracta contrasta con la nueva etapa, en la que el tema, nacido sutilmente de alguna forma humana o antropomórfica, preside la génesis del cuadro.
Esta figuración exige sus formas porque es, ante todo, un tema recreado. Y las formas que exige desbordan la sobriedad de las etapas anteriores. Es preciso que la desmesura se convierta en estética. ¿No es lo real maravilloso un terreno abonado por la desmesura? ¿No es la desmesura una de las características del gran Barroco americano?3.
El Barroco, arquitectónico o pictórico, no tiene más límites que los señalados por la voluntad del artista, que siempre tendrá la sensación de haber dejado la obra inacabada. No en vano, el barroco americano es obra de artistas y artesanos.
Que un artista como Villegas, celoso de su propia maestría, dedique una buena parte de su vida y en el esplendor de la madurez a componer un universo de imágenes que dan la impresión de repetirse pero que, bien miradas, pieza a pieza, se singularizan en temas y detalles, no puede ser sino una muestra de gran coherencia. Centenares de piezas, de todos los formatos, componen un museo particular de imaginería barroca. Salen de la pintura, a veces, para ser trasladadas al bronce: torsos y cabezas reproducen y enriquecen el universo plano de la pintura, no como una versión tridimensional del cuadro sino como una concepción escultórica que obedece a las reglas del género, a la extraordinaria versatilidad artística de Villegas (en el dibujo, en el grabado, en la escultura, en la pintura sobre papel, tela o madera; en la intervención de objetos).
El artista no se priva de la escultura, como tampoco se privó, en sus comienzos, de la pintura mural. Pero si nos detenemos a explicar los orígenes de esta versatilidad artística, sólo podemos hallarlos en el rigor de su formación académica. En esta formación y en la inmensa curiosidad de un Villegas que, familiarizado con el arte clásico, se ha paseado por el arte moderno y contemporáneo. Así que de ambos es deudor.
Existe una tradición en la llamada “pintura literaria”, es decir, en la pintura que parte de un tema, perfectamente narrable, descriptible por aquello que representa. Esta pintura “literaria” es, no obstante, objeto de equívocos. Todo el arte clásico lo es, de una u otra manera. Y lo es en mayor medida, por ejemplo, la pintura flamenca, tanto o más que, por poner otro ejemplo, la pintura de un Delacroix o un Goya, realistas que sintetizan la realidad histórica en grandes creaciones plásticas. Esta pintura literaria, que en algunos surrealistas (De Chirico o Magritte, Paul Delvaux o Salvador Dalí), parece ser posterior a la elección del tema, no guarda relación con la obra figurativa de Villegas.
Aquí la “literatura” se produce “a posteriori” porque el cuadro ha sido concebido en un constante flujo de imágenes; la obra se ha ido haciendo, primero por obra de la pintura y, después, por obra de la conciencia que cierra al final el tema. Son los impulsos de la imaginación, que realiza y piensa al cuadro, los que evitan el carácter estrictamente literario de la obra. No es pues del todo acertado hablar de “pintura literaria”. Acaso sea más pertinente hablar de lectura literaria de los temas.
Se me ocurre pensar que, además de los elementos prehispánicos que motivan la temática de Villegas en esta fase, existen otros de carácter más pictórico. No se puede desconocer, en un salto atrás, la presencia indirecta de los flamencos, Brueghel o Van Dick, como tampoco olvidar que, en este imaginario desbordado, pasa la sombra de Hyeronimus Bosch, El Bosco, no tanto porque la realidad se vea enriquecida por la presencia de figuras (animales, plantas, frutos, etc.) como por el procedimiento con que se hace la obra.
Texturas, pátinas, colores definidos y esfuminados, abigarrada proliferación de elementos, he aquí aquello que nos remite al arte clásico del medioevo o del Renacimiento.
Tomemos, a guisa de ejemplos, más al azar que por deliberación, obras como Vientos de agosto (pág. 161) o Caballero del fuego (pág. 162), piezas expuestas en 1994. A la gran profusión de figuras humanas se añaden figuras animales e, incluso, éstas se confunden con la fauna humana, comulgan unos con otras, se confunden en un escenario irreal que no remite a lo que conocemos como realidad. Es esa otra realidad, o realidad otra, lo que confiere al cuadro su carácter surrealista.
Animales antropomorfizados, cabezas de “guerreros” asomados a una fauna fantástica, como en Guerrero nocturno (pieza de 1990), componen un nuevo Jardín de las delicias. No hay un lugar preferencial para hombres, animales o plantas: todos estos elementos se “pasean” y entrecruzan en el espacio del cuadro, que construye niveles, como si se tratara de una puesta en escena, característica que descubrimos en los flamencos. En otra pieza, ésta de 1978, Villegas no puede evitar la tentación del título: Comparsa de los comediantes (pág. 118)
Hay pues, una voluntad expresa de “poner en escena” a unos personajes, de darles movimiento a medida que la sucesión de estas figuras “transcurren” en el cuadro. Puede hablarse aquí de intenciones clásicas. Dentro del “manual de zoología fantástica” caben criaturas irreconocibles: pueden ser animales o plantas, pueden ser apenas reconocibles en la realidad porque son producto de una operación imaginaria que desea llevar hasta lo fantástico aquello que ya no podrá ser reconocible como forma. ¿Qué es, por ejemplo, un Pescadonte (pág. 205 b)?
En otras ocasiones, son las cosas inanimadas las que se animan por medio del movimiento. La obra de 1991 Yelmo para un viaje submarino (pág. 201), remite al yelmo pero también a la descomposición de éste, a su metamorfosis en algo vivo que “viaja”. Piezas ineluctablemente barrocas como Caballero del desván (1981), muestran un rostro cubierto por yelmos y corazas, pero esta figura, al ser coronada por variados elementos y detalles (aves, felinos, encintados casi litúrgicos) nos remiten a la irrealidad de lo imaginario.
Lo imaginario y lo fantástico. Tales son las relaciones que se establecen en obras como Vigía (1991) o Celebrante (1993, pág. 183), donde no se sabe si lo que predomina es la figura (y su representación) o si son, por el contrario, otros los elementos fundamentales o centrales del cuadro. La apoteosis de lo fantástico llega en piezas como Primer acto (pág. 184) o La cita, Trópico de cáncer o Amanecer (1991).
Talvez tenga razón el poeta y crítico de arte Carlos Jiménez al vincular a Villegas al universo iconográfico de Archimboldo, quien “componía cabezas, rostros, figuras humanas completas sustituyendo la representación de sus órganos por las frutas naturales”. Por las frutas naturales, es cierto. Pero esta sustitución imaginaria de lo humano se prolonga en la presencia de animales de remoto origen, felinos (que fascinan a Villegas: en su estudio deambulan perezosamente y en busca de afecto muchos de ellos), insectos sobredimensionados, reptiles, hombres, como diablillos o duendes, que prestan su cabeza o su cola a la figura humana.
El hombre, protegido por corazas, no está solo. Vive rodeado por la naturaleza y ésta es tan fantástica como su atuendo. A partir de los años setenta (más o menos hacia 1974), la temática cultivada por Villegas es este mundo de “guerreros” solitarios, es esta épica intemporal de criaturas arrancadas de la historia y, al mismo tiempo, separadas de ella. Allí están sus “recuerdos del Perú”, pero también aquello que no se recuerda por no haber sido vivido sino por haber sido bebido en las fuentes de la memoria colectiva. Recuerdos del Perú, Mascarada de Lampaya, de cualquier manera, hay obras de 1982, 1983 y 1984 que abren el escenario por donde, durante toda una década, se asomarán nuevas criaturas. “Fui a la ventana y miré un mundo de blancas máscaras incas bailando dentro del yelmo de los conquistadores” —escribió en su poema dedicado a Armando Villegas el poeta Richard Morgan Stewart. Esta “enigmática fiesta” —escribía Morgan Stewart en 1981— no se va a cerrar en mucho tiempo. Será fiesta permanente. Fiesta totemizada, como en esa elevada figura que representa el óleo de 1982 Tótem étnico (pág. 55).
Debió resultar familiar a los espectadores de la Feria de Basilea de 1984 enfrentarse a estas obras. Familiar por la cercanía de lo imaginario, extraña y remota por la singularidad de los temas. Por fortuna, las metamorfosis del arte, de una latitud a otra, acaban de encontrarse en un lugar común, el de la intemporalidad. Aquellas variaciones sobre un mismo tema (la miopía crítica puede ver solamente un tema y no sus variaciones), derivaban su universalidad no tanto de lo representado como de los métodos y técnicas de representación. Esto es, la derivaban de la pintura, en sentido estricto, de la maestría formal, del laborioso acento de los colores, de las texturas hechas a base de superposiciones, de los colores, concebidos en todas las gamas y matices posibles.
Me asalta la sospecha de que, para un europeo, la obra de Villegas puede ser catalogada dentro del surrealismo. Lo “real maravilloso”, que tanto interesó a André Breton, Alejo Carpentier, Cardoza y Aragón, Miguel Ángel Asturias u Octavio Paz, puede permitir con sus matices esta catalogación. Sin embargo, ya señalaba antes que no era del surrealismo de donde procedía esta concepción del arte, sino de fuentes más remotas: de la imaginería precolombina, en parte, y de la intención del artista que lucha por desdibujar los rasgos verosímiles de la realidad.
Es en todo caso regocijante que la obra última de Villegas pueda ser vista emparentada con el Barroco, que en Europa es una escuela menos exuberante, acaso más rígida, con moldes previsibles y reglas establecidas. Lo que sería otra cosa en el caso de la América hispánica e incluso portuguesa, donde se da el portento de una figura como la del brasileño que la posteridad conoce con el nombre de “El Alejaidinho”.
Barroco y surrealismo se funden, en todo caso, en esta pintura como una especie de exaltación de las formas y superabundancia de elementos “decorativos”, de la cual talvez Villegas sea consciente. No de otra forma se explicaría la coherencia de esta etapa y las sutiles modificaciones que ha sufrido.
Digo “sutiles modificaciones” porque, de pronto, como un guiño dirigido a su época abstracta, el artista introduce formas geométricas o permite que sobre el fondo del cuadro se revelen informalidades que bien podrían, por sí mismas, sin la presencia de figuras, ser una obra abstracta recorrida por el lirismo.
Vuelvo sobre lo que ya había anotado: pese a lo reconocible de esta fase figurativa, no se han producido saltos radicales en el vacío. Todo parece haber obedecido a transiciones, a avances y retrocesos, a la fusión de los elementos característicos de una u otra etapa. De la adultez a la dulzura, de la contundencia a la sutileza. De un estado de expresión donde prima la apacibilidad de sus figuras, Villegas pasa a la “dureza” casi férrea de sus temas. Hay épica y lirismo en aquellas figuras (cabezas, sobre todo) que, siendo masculinas, se nos antojan coronadas por un halo de feminidad vaporosa. No obstante, el sello viril acaba por imponerse.
¿El sello viril? No hay connotación sexual alguna en la expresión. Preferimos pensar en la virilidad de la gesta guerrera. Pero, por curioso que parezca, no hay sangre ni enfrentamientos, ni dramatismo alguno, en estas figuras: surgen del sótano empolvado del tiempo y se extravían en la intemporalidad de la pintura.
Mal podría llamarse estrictamente figurativo un arte que toma como soporte la figura y la hace estallar en mil posibilidades. O que, una vez elaborada la figura, reconocible en términos realistas (cabeza, armadura, rostro, mano animal, flora, fauna, objetos), se vuelve objetivamente irreconocible en el conjunto de la obra. Así sucede en muchos cuadros. Pero si nos detenemos en algunos de rara emotividad poética, elegimos algunas piezas pintadas entre 1977 y 1978: de una mano abierta, que es como un fruto que se abre, brotan nuevos frutos, hojas doradas, semillas florecidas, pájaros. Es como si la “mano” fuera el germen de múltiples criaturas y de formas surrealistas.
Lo mismo sucede con otra pieza de la misma época: un florero coronado por un pájaro de alas desplegadas sobre cuya testa nacen tallos y hojas de maíz, pero el fruto de la mazorca es un hermoso pájaro de estructura graneada y todo el conjunto aparece asediado por animales vigilantes. ¿No es esto “real maravilloso”? Lo es. Y esta misma concepción se repite en otra de sus series, las “madonas” o vírgenes, vestidas por la exuberancia de la naturaleza, arropadas, no por un manto divino sino por la extraordinaria vestidura del paisaje. Por si fuera poco, vuelve al artista la necesidad de dar pistas “históricas” a algunas de sus obras, como en ese espléndido Caballero de El Dorado, o en piezas como Prototipo de magia y mito. En ellas, y en numerosas obras de la misma estirpe, sabemos que el artista se ha nutrido en la imaginería de Conquista y Colonia, en los “mitos andinos” (hay obras que los evocan textualmente) o en los “caballeros” que la imaginación ha convertido en pura fantasía. De allí esa “iconografía fantástica” de finales de los años setenta: flora y fauna, figuras humanas asumidas en poses sacerdotales o rituales, hacen estallar un colorido de extremos. Y como para introducir el misterio o el enigma, se presentan ante ellos elementos accesorios como dados, huevos, caracolas, copas, etc.
Este viaje a las profundidades de lo desconocido, se repite una y otra vez. ¿Es un viaje del inconsciente y por ello mismo el viaje ideal del arte surrealista? Talvez. Leopoldo Combariza ha escrito sobre “la más exuberante jungla en medio de la cual transitan subrepticiamente las luces, las sombras y las siluetas vagas, neblinosas, de formas que bien pueden pertenecer a animales de una fauna hiperbólica como vampiros, escarabajos, reptiles, afeminados jerifaltes, pájaros nocturnales o seres salidos de la mitología, antropomorfos compuestos surgidos de la mente afiebrada de los aedas”.
Se ha insistido en la imaginería americana, en la representación fantástica de todo aquello que, revelado como desconocido, dio pie a toda clase de conjeturas e interpretaciones, muy pocas ceñidas a la realidad o más bien fruto de la adivinación de cuanto se desconocía. Pero el mundo de figuras de Villegas va más allá y no es aventurado decir que se acerca a la imaginería medieval europea, a ese momento en el que la racionalidad no había todavía penetrado en la mente de los hombres, a ese estado pre-científico en el que imaginarse el origen del mundo equivalía a dejar en absoluta libertad lo imaginario y lo especulativo. Forma de conocimiento, fantasiosa talvez, tenía que pasar por la poesía, a menudo por la poesía diabólica en la que el sueño daba fácil paso a las pesadillas. Veamos la tradición: desde Brueghel hasta el Goya de Los caprichos; desde El Bosco hasta las penumbrosas siluetas de Durero o Rembrandt.
¿Rembrandt? Villegas ha llevado su admiración hacia este artista hasta el punto de rendirle homenaje. ¿Qué lo seduce, además de aquello que ya es lugar común: el tratamiento de la luz? No dudamos que lo seduzca el halo de misterio de sus personajes o figuras.
La imaginería medieval caza a la perfección con la imaginería de estos conquistadores metamorfoseados, asediados por toda clase de criaturas y antes que nada asediados por la naturaleza. En un gran óleo, por su formato y factura, fechado en 1989, tenemos la impresión de estar, a primera vista, ante un grandioso bodegón. La visión se amplía por la profusión de figuras que lo rodean, figuras humanas y animales listas para saltar sobre este festín inerte. La tenue coloración le da un aspecto de obra antigua, recurso que Villegas ha utilizado en muchas obras. Este registro da la impresión de pieza pintada siglos atrás, efecto que el color consigue con esa destreza que ya conocemos en el gran arte clásico. Algunos de sus bodegones o naturalezas muertas buscan un efecto parecido al anterior, como si la intención del artista no fuera otra que la de cargar de antigüedad la obra moderna.
El crítico Leonel Estrada, fundador de la ya desaparecida Bienal de Medellín, acertó en sus comentarios a la obra de Villegas. Fue uno de los primeros en advertir la diversidad de sus estilos y registros. En el texto destinado a la exposición de la Galería Belarca de Bogotá, realizada en 1992, Estrada destacaba “el polifacetismo o pluralidad de expresiones que contiene” la obra de nuestro artista. “Desde los comienzos de su carrera coexiste un acendrado figurativismo con manifestaciones de la más radical abstracción” —escribe Estrada.
¿A qué viene recordarlo? Por una razón: en 1992, Villegas ofrecía al público una de las pocas muestras abstractas de los últimos años. La muestra siguiente, la más importante, la va a realizar en 2006 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Villegas abstracto, se titula esta retrospectiva. Contiene 22 piezas realizadas entre los años cincuenta y setenta, sumadas a las de creación reciente.
Me detengo en esta exposición porque podría “leerse” (13 años después de la escritura de mi monografía) como un inventario y un acto de justicia. Empiezo por destacar los textos de Gloria Zea, Eduardo Serrano y Álvaro Medina. La muestra incluye, por ejemplo, piezas de 2001 a 2006, todas abstractas. Son cuadros evocativos del universo del artista. Manto ceremonial de luz y sombra (2003) y Escala dorada a la luna (2004) reviven la poética que ya conocíamos en su trayectoria anterior. La abstracción de Villegas vuelve a sus mejores momentos. A sus raíces, diría.
Pero volvamos a la exposición de 1992. Como si se tratara de recordar que no ha abandonado la abstracción, el artista expuso piezas abstractas muy definidas, muy distintas a las de los años cincuenta y sesenta, es decir, nuevas exploraciones, esta vez con recursos como el collage y la heterogeneidad de los materiales.
Se trata de materiales más “rituales”, de creaciones que, algunas en técnica mixta, han abandonado las huellas del cubismo y se acercan a otra clase de informalismo, al informalismo de un Clavé o un Tàpies, no tanto por lo que se parezcan como por la libertad con que reivindica insignificantes objetos (hojas, plumas, recortes de cartulina) incorporados al cuadro.
Lo curioso es que, en estas creaciones de la más pura abstracción, introduzca elementos figurativos y que estos parezcan salidos de la fase reseñada extensamente en páginas anteriores. ¿Es ésta una manera de recordar que no ha abandonado la figuración? Sí. Pero también una forma de recordar que no hay estilo definitivo ni fase clausurada sino estilos y fases simultáneas, alternas o sucesivas.
Desde su Flora tropical fantástica (pág. 179) de 1977, naturaleza y fantasía irrigan los conductos de múltiples cuadros. El enigma de sus criaturas sigue allí. Cada nuevo cuadro da origen al siguiente. No se trata de un escalonamiento repetitivo, sino de un ciclo de diferenciaciones casi imperceptibles.
En 1975, el poeta Juan Gustavo Cobo Borda escribía sobre estas figuras “misteriosas, hieráticas”. “La otra metamorfosis”, se titulaba su texto. Y volvía, con otras palabras, a una interpretación que aquí nos resulta necesaria pese a haber sido hecha en líneas anteriores.
Recubiertos por velos que están hechos de piedra, de encaje mineral, o por un aura que los circunda con sus bestiarios de fábula, esos ojos abiertos hacia un espacio inasible, son ojos de estatuas ciegas, que hacen de cualquier elucubración en torno a ellas algo, por lo menos, impertinente. Prefieren comunicarse entre sí, a lo largo de esta vasta galería fantástica en donde las imágenes de Alicia en 1941, de Max Ernst, habla con Archimboldo, en un lenguaje mucho más preciso, y exacto: el del silencio.
Así describe Cobo Borda las obras de aquella muestra. “Convertir el mundo en pintura —concluye—, lograr de la pintura un mundo: en relación con Armando Villegas, estas ideas son recíprocas, pero no son ellas, sino sus obras, las que certifican su vasta capacidad de estar atento al más sugerente y evasivo de los latidos, el latido de la verdadera pintura”.
Por su parte, en fecha posterior, la periodista cultural Gloria Valencia Diago escribía sobre obras de 1984 y 1985:
“Todo un mundo visionario y atemporal aflora en los lienzos de Armando Villegas. Bien puede aludir al medioevo con los grifos, salamandras y diversidad de pequeños monstruos que pueblan sus cuadros. A la conquista con sus cimeras y armaduras de sus caballeros con perfil de autorretrato. O bien al misterio precolombino de los incas, aún indescifrado en las entrañas de los Andes”.
“Perfil de autorretrato” es una observación oportuna. Porque Villegas deja constancia de su presencia en esos perfiles. Es él, el artista, quien se ve en el espejo de la intemporalidad. Se ve entrometido en sus criaturas. Es él, o su doble, la imagen de su propio rostro estampada en el papel o la tela. Pero no se trata de un fácil narcisismo. Pensaríamos, mejor, en la necesidad de verse a sí mismo como protagonista, pues todo arte, antes que todo, tiene un único protagonista: el artista. En alguna pieza de esta época, la imagen se duplica, como si saliera, por efectos de un ritual mágico, del alma. ¿O es acaso el mismo cuerpo, convertido en alma, separado del cuerpo que ha habitado con su alma?
Puede ser. Hay símbolos en la pintura de Villegas que, por lo indescifrables, mantienen el aura misteriosa de lo inaccesible. ¿Obedecen a un mundo interior, a una íntima creencia, a un ritual de secta, cofradía, logia o algo parecido? Probablemente, y con mayor razón cuando el artista ha confesado pertenecer a la logia masónica. Su discreción al respecto es admirable. No obstante, acepta haber dejado deslizar en sus cuadros, como al azar, símbolos religiosos, señales que el espectador de esta obra apenas podría percibir.
Se ha precisado la fecha de 1972 como el año de ruptura del pintor con su época abstracta. Preferiríamos no hablar, en sentido estricto, de ruptura. El nuevo rumbo tomado por su pintura, a raíz de su viaje a República Dominicana, debió de haber obedecido a razones emocionales profundas. “Experiencia mágica y alucinante” —ha dicho el propio Villegas. El encuentro con el Caribe —se ha señalado en repetidas ocasiones— coincide con la orientación del artista hacia rumbos decididamente figurativos. Mejor dicho, hacia esa figuración donde lo real maravilloso halla un cauce abierto de expresión, como lo he señalado antes. No olvidemos que el Caribe es el origen de escritores y artistas como Alejo Carpentier y Amelia Peláez, Wifredo Lam y René Portocarrero. Allí lo “real maravilloso” ha tenido un claro encuentro con el surrealismo. En ese desbordamiento tropical, donde el mundo parece expresarse en imágenes, no siempre bajo el signo de la lógica y la racionalidad, debió de hallar Villegas la posibilidad de amalgamar el imaginario andino con un imaginario mucho más desbordado, aquel que, en adelante, estará en el espíritu y formas de su pintura.
Ese mismo año de 1972, Armando Villegas contrae matrimonio con Sonia Guerrero, original de Santa Marta, es decir, una caribe de temperamento recio y al mismo tiempo franco y festivo. De su relación con la ceramista Alicia Tafur han quedado cuatro hijos: Alexandra, Geovana, Diego y Ricardo, con los cuales Villegas mantendrá siempre una relación paterna y de amistad. Del nuevo matrimonio nacerán Andrea y Daniel, seres que en la hermosa y amplia casa del Bosque San Gabriel, donde al fin ha echado raíces la familia Villegas Guerrero, van y vienen con la discreción que les impone el trabajo de un padre metódico. En la iconografía del artista, estos rostros aparecerán en numerosas ocasiones en sus cuadros. Villegas, retratista experimentado, introduce estas imágenes afectivas en sus obras, de la misma manera que ha introducido metódicamente su retrato.
Allí, en estancias llenas de arte colonial americano, de decenas y decenas de obras del artista, de obras de sus contemporáneos (Villegas es un coleccionista escrupuloso de pinturas, grabados y dibujos), no hay espacio que no respire lo que llamaríamos ambiente de artista. Al buen gusto de la decoración interior se añade ese espíritu barroco que encontramos en los cuadros de su nueva etapa. Estos se amontonan, por decenas, en todos los rincones de su estudio.
Si se pretendiera apresar una imagen cierta de la infatigable capacidad creativa de Villegas y de la simultaneidad con que acomete uno u otro estilo, habría que recorrer con mirada atenta este vasto espacio de la primera planta, mirando hacia el poniente de una Bogotá que, se diría, ha acabado siendo colonizada por el trópico. Desde los amplios ventanales, la luz del atardecer sabanero, que ha dejado de ser gris y sombría, se filtra en tonalidades sorprendentes.
En esta casa, donde Villegas y su familia viven desde 1981, no hay día en que el maestro no se ponga de pie y frente a una de sus obras. A la pieza iniciada y casi terminada le va imponiendo nuevos detalles; la abandona para dedicarse a manipular algún amasijo de papel periódico o cartulina; a pintar sobre piedras de formas caprichosas rostros de mujeres o figuras felinas (sus gatos ronronean alrededor del estudio; dormitan y se acercan a buscar una caricia del amo). Hay figuras totémicas, hechas de madera; objetos de culto convertidos en pequeñas piezas artísticas; cartulinas desflecadas destinadas a dar el toque final a una máscara o a su representación abstracta; latas pintadas con pequeños guerreros o mujeres etéreas; animales de esa fauna fantástica hallada en sus grandes cuadros. Este paisaje da fe de la disciplina del artista, aquel hombre que confesaba ser una persona de orden, metódica, levantada de la humildad de la pobreza a una vida mucho más desahogada.
El teléfono no deja de sonar desde sus distintas líneas y Sonia filtra las llamadas con escrupulosidad vigilante y protectora. Llaman estudiantes de artes plásticas, clientes interesados en la adquisición de un cuadro, personas interesadas en conseguir una certificación de autenticidad pues, a la larga, la obra de Villegas también ha sido objeto de imitadores inescrupulosos, de fundidores avivatos que han reproducido casi a la perfección una cabeza de guerrero al bronce, olvidándose del cuidado milimétrico que Villegas pone en sus obras.
De esta casa sale varios días, por la mañana, a dictar sus clases en la Universidad Javeriana. La vocación pedagógica de Villegas sigue viva. Profesor en la Universidad Nacional, donde fue director de Artes Plásticas; cofundador de Bellas Artes de la Universidad de los Andes, en pocas palabras, profesor siempre, Villegas se enorgullece de haber tenido por alumnos a algunos de los artistas más destacados de la generación siguiente a la suya. Profesor por vocación, en un momento en que ya no le sería indispensable ocuparse de la enseñanza, Villegas devuelve a sus alumnos un largo aprendizaje académico y una práctica de enorme versatilidad, en todas las técnicas y estilos.
Entre 1992 y 1993, Villegas tuvo la oportunidad de viajar a Seúl y al Japón, ese oriente recóndito que desconocía. En Seúl realiza una de sus más hermosas muestras de pintura. Viaja a España. Miami o Perú, pero, en realidad, el artista preferiría no moverse de casa, los trastornos que estos viajes causan en su disciplina de trabajo son notables. Rompen el ritmo. Es preciso regresar a calentar la mano, a poner orden en la obra empezada. Uno tiene la impresión de que Villegas, precisamente por su disciplina, es un ser sedentario y de escasos amigos. Con estos ha sufrido decepciones y se adivina en la actitud humana del artista, no sólo la generosidad con que acepta la obra de los demás sino el desconcierto que le produce la mezquindad de que ha sido objeto en ocasiones.
Podría hablar del escepticismo, de la experiencia y la sabiduría. En este sentido, Villegas recibe agradecido los elogios a su obra y con silenciosa indiferencia los ataques y la incomprensión de críticos que no han podido o no han querido ver en la totalidad de su trayectoria los caminos recorridos, la diversidad de sus propuestas, las rupturas internas de su estilo, una ética del trabajo mediante la cual se permite seguir siendo coherente consigo mismo.
En su fuero interno, Villegas se siente orgulloso de ser un mestizo. No olvida sus orígenes. Es como si su Pomabamba andina viviera todavía en el tejido de sus afectos, a los que ha añadido la experiencia de dos familias, sus raíces colombianas y la prolongación de éstas en la experiencia tropical que ha vuelto mucho más complejo el mestizaje. Andino y caribe, esto ha sido a la postre el artista que llegara hace más de 50 años a una ciudad ensimismada y provinciana en busca de un destino.
Epílogo: Monólogo de artista
“(…) A lo mejor pueden estarse conjugando en mí fenómenos extraños. A lo mejor no se dilucida suficientemente la capacidad que tengo de moverme en distintos campos y formas. Creo que un artista, obviamente, está facultado para transitar por distintos campos, si su talento lo permite. En el campo abstracto, en el expresionista, en fin, en cuanto salga de su sensibilidad y de sus necesidades expresivas… En todo lo que él se permita… Pero lo que se puede permitir es el encasillamiento, que a menudo revela cierta pereza de los críticos o de los especialistas.
”Quizá las circunstancias hacen que uno, como artista, se encasille, por necesidad, precisamente, de sobrevivir en un medio tan difícil como el nuestro. A veces uno se encaja en una línea de expresión, válida en su lenguaje y recibida oportunamente por una especie de inconsciente colectivo. Es entonces estimulado por la recepción comercial y los aportes materiales que esto significa, todas estas cosas a las que todo artista aspira. He tenido grandes compensaciones materiales con una línea que descubrí, con este realismo mágico que es hoy reclamado por un público. Y es una veta personal, pero como sucede con los yacimientos mineros, es sólo una veta a la que se superponen o debajo de la cual hay otras. Por esto creo que la existencia de diversas vetas en esa profundidad de superficie debe ser explotada, sea de oro o de platino, del material que sea, pues así concibo la existencia o convivencia de diversas tendencias en mi obra, sin importarme el éxito comercial de una u otra. Puede suceder que uno de estos materiales o vetas sea menos comercial que otro, que no sea inmediatamente reclamado por el público, pero es preciso explotar esos otros estratos, aquellos que me llenan, que contribuyen a mis necesidades expresivas.
”Producir tantas imágenes como yo produzco, es una manera personal de proyectarme. Por ejemplo, en toda esa legión de guerreros en los que he venido trabajando, cada figura es distinta, cada una de sus personalidades o caracteres es distinta y si uno se detiene a estudiar esa iconografía, descubriría, pese a su aparente parecido, rasgos de diferenciación muy notables. Quizá la historia o los analistas se darán un día cuenta de esto (…)
”Quizá los motivos se repitan, pero los rasgos y detalles no son de ninguna manera repetitivos. Esto es tan recurrente como mi trabajo con las texturas, con el reciclamiento de elementos, con cierta vocación abstracta, reflejada en las numerosas obras que pueden verse en este estudio. Mi sensibilidad me permite poder hacer acopio de todos estos elementos. Toques de color aquí, toques de texturas allá, todo esto me deleita y pienso que estas obras pertenecen algo así como a una reserva. He expuesto a veces estas obras, en Estados Unidos, aquí en Europa, mientras se exponían mis obras figurativas, y, claro, esto suscita a veces cierto desconcierto, cierta controversia. Algunos no se explican cómo un artista pueda expresarse de maneras distintas en una misma época, cómo puedan ser contemporáneas creaciones de diferente signo y estilo. Pero no sé, es una encrucijada y mientras uno esté dentro de ella, hay que darle rienda suelta a la creatividad. A lo mejor terminaré mis días, contra todo fácil pronóstico, haciendo reciclaje de objetos, dándoles forma artística. Es algo que no se puede predecir porque ni siquiera el éxito de mercado obtenido por determinada línea o estilo impide a un artista darle salida a esa encrucijada. Lo que sucede en una fecha indeterminada es imprevisible y allí reside precisamente la fascinación y el misterio de toda creación artística (…)”.
Bogotá, marzo de 1995
Anexo
Habría que detenerse en la actividad pedagógica de Armando Villegas, ejercicio del que poco o nada hablan sus críticos y sobre el cual sus alumnos prefieren dejar en un olvido interesado. Siempre en la docencia, nuestro artista “hereda” de algunos de sus parientes esta digna actividad. Posiblemente de allí venga su vocación de docente, para la que se preparó en sus años de academia, tanto en Lima como en Bogotá. Hoy, Villegas se ufana, sin falsa modestia, de ser uno de los pocos pintores de su generación ajeno a la improvisación de la pedagogía artística: estudió para ser maestro y en ello ha ocupado y aún ocupa parte de su vida.
Durante casi 50 años, en distintas universidades de la capital de Colombia, Villegas ha visto pasar varias generaciones de estudiantes, futuros y destacados artistas del panorama de la plástica: pintores, dibujantes, escultores, grabadores. También diseñadores gráficos y arquitectos han recibido sus enseñanzas, en períodos que Villegas disecciona por épocas, siendo en el año de 1957 un año clave en su magisterio, año en el cual, por invitación expresa del crítico Leonel Estrada, se traslada a Medellín, donde crea un círculo de destacados artistas y animadores de arte, círculo donde empieza a germinar la idea de una futura bienal de arte, años después concretada por Estrada.
A su paso por la Universidad de los Andes, Villegas tiene como discípulos a jóvenes que tendrían, poco después, un papel protagónico en las artes plásticas del país, tales como Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero y una serie de nombres que se perfilarían en otras disciplinas del arte, siendo de destacar el nombre del escultor John Castles. De su trabajo pedagógico en la Universidad Nacional podría decirse lo mismo, pero lo que sin duda contribuye a dibujar un perfil del Villegas pedagogo es su renuncia a imponer un estilo, a convertir sus enseñanzas en una sombra prolongada de su propio estilo. El maestro no confunde sus enseñanzas con su propia creación. Dividido en dos, en una especie de necesaria esquizofrenia, el artista que enseña se separa de sus propias objeciones para practicar una “objetividad” en la que prima la conciencia del talento y la personalidad del discípulo, sus preferencias estilísticas y temáticas y no el capricho tiránico de un maestro que pretende formar discípulos de su propio arte.
La parte docente implica, para Villegas, la investigación y la búsqueda. Si antes los discípulos seguían al maestro —explica el artista—, hoy por hoy la situación se invierte, en términos pedagógicos: es el maestro quien debe seguir a sus discípulos, ordenando sus caminos, abriendo o iluminado las rutas descubiertas por los alumnos, descubiertas o insinuadas por sus talentos creativos. Y esta especie de médium en que se convierte el maestro, es lo que caracteriza a la obra pedagógica de Villegas. Se trata de ofrecer aliento al talento pero también de fortalecer teóricamente la conciencia del alumno, que llega así a la certidumbre de su libertad creativa.
Pero no sólo es destacable la actividad pedagógica de Villegas. De él han salido importantes iniciativas culturales de carácter institucional, como la creación del Museo Contemporáneo de Arte Bolivariano, que hoy tiene su sede en Santa Marta, al lado de la quinta de San Pedro Alejandrino, donde reposan los restos mortales del Libertador Simón Bolívar. Por iniciativa personal, valiéndose de sus relaciones personales y de su prestigioso, pudo concretar la creación de este museo, gracias al apoyo oficial del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien ordenó la construcción de la sede.
Pero no son recientes estas iniciativas. En los años cincuenta, en compañía de su entonces esposa, la ceramista Alicia Tafur, Villegas crea el primer taller de artesanía artística de Colombia, dando pie a una actividad interdisciplinaria que revelaba así su vocación pedagógica. Estos pequeños objetos creados no serán extraños a su actividad artística, como lo hemos señalado en otro lugar de este ensayo.
Villegas resume, en su vasta actividad, una multiplicidad de registros en los que la pedagogía ocupa un lugar de preferencia, tanto como lo ocupa su dedicación a esta refinada artesanía, incorporada en numerosas obras suyas, aquello que he llamado la tercera vertiente del artista.
Es en 1986 cuando se concreta la creación del Museo Contemporáneo de Arte Bolivariano. Con una colección hecha por donaciones personales, el museo es hoy un patrimonio cultural que debe mucho a la iniciativa de Villegas.
Cartagena de Indias, mayo de 2008
#AmorPorColombia
Armando Villegas, artista de todas veras

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Objetos escultórico ✦ 1980 a 2008 ✦ Técnica mixta ✦ Medida variable entre 40 y 70 cm de altura

Homenaje a Zurbarán ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm

El sueño ✦ 1984 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm

Danzante ✦ 1983 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 70 cm

1993 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

Tótem étnico ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 160 x 110 cm

Virgen del maíz ✦ 1980 ✦ Óleo mixta ✦ 150 x 70 cm

Caballero azul ✦ 1994 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 60 cm

1986 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm

1980 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 65 cm

Venus antillana ✦ 1986 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 127 cm

2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

Caballero de la verticalidad ✦ 2001 ✦ Óleo mixta ✦ 110 x 110 cm

1992 ✦ Collage sobre madera ✦ 60 x 60 cm

1991 ✦ Collage ✦ 66 x 58 cm

1988 ✦ Óleo mixta ✦ 60 x 125 cm

1992 ✦ Collage sobre papel ✦ 70 x 50 cm

Retablo para códigos esotéricos ✦ 2004 ✦ 150 x 200 cm

1990 ✦ Óleo mixta ✦ 70 x 100 cm

Retrato imaginario de un príncipe azul ✦ 1989 ✦ Óleo mixta ✦ 80 x 100 cm
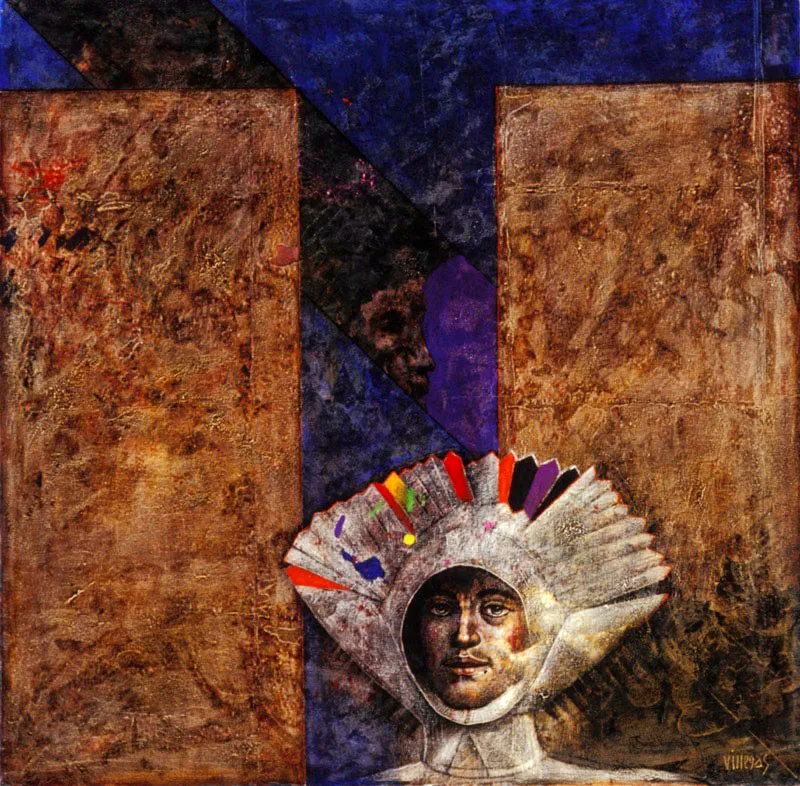
2000 ✦ Óleo mixta ✦ 100 x 100 cm

2006 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm

Gran talismán sobre fondo rojo ✦ 1992 ✦ Óleo sobre tabla ✦ 100 x 100 cm
Texto de: Óscar Collazos
Así como ningún crítico puede convertir en artista a quien no lo es, ningún crítico puede, tampoco, por imposibilidad metafísica, derrotar ni atacar tranquilamente al artista que lo es de todas veras.
Benedetto Croce, Breviario de estética
Una infancia para el porvenir
“El caso mío es un caso particular pero también es un caso corriente entre los peruanos a quienes nos abruma el paisaje” —recordaría Armando Villegas al evocar el entorno de su infancia. Nada podía prever el niño nacido en Pomabamba —una perdida población de los Andes peruanos— de lo que sería su futuro de artista. Ningún dato biográfico (una educación familiar, una gran biblioteca, una casa con obras de arte colgadas en las paredes) hacía pensar que allí, en aquella infancia digna y humilde, se daban los elementos propicios a la formación de una vocación artística. Sin embargo, “el paisaje sobrecogedor, el medio ambiente semi-rural, van creando, obviamente, una imagen de importancia como para empezar una vida alegre, ligada permanentemente con la naturaleza”.
Así que, entre 1926 y 1936, años de la primera infancia en Pomabamba, Armando Villegas vive en medio de la inconsciente placidez del entorno. Paisaje, tradiciones populares, la portentosa herencia cultural que, por entonces, nada parece decir a la sensibilidad que se forja el niño, no tanto para el arte como para la vida. A su lado permanece la siempre tenaz y protectora imagen de la madre. Allí, en el departamento de Ancash (“azul”, en quechua), la presencia perenne de la sierra. Abajo, una vida familiar sin sobresaltos o acaso con el único sobresalto de no haber vivido al lado de su verdadero padre, un notable del pueblo a quien, con los años, Villegas recordaría como una especie de ausencia.
“Las primeras imágenes de mi pueblo, que marcaron una impronta, podrían ser las copas de eucaliptos que veía desde el ventanal de mi casa, a cierta distancia, árboles que parecían apantallar la visión de un valle profundo de los Andes peruanos, a 3 800 metros de altura”, evoca el artista de hoy cuando habla de su provincia. Con el tiempo, Villegas tendrá la certidumbre de que allí se estaba marcando, como una tierna herida en la piel de la memoria, buena parte de la personalidad del niño y del artista.
La vocación artística era impensable en medio de las circunstancias sociales y familiares del joven. El arte, una educación para el arte, no pertenecían a un proyecto de vida en el que era preferible pensar en estudios más prosaicos y menos inciertos.
Pero sigamos mejor con la sensibilidad del niño: hijo único, impresionable, quizá perplejo frente a los cuidados maternos. No conocería otra clase de regalos que los entrañablemente posibles en medio de la humildad. Nada de juguetes mecánicos. Cuanto recibía el niño pertenecía al mundo de la artesanía, a la que habría de apegarse con tanto cariño como obsesión. “Poco a poco fui creando conciencia de ese entorno artesanal: mi tía-abuela, tinturera, a la que ayudaba alcanzándole implementos. De allí que años después me resultara familiar la manipulación de elementos como el barro, materia casi pútrida que recogía en las acequias para llevar a la abuela”.
¿Cómo pensar en los detalles de la infancia sin asociarlos a la predilección que Villegas tendría desde siempre por estos elementos, por objetos inservibles, por cosas en apariencia carentes de valor o sólo cargadas con el valor afectivo de haberlas elegido y guardado para dotarlas después de un valor “artístico”?
El olor, el perfume de telas procesadas por una de las abuelas adquirirá, eso sí, un valor extraordinario en la memoria del artista. Aquel perfume que, entre vegetal y mineral, impregnaba el ambiente de la pequeña factoría, fueron la oportunidad de “educar” sus sentidos en un mundo primario y a la vez cargado de significados. Las telas blancas, sumergidas en enormes peroles, sometidas a una metódica cocción, dejaban de ser telas blancas para producir tejidos de variados y milagrosos colores. “Era una cosa hermosa y bellísima” —precisará Villegas muchos años más tarde.
La manipulación de los tejidos con tintas extraídas de yerbajos, la amorosa y sabia dedicación de la abuela a este oficio milenario, podría estar en las remotas raíces de la actividad que el artista convertiría en algo obsesivo a lo largo de su carrera: darles a los objetos el valor de arte por medio de una deliberada transformación de su apariencia original.
La conciencia de pertenecer a una formidable tradición de artesanos andinos no tardaría en formarse en el joven.
No desaparecerá del adulto, del artista que, ya en la madurez de su vida y de su obra, vuelve a aquellas imágenes de la infancia. Son las primeras señas de identidad de una carrera que nunca renunciaría a los fantasmas de su origen. “Fui conociendo en familia toda una cronología de personajes: plateros, ceramistas, carpinteros, grandes talladores y así, toda una nómina de artesanos por el lado materno, mientras conocía, por el lado de mi padre, una genealogía de agricultores, terratenientes poderosos, gentes que manejaban media comarca, media provincia”, dirá Villegas al evocar esos elementos familiares: la humildad o la opulencia, las actividades nobles de la tradición y los altos designios del poder local, mezcla que por contradictoria no es menos significativa. Al final, va a repercutir en la conciencia cultural del artista.
En la infancia se aprende el lenguaje y, a partir de este aprendizaje, se pasa a la representación del mundo. Todo niño, de cualquier condición social o latitud, no sólo se sirve del lenguaje articulado, aprendido por mimetismo en un proceso gradual de apropiación del habla. La representación gráfica del mundo por medio de dibujos o de signos también forma parte de ese lenguaje.
“Hablar” por medio del dibujo. Nada extraño en el niño. Nada extraño en Armando Villegas, para quien el dibujo es un instrumento de expresión y creación privilegiado. Los signos que lo acompañaron en sus primeros años lo llevarían a elegir el dibujo como una de sus primeras especializaciones. El niño demostraría precozmente una extraordinaria capacidad para el dibujo. Ese universo de metamorfosis gráficas, esa manera elemental o progresivamente compleja de representación por medio del dibujo, prefiguran la existencia del artista.
¿Qué importancia tenía el hecho de haber aprendido a hablar primero en quechua, la lengua imperial, para después tener que aprender a hablar el castellano? ¿Qué formas de representación lógica o metafórica descansan en este hecho? ¿No se estaban formando dos sistemas de representación y, al mismo tiempo, la necesidad de conciliarlos en la vida diaria? Porque, en efecto, Villegas aprendería primero el quechua y después el castellano, lo que equivaldría a decir que, en el aprendizaje del primero, se daba el aprendizaje esencial de la cultura heredada, a la que no eran ajenos esos oficios artísticos conocidos en su entorno.
Ninguna tristeza habrá en la evocación que el artista hace de aquella infancia. La alegría presidirá estos actos de la memoria. Años después, la exaltación asomará en la expresión del artista al verse feliz en medio de la elementalidad de aquella vida. Inventarse sus propios juegos y juguetes, verse como una criatura ensimismada, en un permanente diálogo consigo mismo, propio del hijo único; verse en un mundo sin dificultades y en los límites estrechos de una geografía, abrumada sin embargo por la imponencia de la cordillera circundante; verse, hacia atrás, solitario pero regalado amorosamente por los cuidados de la madre, todo esto talvez no tenga mayor significado en una vida corriente pero lo tendrá en la vida del artista.
¿Será preciso considerar esta infancia en Pomabamba cuando nos aventuremos en el estudio de la obra de Villegas, en la descripción de una iconografía que asistirá a múltiples metamorfosis, en el estudio de unas tendencias artísticas tan diversas como complementarias? ¿Será indispensable volver a esa breve época de educación sentimental y cultural, transcurrida desde su nacimiento hasta los ocho años, cuando es llevado por su madre a Lima?
Será preciso, sobre todo, separar este trozo de la infancia rural, antes de pasar al estadio siguiente: el descubrimiento de la gran ciudad, otro mundo, otras experiencias, un adiós turbador a la elementalidad de los primeros años.
¿Qué experiencia vinculada con el arte recordará el artista de esos primeros ocho años transcurridos en la arcádica Pomabamba? En aquella tradición de artesanos, tejedoras, de textilería milenaria y de talladores que perfeccionaron su oficio en la Colonia, ¿hubo alguien que, en particular, suscitara el interés del niño? ¿Un artista / pintor, por ejemplo? En aquel universo de imágenes sacras, del arte religioso que en todo el Perú tuvo una preeminencia excepcional, no era raro encontrarse con un “maestro” que representara imágenes religiosas, que su oficio y su arte fueran reclamados por la comunidad. Existió, en efecto, ese contacto y ese conocimiento en la persona de un “artista”, un tal Carlos Estrada, pariente lejano de Armando Villegas.
Estrada, profesor de dibujo en los cursos de la escuela primaria, era también pintor reclamado por sus habilidades. Pintor de santos, Estrada retocaba año tras año aquellas imágenes, en una persistente y terca actividad de remodelación o rejuvenecimiento de figuras sacras. Caras nuevas, vestiduras nuevas, probablemente nuevas expresiones de dolor o de éxtasis, constituían la obra del “artista” de Pomabamba a quien Villegas conociera antes de su viaje a Lima. Imágenes en madera tallada que, a fuerza de ser retocadas, habían producido toda una serie de estratos cromáticos en la superficie, que emergían por rendijas y recovecos de una manera espectacular.
Así recuerda Villegas la obra de Estrada, el hombre que, llamado de las más diversas provincias, destapaba deliberadamente las cabezas de los santos para que los fieles introdujeran papeles con sus ruegos y peticiones. De esta forma, el santo recordaría los desesperados ruegos de sus devotos.
En el recuerdo de esta anécdota está también el primer recuerdo de lo que más se podría aproximar a la imagen de un artista. Recompensado con dinero o con especias, más con especias que con dinero, el “artista” religioso que Villegas conociera en Pomabamba, debió de ser una de las primeras evocaciones hechas a la hora de preguntarse por el destino profesional de un pintor. De un pintor a su manera exitoso, pues los encargos se sucedían de año en año, de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia. Aquel oficio, cargado de prestigio divino y humano, talvez fuera seguido con justa devoción por sus “mecenas” como era seguido por el niño, para quien Estrada era el paradigma del “artista”, no tanto para seguir las huellas de su especialidad como para admirar la dedicación de aquel hombre a un único oficio, sospechoso, por otra parte, en el ámbito familiar.
También Villegas, pocos años más tarde, recibiría la oferta “de pintar un santo”. Renunció a dicho encargo, no tanto por considerarlo indigno de su “arte” como por la incapacidad de responder satisfactoriamente a una especialidad en la que el artesano llevaba años y años de pericia y perfeccionamiento.
En aquella etapa, Villegas no alcanzaba todavía a medir la dimensión artística de su entorno. Las piezas conocidas de pasada, cerámicas precolombinas o muestras del arte colonial que la mano americana o mestiza dotó de particularidades novedosas, todavía no podían pasar por el tamiz del conocimiento racional. Su significado y valor escapaba a la percepción del niño. Ni siquiera la singular pieza hallada un día en el empedrado de su casa, pudo ser valorada por el niño que durante muchos años la conservó en su poder. Se trataba de una valiosa pieza arqueológica, pero el hallazgo adquirió más un valor sentimental que histórico. De la misma manera que guardaba guijarros de formas extrañas, objetos insignificantes, así guardó la maqueta de una fortaleza entre sus tesoros personales, sin saber del significado que podrían tener.
Aunque tardía, la verdadera valoración de la cultura en que se formó llegaría a ser clave en el desempeño posterior del artista. “Recuerdos para el porvenir” —así podríamos llamar la recuperación hecha por el futuro artista.
A este entramado de recuerdos pertenecerán también las imágenes de las fiestas, sus rituales, el fastuoso colorido que las rodeaba. A esta iconografía, que la memoria rescata como tesoros extraviados en el tiempo, pertenecerán muchas de las experiencias vividas entonces.
Como vivo tesoro, nunca extraviado en el tiempo y menos en los afectos, empezaba a estar por otra parte la biografía de Armando Villegas, la imagen de doña María Timotea, su madre, la mujer que le infundió un firme espíritu de lucha, mediante el cual la superación individual se convertiría en objetivo permanente. Nada, en los años venideros, quebrantaría esta voluntad de afrontar las dificultades. Porque doña María Timotea López Diestrabazán tampoco sucumbió a la “derrota” de su primer amor, mantenido con Alcibíades Villegas Flórez, padre del artista. Nada, ni el repudio de que fuera objeto, mermó en la hermosa joven de origen indígena la fortaleza con que encaró su vida y alimentó la vida de su hijo. Fue en medio de estas vicisitudes, por el contrario, como se solidificó la relación entre madre e hijo.
Sin una figura paterna cercana, parecería que la madre, consciente de esta carencia, se hubiera propuesto volverse, ella misma, doble figura protectora, logrando que el universo familiar de su hijo girara, en adelante, alrededor de la mujer que con tanta dignidad como empecinamiento dio la espalda a la adversidad de una “aventura” amorosa.
Doña María Timotea tendría el hijo no deseado por el padre. Y lo tendría por la fuerza de su voluntad femenina, ajena a todo prejuicio. Si el hacendado Villegas renunciaba al amor y al hijo gestado en esa unión de juventud, ella, por nada del mundo, renunciaría a la vida de la criatura que, una vez nacida, ocuparía el centro de su vida. ¿Se forman, en estas circunstancias, sentimientos de separación o de marginalidad? ¿Se vive de allí en adelante con heridas en el alma y la conciencia? El comentarista no sabría precisar lo que, a menudo, los psicoanalistas intentan explicar de manera poco convincente.
Lo cierto es que Armando Villegas, bautizado un 7 de septiembre, no conoce aquel vacío porque la plenitud del amor materno parece impedir la aparición de traumas duraderos.
No conoce la amargura. ¿Por qué habría de conocerla si la madre no se la inculcó? Cuando confiese a la escritora Gloria Inés Daza haber nacido, como en el poema de César Vallejo, “un día en que Dios estuvo enfermo”, más que la amargura, lo que se asoma en la cita será un rasgo de ironía. ¿No es ésta, la ironía, la mejor arma contra las conspiraciones de la adversidad?
En diferentes etapas y momentos de su vida, Armando Villegas deberá acudir al recurso de la ironía: en sus esfuerzos por hacerse a una carrera artística, en la manera de mirar el lado difícil de su supervivencia material, en los obstáculos que la mezquindad ha puesto en la apreciación desapasionada de su obra, en la manera como, ya en posesión del éxito, mira hacia atrás su propia vida.
El niño que parte de Pomabamba hacia Lima, acompañado por su madre y su padrastro, deja atrás la limpia memoria de la primera infancia, un cúmulo de imágenes en las que la belleza del paisaje y el sello de las costumbres, se han estado almacenando, al igual que los objetos caprichosamente coleccionados en la “cajita” providencial que se abrirá para darle sentido a los afectos, tanto o más que el entregado a los insignificantes objetos recogidos en la calle.
Muñecos, aves, juguetes, en fin, tusas del maíz desgranado, flores secas, piedras de bellos colores, hallazgos azarosos, piezas rescatadas de los basureros y un cofre, el apreciado cofre que lo acompañará para dar cabida a cuanta chuchería excitara la curiosidad del niño: porcelanas rotas, visión de extraños personajes manufacturados, mancornas inservibles, monedas antiguas —éste es el inventario de objetos cargados de afectividad que el niño lleva a la gran ciudad. “Toda la vida he sido coleccionista de cachivaches”—dirá muchos años después el artista maduro y lo corroborará el comentarista con una sola mirada alrededor del amplio estudio del artista. Sólo que ahora, aquellos objetos, amasijos de papel periódico, tazas rasguñadas, platos rotos, pedazos de arpillera, trozos de madera de formas totémicas, han sido sometidos a curiosas metamorfosis, a capas de pintura y colores, a una paciente manipulación artística.
¿Herencia del mundo artesanal conocido en la infancia? ¿Voluntad de conceder a estos objetos bastardos una dignidad artística? Se diría que más por un espíritu de juego que por intención artística, Villegas ha estado respondiendo con esta actividad artística a una de las “corrientes” del arte contemporáneo, aquella tendencia que desde Picasso hasta Antoni Tàpies, ha vuelto de la materia desechable una propuesta estética con entidad reconocible.
El coleccionista de cachivaches, el niño que se llenaba los bolsillos con cuanto pequeño objeto encontrara a su paso, estaba dispuesto a pelearse si alguien amenazaba la existencia de tan valioso “tesoro”. La cajita de peluche, llevada en el bolsillo, se convertiría en un fetiche, como se convertirían en fetiches los más curiosos objetos almacenados en su estudio, manipulados artísticamente y guardados en lo que, con el tiempo, es el conjunto de piezas exhibidas o deliberadamente arrinconadas en su estudio de Bogotá. Entre la figuración y la abstracción, en ellas se expresan las antiguas manías del coleccionista que, entre los seis y ocho años, estaba lejos de imaginarse un artista.
Llenarse de juguetes y de pequeñas joyas, ¿no era acaso una manera de llenarse de los afectos construidos y depositados en algo que el niño daba por compañía permanente y segura? Esta predilección por la ornamentación, ¿no reflejaba ya una sensibilidad inclinada hacia el barroquismo? ¿No era esto el reflejo de un inconsciente colectivo estéticamente marcado por la suntuosidad del adorno desinteresado, la opulencia de formas que, por ejemplo, se materializaría en el arte colonial andino o en el barroco colonial? Algo de esto había en el espíritu del coleccionista precoz de objetos.
Muchos años después, cuando Villegas se decida por el arte figurativo, sin desprenderse del todo del espíritu abstracto de origen precolombino, la ornamentación y suntuosidad decorativa de sus figuras podrá hacer recordar la desinteresada afición del niño. La recargada y rica ornamentación, habitual en el vestido y en los rituales de la sierra peruana, surgirá con los años en la imaginación del artista para ofrecer un grandioso mosaico de figuras casi legendarias, en ocasiones figuras que parecen nacer de batallas imaginarias y sin tiempo. Pero todavía es temprano para detenernos en el análisis de su obra pictórica, bifurcada en dos tendencias fundamentales e indisolubles. Reconozcamos, sin embargo, que muchos de los elementos formales de su obra han estado fijándose de manera inconsciente en la memoria del niño.
De la Sierra a la Costa
“Viví, después de la desaparición de mi padre, en medio de una soledad inmensa” —confesará Armando Villegas. ¿Sería ésta la misma sensación experimentada a su llegada a Lima, la gran ciudad, antigua capital del virreinato, crisol de razas, punto de convergencia de serranos y costeños en un Perú donde se hizo todo lo posible por estigmatizar al indígena?
El niño que ha estado girando en torno a la figura materna, llega de sus manos a Lima después de un largo viaje desde la sierra hacia la costa, hacia la incógnita de un futuro. Durante ocho días de un viaje hecho a tramos, la familia va en busca de un horizonte distinto. A lomo de caballo, por tren y por buses, la experiencia del viaje pondría al niño en contacto con un imponente paisaje. Amanecer de pronto, después de tan larga travesía, frente al mar, fue para el niño algo equivalente a una visión fantástica. El mar, tachonado de conchas blanquecinas y naranjas —así lo recordará el artista—, aparecía, a los ojos del niño, como un nuevo y apabullante elemento.
Lo curioso es que de aquella experiencia no existan huellas en la iconografía del artista. Curiosa y talvez deliberada la ausencia de este paisaje en su obra. Curiosa también la casi total ausencia de paisaje en la obra de Villegas.
Ni siquiera el paisaje urbano de Lima aparecerá en su obra. Es como si, en Villegas, no existiera más paisaje que el imaginario. Aquella ciudad que “veía inmensamente grande, extraño y absorto” después de la travesía, es un descubrimiento nuevo, pero el descubrimiento de un niño que deberá acomodarse a nuevas leyes de supervivencia y convivencia social. No podía ser de otra manera. Aquel primer día en la ciudad, ni el niño ni su madre conocían a ciencia cierta su futuro. La incertidumbre y el azar estaban en el fondo de cualquier otra sensación. Ni siquiera la seguridad de un techo podía consolarlos.
Es probable que durante algunos años no exista nada extraordinario para reseñar en la biografía del niño. La vocación artística del niño se asoma en la habilidad que demuestra para el dibujo, para la reproducción gráfica del mundo exterior, pero nada de esto puede ser considerado como definitivo. La vida doméstica en la ciudad, donde los amigos de la familia viven dispersos, no será diferente a la de otros emigrados, con esperanzas de futuro y sin fortuna. El huérfano de padre, que no ha vivido protegido por esta figura, ni siquiera en el sustituto del padrastro, echa de menos aquella protección. ¿Será un hecho traumático de su vida?
Al evocarlo, muchísimos años después, más que el trauma, lo que se revela es la dolorosa y ya mitigada sensación de no haber tenido en su momento lo que era imprescindible para el niño.
Sin orientación definida en el seno de la familia, podría decirse que el crecimiento del niño tuvo mucho de azaroso. Motivo de más para subrayar la tenacidad que un día lo llevará a decidirse por el arte, lo que sucederá en los primeros años de la adolescencia. Tenacidad aún mayor si se piensa en un ambiente poco propicio para esta clase de decisiones. No sólo poco propicio sino marcadamente hostil. Si se había de elegir un oficio, éste tenía que estar vinculado a la necesidad material de supervivencia y no a las incertidumbres pecuniarias del arte, a la mentalidad de una madre elemental y buena o de un padrastro, militar de rango medio, ajeno a esta clase de vocaciones.
¿Tienen sentido estas reflexiones? Sí, en la medida en que dibujan el perfil de un joven que conquista su sensibilidad sin estímulo alguno y que una vez haya moldeado vocación y sensibilidad, luchará a brazo partido para conseguir sus fines.
Vive el clasismo, vive el sentimiento de marginación, vive la necesidad de afrontar la discriminación ejercida en Lima contra el serrano, pero en estas experiencias se fortalece su personalidad. “Duro con un palo sin que él les haga nada” —escribía el gran César Vallejo. Duro le daban al serrano Villegas, que hubo de aprender a devolver los golpes y a defender su integridad moral y física.
He aquí otro choque producido en la ciudad, alejado de las experiencias apacibles y casi idílicas de la infancia en Pomabamba. Nada extraordinario como experiencia individual. Siempre fue y ha sido así: la pugna de dos culturas resolviéndose a la fuerza, por medio de la prepotencia de unos y la indignación de otros, compleja situación heredada de una más compleja red de deformaciones sociales que quizá remonten su origen al mundo de privilegios y sumisiones de la mentalidad colonial. Así lo reconocerá Villegas en el curso de estas conversaciones.
Entre los 12 y 13 años, Armando sufre el impacto de una enfermedad cuyo recuerdo no abandonará nunca: las fiebres de Malta. Sus síntomas, los largos días entre la fiebre y el delirio, el sentimiento de indefensión experimentado, la recurrencia de la enfermedad, ¿son hoy parte de una memoria que les confiere un alto sentido romántico? ¿O acaso benéfico para la construcción imaginaria de un universo personal?
La enfermedad: en la historia del arte y la literatura, si se ha sobrevivido a ella, acabará por dejar en el paciente un sello casi purificador. La enfermedad, cuando se ha salido al otro lado de la vida, tendrá una paradójica grandeza en la conciencia, sobre todo si se trata de una conciencia moldeada para la creación imaginaria. Se sale de la enfermedad, a tan temprana edad, con la sensación de haber nacido de nuevo. De allí la importancia que Villegas vuelve a darle a esta experiencia.
No ha dejado de entregarse al juego y a la creación derivada del juego. Reciclador por naturaleza —según se confiesa hoy—, seguiría siéndolo, en aquellos años de la pubertad y en los que le siguieron. En su momento, en el desarrollo de esta monografía, veremos que es ésta una especie de tercera vertiente en el conjunto de su obra. No ha dejado de entregarse al juego: al bricolage, al teatro, esa forma de interpretación de las fantasías preadolescentes, a la confección de nuevas formas y objetos. La aventura de la creación se pone de presente en estos balbuceos. No podemos menos que reconocerlos como la prehistoria del artista.
“Me gustaba escarbar en las basuras y recoger objetos dañados, juguetes, para recomponerlos y así crear otros —dirá Armando Villegas, el bricoleur de sus años maduros. ¿No existe, acaso, en la más radical tradición del arte del siglo xx, este “reciclador” de desechos? Extraño en la formación académica que dentro de pocos años tendrá el joven en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Extraño pero no inconsecuente, si se examinan estas confesiones de infancia. “Me inventaba aparatos, aviones, como si tuviera una habilidad especial para el aeromodelismo” —recordará después el artista.
Sorpresas no le faltarán, como aquella que, al cabo de muchos años, le deparó el volver a encontrar una lámina recogida de un viejo caserón limeño, guardada entre las páginas de un libro. ¡Se trataba de un grabado de Cézanne! El mismo artista se reconoce como dueño de una precoz sensibilidad en el momento de recoger objetos de desecho. Pronto vendrá el descubrimiento real y objetivo de la arquitectura colonial, del Barroco, sobre todo. De la arquitectura y de sus contenidos, objetos rituales de una riqueza sin límites, sobrecogedoras características de un arte que se hacía por acumulación exuberante y lujuriosa de elementos.
Como ayudante de un distribuidor de panes, Villegas recorre la ciudad de Lima y asiste al descubrimiento de aquel arte colonial que talvez podamos dar como referencia de una de las futuras vertientes de su pintura. Conoce en su grandeza los conventos de La Merced y de San Francisco. El ayudante de la Panadería Espiga, que aún no ha ingresado en bellas artes, recorre todas las tardes de vacaciones escolares patios y portales de conventos, los de Santo Domingo y San Francisco. En el primero, reposan los restos mortales de santa Rosa de Lima y de Martín de Porres. “Recorrer esos pasillos era para mí hermosísimo porque veía en sus paredes unos murales y unas tallas de santos impresionantes, todo un verdadero deleite”.
En medio de estos hallazgos, uno es particularmente relevante: el descubrimiento de la cripta del capitán Villegas, posiblemente uno de sus antepasados, enterrado en el convento de La Merced. Hallazgo de remotas raíces, pero hallazgo también de una identidad extraviada en el vasto tejido del tiempo. El descubrimiento será tardío, pero no por ello habremos de separarlo de la gozosa perplejidad del niño que asistía al descubrimiento de la ciudad de Lima y al reconocimiento intuitivo de sus grandes valores artísticos, antes de que la gran ciudad se convirtiera en la “Lima la horrible” descrita por el ensayista Sebastián Salazar Bondy.
Habrá que precisarlo como dato a tener en cuenta: el barroco limeño, en particular, o el Barroco peruano, en general, serán una de las fuentes de “inspiración” —si se acepta este término como hallazgo de lo imaginario— del artista, incluso del artista que ya en poder de una sólida formación académica, se aventurará por los caminos del arte abstracto sin renunciar a las raíces clásicas de aquella formación.
Habrá que tener en cuenta otro dato: la formación de Villegas en el tránsito de la niñez a la adolescencia se va dando a golpes de intuición y gracias a una gran curiosidad. No hay lecturas memorables, no existe un entorno que la propicie ni los medios materiales para hacerse a una biblioteca. “Todo lo que aprendí lo aprendí de vista”, confesará el artista. Un provinciano como yo, que además tenía un padrastro de la policía, no podía tener acceso a la cultura y ésta es precisamente una de las fallas de mi parte formativa”.
¿Fallas, carencias? Puede ser. Pero la experiencia, sobre todo si se trata de la experiencia que impregna a toda vocación artística, enseña que son precisamente las carencias las que estimulan una desordenada y febril curiosidad cultural. Hay que hacerse a cualquier precio; es preciso llenar esos vacíos con la curiosidad, con la tenacidad, con el sentido de la observación; convertirse en esponja, en lapa que se adhiere a cuerpos que no son los nuestros. “Creo, sin embargo, que si en mi adolescencia hubiese tenido libros de arte, sobre todo de arte y literatura, mi vida hubiese sido otra cosa”.
¿Otra cosa? Discrepo de esta humilde aceptación de las carencias de infancia y juventud. Cuando el estudiante Villegas tenga la posibilidad de acceder a libros, se dedicará con ahínco a la lectura de obras históricas. Incursionará azarosamente en la poesía y, como todo adolescente, tratará de expresarse por medio de versos.
Si las carencias significan no haber encontrado desde temprana edad las condiciones favorables para una educación artística, puede sin embargo invertirse el argumento: al no haber sentido el peso de una educación “teórica” ni de un pasado que por medio de la lectura se vuelve peso y herencia ineludibles, el futuro artista se encuentra a expensas y, en cierto sentido, a merced de los dictados de la intuición. En estas circunstancias, la libertad de crear casi de la nada equivale a la libertad de forjarse un lenguaje y un camino. Y esto es, en parte, lo que sucede con el niño y el joven que, en los años siguientes, entrará de lleno al mundo del arte por la vía académica.
En una sociedad como la limeña, cerrada en sus categorías sociales y en sus símbolos de prestigio cultural, el adolescente, aprendiz de pintor, constata que el llamado “arte clásico” es el que domina en aquel medio. “Todo lo que fuese de tipo figurativo y realista” era cuanto podía exhibirse a la curiosidad del jovencito de entonces. Una nueva corriente, sin embargo, empieza a manifestarse en los “nuevos” artistas y no es otra que la de volver a las raíces indigenistas, estimuladas por las poderosas manifestaciones nacionalistas del muralismo mejicano. La observación localista, el interés por el paisaje y por las figuras humanas que buscaban una identidad étnica carente de “prestigio” pictórico, vienen a introducirse en el imaginario de un grupo de pintores peruanos, tal como estaba sucediendo en otros países andinos. El arte dependiente de España y de Europa en general, o de los movimientos históricos producidos en el Viejo Mundo (clasicismo, romanticismo, impresionismo), se veía de pronto torpedeado por esta nueva corriente, nada desdeñable pero, en numerosos casos, abocada al populismo. Estaba naciendo el indigenismo.
De su época de estudiante, Villegas recuerda vagamente a un profesor, un tal Mendívil, a quien admiraba por su estilo realista, “casi hiperrealista”, un artista de notoriedad local en los años treinta y cuarenta. La vaguedad de este recuerdo refleja la escasa relevancia que tuvo en el estudiante de secundaria este profesor de dibujo que enseñaba a sus alumnos la importancia de la pintura figurativa. Villegas no tuvo oportunidad de acercarse a esta figura, como no había tenido tampoco la más urgente oportunidad de acercarse a los libros de arte. Menos aún a las monografías de artistas contemporáneos.
Una lección perecedera quedó, no obstante, en la memoria de Villegas: para ser un gran pintor —decía Mendívil— había que ser antes un gran dibujante. Pero ¿quién era Mendívil? Al examinar un grueso volumen sobre la pintura contemporánea en el Perú,
encontramos a Víctor Mendívil (1907-1975), pintor nacido en Arequipa. Retratista que se había iniciado como caricaturista, adquirió fama de pintor a fines de los años treinta. Retrató a muchas mujeres con un espíritu de fidelidad absolutamente realista; pintó al pastel y al óleo sin salirse de la fidelidad a sus modelos. En las pocas muestras publicadas de su arte, podemos descubrir a un pintor de gran oficio, autodidacta, frenado formalmente por las reglas de la verosimilitud: el retrato debía ser la reproducción de su modelo.
Talvez Mendívil no sea lo más destacado del arte peruano visto por Villegas en el limbo que va de sus estudios de secundaria al ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Artistas como Enrique Camino Brent (1909-1960) o Manuel Ugarte Eléspuru (1911-2004), son referencias más aproximadas al aprendizaje de Villegas. El “indigenismo” del primero se expresa a través de figuras y paisajes de una gran fuerza expresiva, con un colorido de matices sorprendentes. Se adivina en sus cuadros una simbiosis perfecta entre el hombre y su entorno, paisajes u objetos. Brent ha aprendido la lección de José Sabogal (1888-1956), iniciador del indigenismo en el Perú, artista que durante los años treinta ejerció un verdadero magisterio en su país.
Pese al aparente pintoresquismo, no podía decirse que Sabogal se anclara en esta deformación artística. Sus paisajes y figuras denotan una voluntad de trascender el modelo, de renunciar a las trampas del regionalismo. Fue director de la Escuela de Bellas Artes, donde ejerció el magisterio hasta 1943. Allí predicó su credo indigenista, acaso menos relevante que el poder de su obra.
Eslabón de esta cadena, Camino Brent es una figura que debemos presentar, así sea someramente, para devolvernos al “paisaje” del arte peruano en los años de aprendizaje de Villegas. Pero mayor será, más tarde, la enseñanza de Ugarte Eléspuru, a quien Armando nombra siempre anteponiéndole la frase de “mi maestro”.
Artista de estirpe más cosmopolita, más preocupado por acercarse a las corrientes del arte contemporáneo, sin salirse de los límites del arte figurativo, fue un maestro y no sólo desde sus funciones de profesor y director de la Escuela de Bellas Artes. Teorizó, polemizó, viajó mucho, enseñó, sobre todo a partir de 1941, cuando regresó a Lima. Espíritu libre, dio la batalla contra los dogmatismos, los del indigenismo y los del abstraccionismo a ultranza. La libertad expresiva que preconizó a la temática “vernácula” o local, contenía un nuevo espíritu, en el color y en las formas, que sólo por principio no llegaron a rozar la abstracción.
En 1944, Villegas concluye sus estudios de secundaria. Piensa, en un principio, seguir la carrera de medicina. Se trataba, por desgracia, de una carrera larga y costosa, difícil de financiar por su familia. Y aunque Villegas recuerda haber tenido una habilidad especial en el dibujo y un interés marcado por lo referente a la anatomía, no es la medicina la carrera que elige. Desecha la posibilidad de ingresar, hacia el tercer año de secundaria, en el Colegio Leoncio Prado, la institución militar que Mario Vargas Llosa describiera en su célebre novela La ciudad y los perros. No le atrae, pese a ser un alumno disciplinado, amante del orden, la posibilidad de una carrera militar. Es el momento —1944— en que decide matricularse en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima.
Los años de aprendizaje
“Una obra no penetra sino en las salas del cerebro que está dispuesto a recibirla” —escribió André Malraux. El arte, como aprendizaje y como práctica —se podría parafrasear —sólo penetra en las salas de una vocación que está dispuesta a recibirlo.
En Villegas, a los 16 o 17 años de edad, la vocación artística no es casual: llega en el momento de las grandes decisiones, aquellas que señalan el camino del futuro. ¿Por qué motivos un hombre, que podía haberse decidido por una carrera más “práctica”, necesaria a la supervivencia y a un hipotético enriquecimiento material, elige la menos práctica de las carreras, el arte? ¿Por qué no la carrera militar, por qué no la medicina? La apuesta está hecha: estudiará bellas artes.
La reacción familiar no se hizo esperar. Villegas correría la suerte del pintor Estrada de Pomabamba: terminaría como él —esto era al menos lo que se le podía responder ante su obstinación. Quizá se lo imaginaran borrachín, pintando santos de pueblo en pueblo, con la patética celebridad de una figura pintoresca. El artista no tenía futuro alguno: no podría formar un hogar ni ganarse decorosamente la vida. Sería un nada de nada. Contra la voluntad de madre y padrastro, Villegas iniciará sus estudios en bellas artes. Hasta su tío, diputado, le negará la ayuda. En todos existía el temor o talvez la certidumbre de que estudiar arte era una inversión incierta y sin futuro. ¿No se toman decisiones de esta naturaleza por una íntima e indeclinable necesidad, es decir, por la fuerza de una vocación ya asumida?
Una vez admitido, con notas sobresalientes, seguirá padeciendo la hostilidad de su familia. En sus visitas a Pomabamba, empezó a ser mal mirado por sus amigos. El joven alto y apuesto no podía ser “partido” recomendable para ninguna dama. Sería por ello segregado, como si los estudios de Bellas Artes fueran un estigma. Ni siquiera el aspecto romántico con que se reviste la figura del artista podía evitarle este rechazo social. El artista era, en provincias, una rara criatura sin destino, un paria.
Villegas ha ingresado en la Escuela de Bellas Artes en estado casi virgen (en términos de experiencia artística). Hace años dibuja, usa los lápices de colores, hace caricaturas, pero no conoce prácticamente nada de las técnicas de la pintura y, menos aún, la historia del arte. Debe enfrentarse a la rigidez académica, a la disciplina cerrada, a las exigencias de una enseñanza tendiente a formar artistas eminentemente realistas. Pero con disciplina y exigencias académicas se moldea esa parte del temperamento artístico. Y a medida que recibe estas enseñanzas, aprende lo que debe aprenderse en una escuela: a ser un artista clásico o tradicional.
Tarde o temprano, pese a que la biblioteca de la escuela no era nada especial, caerán en manos de Villegas y sus compañeros las magníficas ediciones de Skyra. Estos libros admirables les permitirán acercarse por vez primera al impresionismo y a las vanguardias. Mientras se recibían las enseñanzas académicas, Villegas y sus amigos estaban conociendo las láminas de la pintura cubista y expresionista, por ejemplo. “Por debajo de cuerda”, como si se tratase de una curiosidad prohibida, descubre casi simultáneamente la tradición clásica y las tradiciones modernas y contemporáneas.
Se trata de un aprendizaje por vía del eclecticismo. Si se quería explorar —decían sus maestros—, primero había que ser un gran pintor figurativo.
En esta época, en la segunda mitad de la década de los cuarenta, una figura llama la atención de Villegas y de su generación: el artista Sérvulo Gutiérrez, “una especie de personaje bohemio, de parisino trasladado a Lima”. Llamaba la atención su conducta cotidiana, sus excentricidades, pero también sus ejecutorias —dice Villegas. Era un personaje de una “avanzada extraordinaria”.
En efecto, Sérvulo Gutiérrez Alarcón (1914-1961), fue una personalidad singular. No sólo por su biografía, que incluye una notable experiencia de boxeador. Lo fue por su variada dedicación al arte: la restauración, la fabricación de “huacos” (cerámica peruana precolombina), actividad esta que bien podía pertenecer al mundo de la “estafa” cuando, en realidad, pertenecía a la impostura. “Sérvulo” —como era conocido—, fue escultor y discípulo del argentino Petorutti. Realizó magníficas cabezas escultóricas. Conocedor del arte italiano del Renacimiento, lo fue también de todo cuanto acontecía en las entreguerras europeas. En París mereció seguir llevando una notoria “señal particular”: una herida en la mejilla, resultante de una reyerta. Era, en el mejor sentido de la palabra, un aventurero, un ser nocturnal, como Modigliani o como Toulouse-Lautrec. Pero un creador, en el sentido demoníaco y báquico de la expresión.
No es extraño que ahora Villegas reconozca en “Sérvulo” a un maestro indirecto, mucho más fascinante que su querido Ugarte Eléspuru. Si se examinan las obras de Gutiérrez Alarcón, uno se sorprende con la grandeza plástica, absolutamente moderna, de, por ejemplo, su retrato de Claudine (su esposa), de 1942. Se pasea por un figurativo de reminiscencias impresionistas pero pasa sin esfuerzos a un expresionismo agresivo, al “fauvismo”, a un tímido acercamiento a la abstracción. Consiguió el éxito y la celebridad. Tenido como un excéntrico, hizo de la libertad un sistema de vida y de creación artística. ¿Podía hallarse figura más sugestiva? Fue el punto de ruptura y el modelo generacional en el despegue del arte peruano hacia una modernidad más radical.
Viene el “descubrimiento” de Picasso y Juan Gris, Rouault y Matisse, Kandinsky y Paul Klee. Este desordenado descubrimiento de la contemporaneidad, corre parejo a una educación académica, estricta y exigente. Esta pedagogía de la tradición, sistemática, se contrapone a la espontánea pedagogía de lo que se encuentra a mano en las obras de Skyra, colección bibliográfica sin la cual, probablemente, el conocimiento del arte, en el Perú y el mundo, hubiera sido insuficiente.
Lima se estaba convirtiendo en una pequeña metrópoli cultural. Y aquel grupo de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, más que buscar un liderazgo en alguna gran figura intelectual, que la había, se volcaba hacia la búsqueda de modelos estéticos. Había que volverse contemporáneos, a tientas y a ciegas —como en el caso de Villegas. Volverse contemporáneos mientras la educación académica seguía los derroteros de la tradición, reacia a las rupturas, aquellas que habían marcado, talvez desde Cézanne, el rumbo de la pintura del siglo xx.
Ya no se trataba de concebir el arte como representación fiel del mundo exterior ni de calcar a la naturaleza. Un torbellino de experimentaciones y una vertiginosa voluntad de rupturas se habían empezado a producir entre la primera y segunda guerras mundiales. La más extendida propuesta de identidad americana, surgía de la Revolución mexicana y de ésta una escuela que, en sus mejores expresiones, devolvía al artista a sus raíces culturales. Tampoco estos artistas, sobre todo Diego Rivera, fueron ajenos a las rupturas formales producidas en el Viejo Mundo: las huellas del cubismo asoman en su pintura, pero más allá del carácter programático del “muralismo” o el “indigenismo” mejicanos, grandes figuras de América Latina acogen el lenguaje de las vanguardias y lo hacen suyo: Roberto S. Sebastián Matta, en Chile; Torres García, en Uruguay; Wifredo Lam, en Cuba; Rufino Tamayo, en México, donde florecen a la sombra las figuras de Frida Kahlo o Leonora Carrington. La más radical modernidad está en el espíritu de las vanguardias, que reconocen en Picasso como en Gris, en Klee como en Kandinsky, en los “constructivistas” rusos como en el surrealismo de Giorgio de Chirico o Salvador Dalí, un abanico que va desde el abstraccionismo más extremo hasta el expresionismo más revulsivo, pasando por la reinvención onírica de la “realidad”. Y, en medio de esta fenomenal revuelta, la “destrucción” de la pintura: el mundo clásico, que se ha prolongado hasta las fronteras del impresionismo, sólo parece sobrevivir en la academia.
El juego, que en Picasso es un vaivén entre la figuración y el abstraccionismo, es en Marcel Duchamp o en Tanguy una sublevación sin límites.
¿Es ajeno Villegas a esta nueva tradición? No lo será, a medida que se “libere” del peso de la tradición clásica, liberación sin embargo aparente: aquella enseñanza académica es un instrumental invaluable. Aprender a dibujar a la perfección, conocer las técnicas de la pintura, poder elaborar la materia prima del arte, así sea soberbiamente clásico, en fin, seguir las enseñanzas de sus maestros, anclados en el arte figurativo, es una manera de dialogar con el pasado antes de aventurarse en el presente. Durante tres años, es alumno del profesor José Gutiérrez Infantas.
Durante 12 semestres, Villegas cumple ejemplarmente con este ciclo académico. No puede enseñar sus obras o sus experimentaciones fuera de la escuela, por expresa prohibición de la misma. Es decir, no puede confrontarse con el “exterior”. Sólo muestra aquello que es exigido al final de cada curso. En este sentido, la Escuela de Bellas Artes parece exigir que sólo una vez se hayan concluido los estudios, los estudiantes pueden iniciar su vida profesional. Mientras tanto, para “defenderse” económicamente, el estudiante, aventajado desde su ingreso, hace toda clase de trabajos. En lo artístico, no solamente se le niega la posibilidad de mostrar sus obras fuera de la Escuela. Cualquier “gesto de vanguardia —en términos de Villegas— hay que hacerlo a escondidas y por fuera”. La ruta está marcada por la academia. Pero pese a la rigidez de la enseñanza, el futuro artista reconocerá el valor de sus profesores y el papel decisivo desempeñado por ellos en sus años de formación. Se trataba de “pintores activos y de relieve”, no de simples académicos.
Entre Ugarte Eléspuru y Sérvulo Gutiérrez, el estudiante Villegas ha encontrado unos “modelos”, no tanto a seguir como a considerar en la grandeza de sus obras, donde ya se gesta una rebelión contra los modelos tradicionales, no sin abandonar el “espíritu” o las raíces de la cultura peruana.
Con rigor académico pero sin orientación, era de esperar que sólo el talento y las decisiones intuitivas contaran en el proceso de aprendizaje. ¿Ventajas e inconvenientes? Talvez así la elección fuera más libre, quizás así se corriera el riesgo de repetir la estética dominante en la escuela. Pero lo cierto es que, después de 12 semestres de estudios, Villegas, que apenas pasa de los 20 años, se encuentra en condiciones de elegir las orientaciones de su arte. ¿Cómo encontrar una síntesis entre el aprendizaje tradicional y las sugerencias que le han sido dadas en el conocimiento del arte contemporáneo?
Sólo los premios de la escuela, fallados al final de cada curso, podían dar cierta seguridad al joven artista. Ha cursado la carrera, en todo caso, gracias a las becas y premios obtenidos en los concursos académicos. Y estos estímulos, los únicos, crean en el estudiante la certeza de que, en efecto, será un artista, de que lo es, pese a no haber expuesto su obra fuera de las fronteras de la escuela. Se ha ido haciendo a una modesta biblioteca conformada por monografías de los artistas que más le llamaban la atención. Así, en 1950, cuando termina los estudios como el mejor alumno de la promoción, decide abandonar el Perú. No estaba dispuesto a acabar sus días como profesor de dibujo de alguna escuela. Teme ser absorbido por este medio y la decisión no tarda en llegar.
Pero demos un breve paso atrás. Si hoy se considera a Villegas uno de los artistas más prolíficos de Colombia, no es para sorprenderse: en un final de curso, el artista había enseñado a sus maestros la cantidad de 83 piezas, producto del trabajo acumulado durante el año. Dibujos, óleos sobre papel, retratos. ¿Y cuáles son sus preferencias universales? Rembrandt y Goya —recuerda Villegas. Y su recuerdo, a medida que repaso el centenar de obras que se acumula en su estudio, no me resulta gratuito: las huellas del primero son visibles en algunas de sus piezas, esas cabezas de “guerreros”, esas figuras que, adornadas por detalles superpuestos en una especie de barroquismo de nuevo cuño, emergen de claridades y sombras, iluminadas aquí y allá, asentadas en el papel o la tela, dando la impresión de haber sido pintadas sobre una pátina sin tiempo. ¿Y Goya? Otro Goya, distinto al del lugar común, el Goya de las “majas”, el anterior a la Quinta del Sordo, ha dejado su impronta en el artista Villegas, como la han dejado los grandes pintores del arte flamenco, los delirios de El Bosco, la galería de personajes que llenan los espacios casi escénicos de obras que parecen ser una narración. Porque, a la larga, hay en una de las vertientes de la obra de Villegas una tendencia a la narración, a la continuidad casi argumental de figuras, como si se tratase de componer secuencias que sólo son interrumpidas por los límites materiales de la tela.
También el arte del Renacimiento ha llegado a ese aprendizaje y Villegas, que pronto se decidirá por un mesurado abstraccionismo aprendido sobre todo del cubismo, no olvidará la lección del gran arte clásico.
Los tres años consecutivos de dibujo seguidos bajo la dirección del maestro José Gutiérrez Infantas, también serán decisivos. Cuando se desee examinar a fondo la obra figurativa de Villegas, se constatará que existe detrás y en cada momento, en cada trazo o en la conjunción de estos, un artista que ha aprendido a dibujar con maestría clásica.
Un egresado de bellas artes, tradicionalmente era un buen “retratista”.
De Lima a Bogotá. De la Academia al Callejón
En diciembre de 1951, Armando Villegas llega a Bogotá, bien o mal llamada “Atenas suramericana”, con su grado en bellas artes y una carta de recomendación de su maestro Ugarte Eléspuru. ¿Una carta de recomendación? El joven artista desea continuar estudios de bellas artes en Bogotá y abrirse camino como pintor, acaso sin haber decidido del todo por qué caminos formales se dirigirá su pintura. Era previsible, dada la formación académica, que lo hiciera dentro de las corrientes de la pintura figurativa. Pero lo que se incuba en la imaginación de un artista es difícilmente previsible. Su universo de formas no siempre se expresa conscientemente.
En Bogotá, la presencia hegemónica del arte figurativo es un pesado lastre para quienes, estimulados por las vanguardias europeas y sus ramificaciones múltiples, desean una ruptura. Lo que se llamará después la “Escuela de la Sabana”, un paisajismo romántico de alta factura técnica, anclado en sus mejores expresiones en el impresionismo, es una corriente dominante como lo son las corrientes derivadas del “indigenismo”, una pintura vernácula que, como en el Perú, busca su asidero en expresiones raizales: Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, entre otros, parecen reproducir lo “ya visto” en otras latitudes.
Si alguna corriente contemporánea se ha introducido, como de contrabando, en las fórmulas del arte figurativo, esa no es otra que el cubismo, como ha sucedido en el México de Siqueiros o Rivera. Pero los límites y códigos de la figuración no se han roto, ni siquiera con la formidable propuesta de los grandes surrealistas (De Chirico o Magritte). El expresionismo, impregnado del “fauvismo”, tiene un ejemplo marginal y polémico en la obra de Débora Arango, repudiada, sin embargo, y solitaria en su gran aventura. El arte, para una burguesía en pleno dominio de la opinión pública, o para un academicismo de estirpe conservadora, el arte pasa por la moral cuando no por el filtro de la “belleza” clásica, el sentido de la armonía y el equilibrio académicos. Este “feísmo” que viene de Picasso o de los expresionistas alemanes, sólo está reservado al caricaturismo. Impensables un Georg Grosz o un Edvard Munch, como impensables las precipitadas modificaciones (“metamorfosis”, las llamó Malraux) de un arte que, en los albores del siglo xx, ya no pertenecía al mundo de la razón o el “equilibrio” sino al universo imaginario de la más absoluta libertad, aquello que ya Goya había consignado en uno de sus Caprichos: el sueño de la razón engendra monstruos. Monstruos en el universo onírico de De Chirico o Dalí, desdoblamientos en Magritte. Pero también, en otras vertientes, el imperio del cromatismo de un Klee o un Kandinsky; la geometría, figuración del universo visual, como en el arte ruso de las tres primeras décadas del siglo.
Las rupturas son sospechosas o reciben, de inmediato, el estigma del “europeísmo”. La tiranía de la realidad se formula por los estrechos caminos del “realismo”. Sin embargo, una generación aparece en el horizonte del arte colombiano, y la llegada de Armando Villegas a Bogotá coincide con la gestación de una ruptura histórica en la cual, digan lo que digan, callen lo que callen los críticos de hoy, la presencia del peruano es decisiva.
Decisivo será su paso por la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, a la que ingresa para ejercer un modesto magisterio entre sus condiscípulos. Se diría que esta experiencia no es más que un pretexto para echar raíces en Colombia y en su medio artístico. Debe de haber pesado mucho su condición de “extranjero”; pesará aún más cuando, al cabo de muchos años, asuma la binacionalidad, pese a ser un artista cuya práctica se inicia, profesionalmente, en territorio colombiano. Muy pronto se vinculará a ese grupo de “pioneros” del arte contemporáneo colombiano, compartiendo con ellos no pocas experiencias.
La memoria puede olvidar deliberadamente, por una suerte de perversión interesada, pero los documentos de época no olvidan. En ellos veremos a Armando, a todo lo largo de la década de los cincuenta, al lado de Alejandro Obregón, Fernando Botero, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar y Guillermo Wiedemann. Este retrato de época es algo más que una iconografía accidental. De allí, de sus diversificadas propuestas, surge la ruptura del arte colombiano con la inmediata tradición. Al retrato podrían añadirse las figuras de Marco Ospina y Silva Santamaría. Pero no se trata de una comunidad de propósitos, ni de un grupo formado en una sola propuesta, tendencia o corriente.
Un espíritu común une a estos artistas: romper las amarras de un nacionalismo cerrado, separarse de las propuestas, respetablemente agotadas y por momentos convertidas en dogma, de los seguidores del paisajismo, indigenismo y realismo vernáculo. Las propuestas dominantes en la época no son desdeñables. El tiempo se encargará de colocar en su lugar a los Ariza, Gómez Jaramillo, Acuña o Pedro Nel Gómez. Pero el nuevo espíritu, que llega tarde o sólo llega cuando el mundo del arte ha legitimado las propuestas del arte abstracto, del expresionismo, del surrealismo, de la nueva figuración, ha de imponerse, incluso a falta de postulados teóricos o de una coherente formulación crítica.
El expresionismo, el cubismo y cierto tímido surrealismo están por asentarse en el medio, y excepcionalmente —es el caso de Fernando Botero—, un arte figurativo que remodela la tradición clásica o renacentista. En algunos jóvenes, como en Ramírez Villamizar y en Edgar Negret, el arte “geométrico” y el constructivismo ruso adquirirán carta de naturaleza en Colombia. Sobre todo en Negret, que viene de su experiencia española, después de haber estado cerca del grupo “El Paso” o de haber seguido indirectamente la lección magistral del vasco Jorge Oteiza, a quien conociera a su paso por Popayán.
¿De dónde surgen las primeras fuentes de Villegas? ¿Cómo se opera ese paso sutil y sin sobresaltos, de la figuración al abstraccionismo?
La “Atenas suramericana” es, sin embargo, una ciudad con escasas galerías de arte. El mercado es entonces una arbitraria suma de caprichos personales y la irrisión de unos precios que parecen más ser un favor concedido a los artistas que la valoración material de sus obras. La ciudad que ha tenido, en lo literario, cenáculos, maestros de la creación y el pensamiento, que se ha puesto al día eligiendo modelos de la más radical modernidad, desde las vanguardias históricas (ultraísmo, creacionismo, surrealismo) y que cuenta con una élite de creadores y precursores, es, en cambio, en el dominio del arte, una ciudad ensimismada, conservadora, provinciana, que ni siquiera ha sabido revalorizar a los grandes maestros del arte surgido en la Colonia.
La crítica de arte es en aquellos días una pobre glosa literaria o periodística. Y la historia de las ideas estéticas, en el siglo de Benedetto Croce, André Malraux, Baumgarten, Walter Benjamin, Alfonso Reyes, José Carlos Mariátegui es, en fin, en la Bogotá de los años cincuenta, una forma de espontaneismo voluntarioso y amiguista. El pensamiento crítico, que desde Baldomero Sanín Cano hasta Hernando Téllez, pasando por Jorge Zalamea, se ha “internacionalizado” y “desprovincianizado” en aras de una curiosidad cultural sin perjuicios, no hace acto de presencia en el mundo de las artes plásticas. Con la mejor buena fe, cuando se produzca la primera exposición de Villegas, sólo se podrá acudir a una ingenua calificación: exposición no impresionista. Es decir, se advertía así al público y “seguidores” del arte sobre el carácter irregular y raro de esta muestra, suponiendo que desde el impresionismo no existían juicios de valor (¡setenta o más años después de Cézanne!) que pudieran permitir la comprensión del arte abstracto.
Antes de entrar de lleno en la mesurada abstracción de sus primeras obras, Villegas se ha lanzado episódicamente al muralismo. Una obra de 1953, un fresco pintado en su primera residencia fija de Bogotá, da cuenta de su versatilidad formal. Se trata de una “escena” de labradores o campesinos, o la puesta en escena de un tema que no deja de rezumar cierto apacible romanticismo. Es, sin duda, un detalle de su memoria peruana, una muestra de su capacidad académica (para el dibujo y para el pleno dominio del color), y un gesto de acercamiento a una corriente (el muralismo mejicano) que no entraba en sus intereses estéticos. Podríamos preguntarnos, en cambio, sobre las elecciones formales del artista, capaz de trabajar, con destreza extraordinaria, en esta tendencia.
¿Por qué la nada fácil vía de la abstracción y no el seguimiento de caminos más aceptados y más “comprensibles” dentro del arte figurativo?
No existía un estado de espíritu que tuviera “la posibilidad de distinguir varias o muchas formas particulares de arte, determinada cada una en su concepto particular, en sus límites, y provista de leyes propias”, escribió Croce en su Breviario de estética. Por el contrario, la generación de artistas a la que se vincula Villegas, debe enfrentarse al dogmatismo o a la ignorancia (que vienen a ser sinónimos) de un medio que, para hacerse entender, habla de “no impresionismo”.
Antes de entrar en otra clase de consideraciones, recordemos que el joven Villegas no ha sido ajeno a lo que podríamos llamar la “abstracción primitiva” puesta de manifiesto en la vasta iconografía precolombina. Aunque sea a manera de información superficial, recordemos que sobre los tejidos y adornos trabajados por artesanos se produce una geometrización de las figuras representadas o una simplificación esquemática del objeto que se desea representar.
Se nos ocurre sugerir que, como en toda cosmogonía, la incaica (Villegas no es un blanco europeo, es un mestizo bilingüe), las representaciones imaginarias no pasan por la razón occidental sino por una poética en la cual el universo se expresa a través de imágenes. No es difícil pues el curso seguido y menos si a la tradición indígena se le suman otros factores, de origen “culto”, entre otros el de las propuestas del arte abstracto europeo, el conocimiento de textos que lo “explican” y la obra de artistas que, como Klee o Kandinsky, Braque o Picasso, llegan a la abstracción por un deliberado proceso de síntesis y una insobornable disposición a la ruptura.
Demos un paso atrás en la decisión de Villegas. Su llegada a Bogotá es azarosa. Podía haber dado el previsible salto a Europa o el “descenso” a Buenos Aires. Pero elige, en su tránsito hacia el norte, una ciudad sin referencias en el arte contemporáneo de América Latina. Llega impulsado por el consejo de Ugarte Eléspuru, que no ve mayores posibilidades de progreso en su discípulo, agotadas éstas en Lima. “Mi norte”, como Villegas dice, fue Bogotá. “Mientras otros aspiraban a París o Nueva York, yo aspiré simplemente a Sudamérica”. E ingresa con una beca de 50 pesos (1952) en la Escuela de Bellas Artes, con una ventaja sobre sus compañeros: cursaba un postgrado, era un excelente dibujante en condiciones de enseñar la materia y conocía las técnicas de la pintura. Con este instrumental le resultaba fácil lanzarse a toda clase de experimentaciones.
En 1953, recibirá su segundo diploma: el de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá.
El “ambiente conventual” que Villegas encuentra en Bogotá desdice de inmediato de la leyenda de “Atenas suramericana” atribuida a la capital colombiana. Han pasado dos años desde su llegada, y nada estimulante encuentra en este medio donde “raras veces podía uno encontrarse con alguien para discutir o para lanzar ideas”. Lima, puerto abierto al mundo, contrasta con esa Bogotá solemne y provinciana, insular, propicia a la leyenda pero alejada del cosmopolitismo. Si éste existe, es de consumo privado en las familias de abolengo de la capital. Pero el cosmopolitismo que no es una moda sino espacio abierto a la curiosidad y el aprendizaje, no asoman en la Bogotá de entonces.
Un espacio en particular sirve a Villegas para llenar ese vacío de información y diálogo: la Librería Central, donde accede a libros y catálogos de arte. Se siente estimulado por el cubismo o por el “pseudocubismo” y en estas expresiones encuentra un punto de contacto con su pasado cultural, con las formas artísticas derivadas de él. Casimiro Eigger, propietario de la librería y figura aglutinadora de algunos talentos artísticos de esa época, permite a Villegas el acceso a “sus” libros. Será él quien bautice la primera exposición de 1954 como “No impresionista”.
“No impresionista”. En este sentido, Villegas no estaba solo. A su lado, aparece un Ramírez Villamizar que viene de Vasarely, de la más pura abstracción escultórica. Vendrán otros que “confabularán” contra la tradición inmediata para crear “un esquema de agremiación”. Nada ni nadie, sin embargo, rompe lanzas, en el sentido teórico o crítico, a favor de esta aventura. Es un esfuerzo en solitario y lo será hasta que aparezca una figura clave en el despegue del arte colombiano contemporáneo: la escritora argentina Marta Traba.
En la aventura de “vanguardia” aparece un Alejandro Obregón que, al recuperar sus orígenes mediterráneos y su educación sentimental del Caribe, ha “bebido” de la pintura gestual de los norteamericanos y talvez mucho más de artistas como Antoni Clavé. El “arte otro” que en los años cincuenta sirviera a Michel Tapié para la lúcida reflexión que legitimaría, por ejemplo, la obra de un Antoni Tàpies, podría servirnos para enmarcar la propuesta de Obregón, un artista tan “muscular” como intuitivo en apariencia, pero siempre consciente de la energía espiritual de su pintura.
Obregón no viene, como Villegas, de la academia, de la que sí vienen Édgar Negret y Enrique Grau. Pero sea cual fuere el origen intelectual de estos artistas, lo cierto es que el lenguaje de la contemporaneidad ya está separado del “habla” moderna de artistas anclados en la estética del siglo xix. Estética del anterior siglo, no tanto por lo figurativa como por la ausencia de riesgos revelada en sus dibujos, pinturas y murales. El asunto no reside en lo figurativo; recordemos que Botero empieza siéndolo y lo será, como volverán a serlo Villegas y Grau, e incluso el Obregón de los ochenta que “adorna” sus figuras con la elegancia de un Gustav Klimt.
Lo que está ausente de la tradición inmediatamente anterior de Colombia es la aventura del riesgo y la búsqueda de nuevos lenguajes y formas de representación, aquello que había permitido que, sin olvidar las raíces antropológicas y étnicas, concedía a la obras de Roberto Matta, Wifredo Lam o Rufino Tamayo, por ejemplo, el carácter de sugestiva originalidad. Sensibilidad que, por ejemplo, sin salirse de la figuración, empieza, por la misma época, a concedernos un José Luis Cuevas nutrido en el expresionismo y en Goya. Sensibilidad que lleva a un Tamayo a separarse de sus inmediatos predecesores, anclados en los dogmas del nacionalismo.
No se trata de un olvido de las raíces. De ser así, se correría el riesgo de servir a un “arte internacional” mimético y sin identidad. Se trata de procesos de simbiosis o de mestizaje, de apropiaciones voluntarias, en algunos casos imperceptibles. Por ejemplo, el universo formal sugerido a Negret por la estatuaria precolombina. Este “viaje a la semilla” —según la afortunada expresión de Alejo Carpentier— dará al arte latinoamericano su identidad universal.
En agosto de 1953, Armando Villegas expone por primera vez en Colombia, en las Galerías Centrales de Arte de Bogotá. Veintiséis cuadros, una cifra modesta, ajustada a la modestia de la galería. Podría decirse que todavía el despegue hacia la abstracción es tímido. Retratos, bodegones, paisajes, cabezas siguen ligados a la tradición figurativa, dejando que se asomen ya elementos de una abstracción cautelosamente dosificada. Villegas tantea el terreno. Es como si, resuelto a dar el paso siguiente, vacilara en el momento de lanzarse a una experimentación más radical.
La madurez del artista, a sus 25 años de edad, es reconocida por el público y los colegas de su generación. Hay maestría en el dibujo y en la utilización del color, en el equilibrio de la composición.
Poco puede esperarse de la “crítica” de arte, que pasa por el voluntarismo de la crónica periodística o por los “consejos” y opiniones de unos pocos enterados. Pero la actividad que en ese sentido despliegan Casimiro Eigger o Walter Engel, permite que el panorama sea menos desolador y que los artistas jóvenes, con un pie en la tradición y otro en el límite de la ruptura, se sientan menos solos en su aventura. Ésta es, en todo caso, la primera muestra “profesional” de Villegas y un precedente significativo en una carrera que empieza con plena identidad y mayor repercusión cuando realice su muestra de 1955 en la Galería de Arte El Callejón.
En 1954 se ha intensificado la actividad pública de Villegas. Ha participado en el “Salón de los VII” de la Biblioteca Nacional y en el Concurso de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. El crítico y animador de arte Walter Engel destacaba, entre las obras expuestas durante ese año, un óleo en particular: Aves y sangre. Cuando Engel comente la exposición individual de 1955, será más enfático en el reconocimiento de una personalidad ya definida. “El joven pintor peruano —escribe en El Tiempo— ha encontrado ahora una acentuada visión personal, que mantiene una línea media entre lo figurativo y lo ‘abstracto’, con evasiones ocasionales hacia lo puro no-figurativo”.
Curioso y revelador que el crítico entrecomille la palabra “abstracto” y celebre, líneas más adelante, la resistencia del artista hacia una abstracción total. Engel llama “nuevo academicismo no-figurativo” a la plenitud de la abstracción, aquella “que impide todo nexo con la realidad”. Subraya como virtud la manera como Villegas estiliza la naturaleza “hasta el borde de lo abstracto”, la manera como “logra una fina y libre organización geométrica que elude la desesperante exactitud de elementales formas planas pulcramente recortadas (…)”. Existe, pues, un medido prejuicio en el crítico como existe en Villegas una medida coherencia en el equilibrio que consigue al desprenderse de la figuración tradicional sin desembocar en la abstracción absoluta. En este sentido, podríamos decir que Villegas ha “aprendido” la lección de un Paul Klee.
Gabriel García Márquez, entonces un joven y animoso reportero de El Espectador que está a punto de lanzarse a la gloria con la publicación de La hojarasca, su primera novela; celebrado ya por sus primeros cuentos, leerá en El Callejón sus palabras de presentación a la muestra de Villegas. “El caso de Armando Villegas —dirá Gabo—, un pintor que aprendió a pintar en Colombia, es un síntoma que debemos considerar definitivo, de que aquí está ocurriendo un fenómeno estético del cual no nos hemos dado cuenta todos los colombianos que estamos en la obligación de apreciarlo: nuestros pintores han aprendido a pintar”.
García Márquez opina que esos “cuadros deben figurar entre los más interesantes que se han hecho en Colombia, interesantes incluso para quienes no han decidido todavía dónde comienza la pintura moderna y dónde terminan los crucigramas”. También aquí se revela un “prejuicio” sobre la abstracción. La gracia verbal del joven escritor, que ya se alimenta con frases paradójicas, no hace más que subrayarlo. Pero Gabo acierta, de manera premonitoria, con el lenguaje de la literatura, al señalar que tiene “la satisfactoria impresión de estar asistiendo al principio de una obra pictórica asombrosa”.
La exposición, etiquetada de “No impresionista”, vuelve a poner de manifiesto la sensación de incertidumbre que pesa sobre el arte “moderno”. ¿Por qué no llamarla expresionista? ¿O expresionista abstracta? No existen todavía elementos suficientes para “clasificar” un arte que, de manera definitiva, se separa de la tradición inmediata y entra a la más radical y sugestiva modernidad.
Las advertencias sobre el peligro que significa dar un paso más adelante, son, sin embargo, un lastre todavía notorio en la crítica. ¿Se aceptarán aventuras más radicales, las que aparecen, por ejemplo, en las esculturas de Ramírez Villamizar o Edgar Negret, herederos de la más pura abstracción geométrica? ¿O la abstracción radical de los primeros cuadros de Alberto Gutiérrez? ¿Podrá esta “crítica”, tan bien intencionada como temerosa, aceptar la entrada del “constructivismo” o de las tendencias formalistas del gran arte ruso de la segunda y tercera décadas del siglo xx?
Villegas ha elegido el equilibrio y la mesura, como si dejara dos puertas abiertas: una hacia la abstracción y otra hacia la figuración, ambas trenzadas en un diálogo de formas o de síntesis. Sus telas abstractas, sin embargo, lo serán de forma definida, reivindicando así el carácter “autónomo” de la pintura, que ya no se ve abocada a la servidumbre del tema o de la anécdota sino enfrentada al desafío del color, a las sugerencias de la composición. La intromisión del arte figurativo en la abstracción es mesurada. Y a la inversa. Se trata —repetimos— de un diálogo entre tradición y ruptura, característica que más adelante llevará a Villegas a un vaivén consciente, deliberado, o a la simultaneidad de un trabajo que se resiste a las fórmulas definitivas.
La “solución no figurativa” de un cuadro (así calificará Marta Traba en 1959 la obra de Villegas), “amplía las posibilidades del arte abstracto” que en el pintor peruano ha sido la resultante de un tránsito fluido, de una búsqueda que en su propia dinámica se vuelve singular sin apoyarse en dictados programáticos o de moda. Se da incluso el hecho de trabajar en “tendencias” diversas y de ofrecer al público esta “experimentación”.
Marco Ospina, uno de los “pioneros” del arte abstracto en Colombia, escribe en febrero de 1955, fecha exacta de la exposición de Villegas en El Callejón, el texto del catálogo de la misma. Rara y sorprendente actitud en un artista contemporáneo el glosar la obra de su colega. Podría decirse, sin embargo, que este gesto generoso ponía de presente otra actitud: la de abrir espacios a la comprensión del nuevo arte, todavía incomprendido y objeto, en ocasiones, de burlas.
En esta exposición —escribía Ospina— se puede apreciar el paso gradual de un estilo que se acentúa y se purifica; en unos cuadros pueden verse aún las formas naturalistas a pesar de la disposición a que han sido sometidas, como en Blanco y rojo; en otros ya juegan más el ritmo de las líneas y las relaciones de los colores con muy lejana añoranza descriptiva de formas naturalistas como en Pájaros tropicales (pág.82). Igualmente, la técni+ca evoluciona o cambia; en los primeros cuadros la materia es pastosa y algo abigarrada en sus mezclas; en los segundos, la pasta se licúa, y llega a veces hasta las transparencias en donde el color se simplifica y se resuelve en planos.
Necesaria y oportuna esta cita. Proviene de otro artista y sus precisiones técnicas nos permiten visualizar las características de esta obra. Marco ve en algunas piezas reminiscencias del arte indígena, pero donde su texto adquiere mayor significación es en el señalamiento de un estilo, en esa síntesis de lo que él llama “naturalismo” y la abstracción que penetra en la obra y la libera de sumisiones anecdóticas. En otras palabras: estamos frente a un arte despojado ya de forzadas o programáticas ideas “nacionalistas”, libre y por lo mismo autónomo, esfuerzo que, para aquella fecha, se convierte en corte o ruptura histórica.
Desgraciadamente, cuando 30 o 40 años después se haya legitimado la más libre de las aventuras del arte colombiano, sobre todo en la diversidad de sus propuestas y tendencias, pocos críticos recordarán este momento de despegue que debe a Villegas y a otros artistas de su generación lo que tuvo de inaugural aquel esfuerzo. La memoria malintencionada de esta crítica se refugiará en la mezquindad del olvido1.
“Una peligrosa fuga hacia la abstracción parece ser el síntoma cardinal de este conjunto de trabajos pictóricos” (de Armando Villegas). Con esta frase, lapidaria, recibía la crítica limeña de El Comercio la muestra realizada en el mes de junio de 1955. Hecha esta reserva, el crítico reconocía, no obstante, “las encomiables calidades en cuanto al tratamiento del color y la vivificación de la dulce poesía plástica del tejido prehispánico”.
En pocas palabras: las reservas seguían conspirando contra esta aventura, aquí y allá, pero sobre todo en el país de origen del artista, que ya empieza a vivir una especie de binacionalidad, no siempre aceptada, y que a veces serviría de pretexto para inquisiciones críticas de dudoso origen.
Existe en la conciencia de todo artista una pugna entre la intuición y la razón, entre aquello que se crea como producto de la reflexión y aquello que “aparece” en los relámpagos de una revelación repentina. El proceso de la creación “arrastra”, por decirlo así, hacia lo desconocido. “Sumergirse en lo desconocido para reencontrar lo nuevo” —escribía Rimbaud. Algo de esto parece existir en el nuevo arte, que ya no sólo es una lucha de la razón estética sino el efecto de una revelación inesperada: formas, colores, límites que se van dando en el proceso de la creación. La razón o, mejor, la conciencia crítica que se produce casi paralelamente al acto de la creación, guía los pasos de la obra, determina su acabado final.
Elegir un estilo equivale a elegir, sobre otros, un lenguaje, el que mejor se acomoda a la sensibilidad del artista, lenguaje que, a la postre, va a la búsqueda de su único interlocutor: el espectador. También aquí se produce un desafío: es preciso convencer al público de la legitimidad de este estilo, de la autenticidad de sus ingredientes, es decir, es preciso instalarlo en el arte al tiempo que se le rompen sus prejuicios de percepción.
El camino no fue fácil y, menos aún, en aquel momento del arte colombiano: las formas dominantes (naturalismo, realismo, paisajismo de estirpe romántica) venían acompañadas por un fácil discurso académico que arrojaba sobre la experimentación todas las dudas. Se decía sin rubor que este arte no respondía a la “realidad”, esa palabra que, para tener sentido, prefiero poner entre comillas.
Villegas y la consolidación del Arte Moderno
La segunda mitad de la década de los 50 es el breve y decisivo período en que se consolida, de manera irreversible, el nuevo arte colombiano.
Dispuestos a librar la batalla de la pintura —escribiría en Semana la crítica Marta Traba, en septiembre de 1959— los artistas colombianos llegaron a las mismas conclusiones que, 30 años antes, habían proclamado los precursores europeos: a) la doble salida del arte moderno es la figuración y la abstracción; b) abolido su compromiso con la realidad, la figuración será siempre expresionista, es decir, siempre apoyará enfáticamente un elemento y hará perder la estabilidad real del cuadro; c) por aquel mismo divorcio con la naturaleza, la figuración inventará libremente sus formas y ningún modo será comparable al real.
Destaca Marta Traba nombres que ya han aparecido en este texto: Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Guillermo Wiedemann y Armando Villegas —entre otros. Y, sin duda, por la persistencia y pasión con que Traba defenderá y analizará las obras de Fernando Botero o Enrique Grau, es de suponer que también estos artistas son parte de ese “batallón” que “libra la batalla de la pintura”. Es decir: la nueva pintura colombiana, oscilando ya entre la figuración antinaturalista y la abstracción, en todos sus grados de expresión.
El año de 1959 no es sólo el cierre de una década. En el caso de Villegas, a seis años de su primera muestra individual, significa la consolidación de un estilo personal, reconocible en sus signos, diverso por lo auténtico, imprevisible por las puertas entreabiertas o entornadas construidas en el interior mismo de sus obras.
En 1958 Villegas concursa en el XI Salón de Artistas Colombianos.
Si se examina superficialmente el catálogo del evento, en cuyas cubierta y contracubierta se reproducen el primero y segundo premios, se podrá constatar que, en aquel año, el arte colombiano ha cruzado ya el umbral de la tradición anterior para entrar, con pleno derecho, en las formas de la modernidad más radical. Si se exceptúa la obra de Julio Castillo (Niños), pieza en la cual hace una vaga presencia cierto cubismo lírico, la casi totalidad de los artistas premiados y mencionados en las distintas “categorías” abandonan la figuración académica para experimentar en corrientes de otro signo.
Veremos allí las obras de Judith Márquez, Ramírez Villamizar, Miguel Ángel Torres, Manuel Hernández, David Manzur, Luis Fernando Robles, Cecilia Porras de Child, Luciano Jaramillo, Enrique Carrizosa y Samuel Montealegre, todas ellas pugnando por alcanzar un equilibrio (o decidiéndose radicalmente, como en Ramírez Villamizar) entre el arte figurativo y el arte abstracto. Sólo las obras de Lucía Uribe y Margarita Lozano (retrato y paisaje con gallos, respectivamente), parecen ancladas en el equilibrio tradicional.
No resulta ocioso reseñar este Salón ni describir su catálogo. En la cubierta, impresa en rudimentaria separación de colores (fondo azul), se destaca el Primer Premio del Ministerio de Educación: La camera degli sposi, de Fernando Botero. En la contracubierta, Azul, lila, verde-luz (pág. 79), de Armando Villegas, que obtiene el Segundo Premio. La obra de Botero, un claro homenaje a Mantegna, de dimensiones extraordinarias (200 x 170 cm), mereció adjetivos de desconcierto, según lo reseñaría Marta Traba en la revista Semana (n.º 663, 1959): “extraña”, “desmesurada”, “tremenda”, “confusa”, “incómoda”, estos fueron los adjetivos endilgados por cierta “crítica” a la tela.
De esta forma, la variación a un tema de Mantegna se reducía a la incomprensión. La obra ganadora introducía, en sus desproporciones deliberadas, en el hálito del humor que la recorre y en la sutil irreverencia de algunos gestos, lo que la misma Traba llamó “el feísmo” en la pintura colombiana.
A falta de otro adjetivo, Botero perfeccionará su estilo hasta los límites peligrosos del manierismo. Estaba creando un universo propio, yendo y viniendo de la tradición clásica italiana a la propuesta menos ortodoxa de la figuración moderna.
La obra de Villegas, en cambio, estaba en una zona opuesta. Obra abstracta, cuya procedencia cubista es inocultable, da la impresión de levantarse hacia el espacio superior con los efectos de construcciones geométricas perfiladas verticalmente como agujas o torres góticas. La figuración ha desaparecido “casi” del todo. Son las formas, imbricadas en aquel conjunto de colores que estallan o se difuminan, resaltan o se empalidecen, los elementos constitutivos de una pieza que podía haber dado pie a esta nueva “querella de antiguos y modernos”. El límite o medida del cuadro es sólo una convención en un lienzo que podría reventar hacia dimensiones mayores. No hay anécdota (sí existe en la pieza de Botero) ni referencia alguna al mundo exterior: aquello que se pinta es aquello que se imagina en el proceso de la composición; la unidad se alcanza por la conjunción de formas y colores. Es una realidad —otra— por decirlo en términos de Michel Tapié.
He aquí, ejemplificado en dos tendencias, el conflicto enriquecedor de la pintura moderna en la Colombia de los años cincuenta. Las dos obras son, indudablemente, ejemplos de la ruptura que se ha operado en el arte colombiano. Que se haya elegido la figuración “feísta” (o simbólica) de Botero en detrimento (a efectos del premio) de la abstracción de Villegas, talvez revele algún temor escondido a un arte todavía no asimilado del todo. Preferimos ver, suspicacias aparte, un fallo revelador: el academicismo realista o naturalista, la pintura de intenciones sociológicas acababa de perder la partida.
Al hacer un drástico balance de las artes plásticas colombianas en 1958, Marta Traba señalaba aciertos, balbuceos y vacilaciones. Al afirmar que las incursiones en el abstraccionismo “son verdaderamente lamentables” y “pobres” las de la figuración, salva, no obstante, las obras de Villegas y Wiedemann, a quienes les atribuye el sostenimiento de una calidad ya reconocida en años anteriores.
Habrá que esperar a 1959, cuando Villegas realiza su exposición individual en la Biblioteca Nacional, promovida por el Ministerio de Educación, para que los juicios de Traba se centren exclusivamente en esta obra “pionera” que ya ha abandonado las huellas de la figuración para asumirse como aventura abstraccionista. “Al hacer desaparecer casi totalmente en esta última fase las estructuras formales —escribe—, no ha hecho más que dar rienda suelta a sus inclinaciones y se ha aproximado velozmente al machismo, a la mancha de color que propone un ‘dejarse ir’ hacia el sentimiento puro”.
Marta Traba señala el carácter “casi inédito” de esta pintura y pone de presente que, cuando en Europa se dan señales de decadencia en las tendencias abstractas, “en Latinoamérica el arte abstracto apenas inicia su camino”. Camino que, por otra parte, encuentra en Villegas un ejemplo con “valores particulares”.
Insistir en las opiniones de Marta Traba no es exagerado: desde su llegada a Colombia, es “la crítica de arte” que más cerca está de las nuevas corrientes, exigiendo y concediendo, polemizando y teorizando, a veces con el acento pasional que exige todo momento de ruptura. Califica y descalifica, es cierto, pero su propósito no es otro que el de abrir el más amplio espacio al arte moderno. La respetuosa y respetable función cumplida por los críticos que le precedieron, empalidece ante el lenguaje polémico, sustentado en una amplia cultura humanística, que Marta Traba pone a funcionar en Colombia y, más tarde, en América Latina, volviendo suya la causa contra el muralismo residual, por ejemplo, el realismo social y el indigenismo.
No hay rupturas verdaderas sin intransigencia, parece decirse la escritora argentina. No se trata, en su caso, de la objetividad, difícil de asumir como no sea con la complacencia. Se trata de una apuesta por la modernidad, apuesta en la que coincide con una cada vez más numerosa generación de artistas plásticos del continente.
En este y en otro sentido, cabe aquí, en esta monografía sobre Armando Villegas, la mención reiterada a los escritos de Marta Traba.
Al cerrarse la década de los sesenta, Villegas ha realizado algunas de sus exposiciones individuales más destacadas en El Callejón de Bogotá; en la Galería San Marcos, de Lima; en la Biblioteca Nacional, de Bogotá; en el Museo de Bellas Artes, de Caracas, y en el Instituto de Arte Contemporáneo, de Lima. Ha obtenido premios en Lima, Bogotá y Medellín. Y su obra, que se inscribe más en los circuitos del arte colombiano que en los de su país de origen, ha tomado un camino que, en la década siguiente, no hará más que explorar sobre lo desconocido.
No habrá que olvidar, cuando examinemos sus trabajos del decenio siguiente, la predilección del artista por las texturas, su admiración, de niño, por el trabajo artesanal, las sugestivas imágenes del Perú mítico, su formación en medio de un Barroco colonial de inacabables detalles ornamentales. No abrá que olvidar los límites que el artista ha trazado, desde sus inicios, a los extremos de figuración y abstracción, límites que no excluyen la fusión de dos “estilos” sólo aparentemente enfrentados.
Monólogo del Artista
“(…) Fui muy leal al seguir las reglas del juego académico. Fui cumpliendo con cada ciclo hasta hallarme en un punto sin salida, pero con grandes ansias de experimentar. Y así, poco a poco, de oídas, en mi etapa de aprendizaje, así fuera cubista o expresionista, o en la tendencia geometrizante, se fueron apoderando de mí nuevas formas de experimentación. Fueron pequeños experimentos porque mis medios no permitían más. No podía realizar grandes telas por falta de recursos materiales. Fui fiel al principio de elección de formatos, a ese principio de Klee según el cual las obras, aún siendo pequeñas, tendrían siempre una tendencia monumental. Lo mismo que sucede a algunos escultores que, haciendo una maqueta, ya desde ésta se adivina que la escultura será monumental. Fiel a esta regla impuesta por la necesidad hice mis experimentos en cosas pequeñas y así fui logrando, jalonando una serie de trabajos que iba acumulando, siguiendo también mi conducta tradicional, manifestada en la Escuela de Bellas Artes, conducta tendiente más a lo prolífico que a lo escaso. Y son estas experiencias las que permiten que al cabo de poco tiempo me encuentre con una buena cantidad de obras y con ciertos aciertos reconocidos por quienes me rodean y animan para que haga una exposición profesional. Y este fue el momento de mi segunda salida en la Galería El Callejón. Antes lo había hecho en las Galerías Centrales que quedaban en un sótano de la Jiménez de Quesada, una especie de centro cultural de la época (…).
”(…) Entonces empieza a advertirse en mi obra una manera muy singular de geometrizar la naturaleza. Se va cambiando el método académico por un manejo de la materia, hasta que voy adquiriendo seguridad a medida que domino el estilo y paso a hacer el siguiente intento, el definitivo de 1954. Allí presento una treintena de obras con unas telas muy acertadas, ganándome el aprecio de amigos un poco vanguardistas, como Ramírez Villamizar, Guillermo Silva Santamaría, Marco Ospina, quien hace la introducción del catálogo con un texto literario muy sentido (…). Así, poco a poco, voy marcando hitos, cosechando una serie de éxitos locales, a la par de mis amigos. Instalado en el expresionismo abstracto recibo unos pocos encargos en medio de un mercado duro de despegar, encargo de un mural, pero no en la línea del muralismo mejicano que estaba en boga sino apartándome precisamente de éste. Concibo un muralismo más geometrizado, usando materiales como el concreto blanco, directo y coloreado y trabajando con muchas texturas sobre madera (…)
”(…) Había un deseo ferviente de abrirme nuevas posibilidades y caminos. Siempre me había interesado la calidad experimental de las superficies, eminentemente matéricas, singular porque los colegas, en mi medio, trabajaban superficies muy lisas y tenues, muy frías mientras yo optaba por superficies muy sensuales, camino por donde ya andaba también el maestro Wiedemann, lo que permitió un acercamiento con él puesto que coincidíamos en los mismos principios, digamos teóricos, sobre lo que podía ser una pintura expresionista abstracta (…)
”(…) Wiedemann lo hacía como a regañadientes, creo hoy que para complacer a su señora, una mujer que lo empujaba a riesgos mayores para ponerse a tono con la época. Lo cierto es que, así, más o menos, se puede hablar de aquel momento. Mi formación académica y mi actividad docente, y no es inmodestia, me permitía aconsejar a algunos artistas que llegaban a la galería donde yo trabajaba medio tiempo. Y se fue dando la oportunidad de conocer a algunos jóvenes, a Carlos Rojas, a Luis Fernando Robles y a otros que se acercaban con ciertas inquietudes (…).
”(…) Quienes habíamos optado en el medio por una pintura abstracta éramos muy pocos. Éramos solos en el medio. Y así organizamos la primera muestra abstracta, en la que estaba un Ramírez Villamizar, dentro de la tendencia geométrica, o constructivista, pues de esta tendencia venía Eduardo. … Lo mío, si se le quisiera definir, venía más del expresionismo abstracto. … Allí estaba también Marco Ospina… Invitamos a tres jóvenes más a conformar un grupo, que salió al público… no… fueron dos… fueron… Judith Márquez, Carlos Rojas, Luis Fernando Robles, Ramírez Villamizar y Armando Villegas… Fuimos los integrantes de esa muestra, pionera en el arte colombiano (…).
”(…) No, el clima no era muy favorable todavía. Pero como éramos jóvenes, pues teníamos en calidad de promesas la posibilidad de mostrar nuestras obras, siempre con cierta resistencia. Sabíamos que no iban a pasar absolutamente nada, pero (…).
”(…) Obviamente, en 1958, cuando se realiza el Salón Nacional, concurso con una obra abstracta, presencia que podía ser muy irreverente en el medio artístico de la sabana de Bogotá, aunque ya en años anteriores se hubieran expuestos cuadros dentro de esta tendencia. Irreverente, además, porque se trataba de un extranjero, pese a que las reglas de juego de las bases estaban abiertas a los extranjeros. Viene pues la premiación y, como ya se sabe, se concede el Primer Premio a Fernando Botero (…). Pero mi Segundo Premio equivalía a una legitimación del arte abstracto, que hacía así su presencia en un evento oficial (…).
”(…) Mi insularidad de esa época, mis pocos amigos, despertaba talvez en el medio un poco de desconfianza. Yo era muy formal, una persona muy dedicada a mis cosas y muy encerrado y justamente gracias a este encierro es como consigo salir con una considerable cantidad de obras que me permiten ganar un espacio en el medio colombiano (…).
”(…) ¿Influencias? A todos en general nos subyugaba la figura avasalladora de Picasso en cada una de sus épocas. Obviamente, estaba la admiración por Picasso. Pero en mi caso, muy particular, miro más hacia Klee, me fascina ese tono por así decir menor que pone a su pintura. Se trata de un excelente trabajador y de un artista de una versatilidad extraordinaria. Ningún trabajo, en Klee, es igual a otro, aunque lo parezca en la superficie y es ésa la clase de proclama que me seduce: cada obra debe ser diferente a la otra, cada experimento diverso. Porque hay artistas que, al caer en la rutina, presentan una serie de imágenes que no son sino variaciones sobre un mismo tema, lo que no sucedía con Klee(…).
”(…) En mi caso, incluso en la pintura abstracta, se dio esto y ahora mismo me asombro cuando vuelvo a ver una obra de esos años y me pregunto, caramba, en qué momento hice yo ese tipo de experimento, con bastante acierto, con una riqueza de materia y de colores, en fin, con todos los recursos a mi mano, precisamente para enriquecer la pintura, la superficie del cuadro. Y esto lo aprendí sobre todo en Klee, donde la pintura es meditativa, es reflexiva. En cambio uno tiene la impresión de que en Picasso todo es emocional. Conjugar esos dos tiempos del arte ha sido una de mis preocupaciones, mucho más conociendo mi temperamento de andino que hace que las cosas tiendan más hacia la meditación y la reflexión que a lo puramente emocional (…).
”(…) Hay otra posición, como la de Kandinsky, que tiende a conjugar, a hacer juegos armónicos con elementos plásticos puros (como la línea, en el espacio, usando el compás, la regla, etc.) y consiguiendo armonías de un purismo extraordinario (…). Soy fiel, en este sentido, a la naturaleza, porque siempre he estado apoyándome y sustentándome en ella y ello ha sucedido tanto en la abstracción como en la nueva figuración en la que trabajo desde 1972, aproximadamente (…)”.
Una década para la abstracción
Entre 1958 y 1972, la obra de Villegas recorre los caminos de la abstracción, allanados ya por una mayor presencia de artistas que han optado por ella. Nuevas figuras, dentro de un abanico que va del geométrico al op-art (de Ramírez Villamizar a Omar Rayo, pasando por Alberto Gutiérrez y Carlos Rojas), se consolidan gracias al movimiento “pionero” surgido a mediados de la década anterior. Pero no solamente se consolida y legitima el arte abstracto. Corrientes expresionistas o neo-figurativas de carácter revulsivo hallan un campo abonado para la comprensión y aceptación de las nuevas tendencias.
Es el momento en que aparece una estética de la violencia o del horror encarnada en artistas como Norman Mejía (que parece venir de Francis Bacon), Carlos Granada o Pedro Alcántara Herrán (politizando de manera despiadada las formas exteriores de la realidad o la historia). Se diría que, por fin, el arte colombiano se vuelve contemporáneo en su diversidad de propuestas y en la desaparición definitiva de corrientes hegemónicas.
No me propongo hacer un inventario, que sería demasiado dilatado, sino trazar el marco que rodea la aventura de Armando Villegas. La experimentación no es un estigma sino, más bien, el sello impreso a la libertad de crear y de oscilar, si se desea, en los límites de diversas tendencias, algo apenas concebible en la década anterior. Así se verá, no sólo en la obra de Villegas sino, por ejemplo, en la trayectoria de sus contemporáneos: Obregón, Grau, Roda, Manuel Hernández, y en jóvenes que les siguen, como Santiago Cárdenas. Todos ellos aceptan la convivencia “pacífica” de abstracción y figuración en algún momento de su vida o van y vienen, como en el caso de Roda, sin cerrar etapas.
Pero la experiencia informalista no se ha clausurado ni agotado aún. La mantiene Villegas con sutiles variaciones, sin olvidar el refinamiento de la artesanía o ese leve geometrismo lírico del arte precolombino. El profesor Francisco Gil Tovar lo define con mayor precisión:
“No se trata de que el pintor —escribe para el catálogo de la exposición realizada en 1971 en la Biblioteca Luis Angel Arango— vaya grosera y obviamente en pos de imágenes de un trasnochado indigenismo, pues de ser así su obra no pasaría de ser fútil anecdotario de formas: se trata mas bien de mantener vivo —no sin cierta melancolía— el sentido que pueda tener para un pintor moderno el mundo de grafismos y de colores que las culturas indígenas crearon.
Los “baños texturales” de su obra, se abren también para ofrecer la impresión de juegos pictográficos —como los define Gil Tovar— “flotando sobre espacios que se alimentan de matices decorativos y exquisitos”.
Habría que pensar, retrospectivamente, en los “baños texturales” de cierta pintura mediterránea, sobre todo española, de los años cincuenta: en Clavé y en Tàpies, sobre todo. La materia, ajena a la pintura plana, hace su presencia en una suerte de texturización acumulativa de las superficies. Con los años, Villegas se reconocerá en ellos, sobre todo en Clavé, como se reconocerá en Obregón la herencia de esta sensualidad, de esta predilección por las texturas, posiblemente por su origen barcelonés y mediterráneo y ese nunca bien estudiado acercamiento del colombiano a las propuestas de aquel inmenso artista catalán refugiado en Francia.
Regresemos, sin embargo, al Villegas de principios de los sesenta. Casi nada interesa en este momento su biografía: casado en primeras nupcias con la ceramista Alicia Tafur, artista con más reconocimiento que mercado, siempre entregado a la enseñanza, etc. Lo importante de su biografía, a efectos de la sensibilidad artística, ha ocurrido en la infancia y en la adolescencia, en sus orígenes familiares, en algunos detalles reseñados al comienzo de esta monografía. Para un artista relativamente sedentario y supremamente disciplinado; hombre de orden, según sus propias palabras, la vida ya no ofrece sobresaltos. En estas circunstancias y con estas características humanas, la vida del adulto es un río interior que fluye de manera imperceptible.
¿Vida de artista, tal como se entiende en la pseudomitología romántica? Si ésta está cifrada en las dificultades materiales y en una vida azarosa o imprevisible, bastaría recordar que el joven artista la ha llevado por necesidad desde su llegada a Bogotá. Vivió modestamente en pensiones y en hogares de paso. En su primera “residencia”, diagonal al Palacio de San Carlos, debió de haber llevado la vida de un estudiante de provincia. Bogotá era aún una ciudad casi arcádica y ensimismada. Viviendo de lo que saliera a su paso, el pintor peruano que “cayó” en Bogotá en busca de mejores horizontes y de una beca que sólo obtendrá después por los méritos de su trabajo, pasó a vivir después en el mismo barrio de La Candelaria, en la carrera 3.ª con calle 11.
Visitas obligadas de entonces: los cafés, frecuentados por estudiantes de medicina y derecho y acaso también por individuos que medraban en las cercanías del Capitolio Nacional. Pero si vida de “artista” es la bohemia, puede decirse que Villegas estuvo lejos de ésta. Las fotos de la época lo presentan, en cambio, vestido con elegante pulcritud, cultivando quizá conscientemente un bigote “a la mejicana” digno de un galán de cine. Apuesto y severo, daba una impresión muy distinta a la que podía dar con su indumentaria un artista de la época.
No son estos los signos exteriores de una “vida de artista” que, en Villegas, se resuelve en la obsesiva necesidad del trabajo y en la disciplina espartana que mantendrá toda su vida.
En 1960, una curiosa y reveladora exposición que el modesto catálogo registra como de “pintura” y “arte aplicado”, lo vincula con la ceramista Alicia Tafur. El mismo Villegas escribe el texto del catálogo. Habla allí de lo difícil que resulta establecer “el límite preciso entre el arte aplicado y el gran arte”.
En estas fechas, fiel a su vocación didáctica, el pintor peruano reunió a un grupo de artistas en un taller que trataba de vincular las dos actividades, el gran arte y el arte aplicado. Resulta reveladora esta pequeña empresa, pues Villegas no ha abandonado en ningún momento la materialidad artesanal de su pintura. Y aunque allí expone “armonías”, “superficies texturadas”, colores de gran intensidad y sus característicos blancos, negros, naranjas, rojos y verdes.
Villegas insiste en llamarse abstracto-expresionista, “el estilo con el que me identifico y lo que identifica mi manera de sentir”. Añadiríamos: el estilo con que se identifica, pero también el estilo con que se identifica su percepción del universo exterior. Elegir una forma y un estilo es, a la postre, una decisión artística pero, al mismo tiempo, un acto de comunión entre el arte y la representación intelectual del mundo.
A lo largo de la década de los sesenta, Villegas prolonga esta aventura. Y se prolongan las búsquedas de un lenguaje esencialmente contemporáneo, pues gran parte de la contemporaneidad está cifrada en la ruptura con los modelos tradicionales del naturalismo y el realismo, con la representación figurativamente plana del mundo. El flujo de la conciencia pictórica sugiere a Villegas nuevas salidas: aquí una intuición surgida del cubismo; en el momento siguiente una abstracción más depurada, sin aparentes referencias exteriores; siempre el trabajo con “sus” colores predilectos o con la materia que desborda la superficie plana y lisa para adquirir texturas armonizadas con temas y colores; de pronto, el asomo de figuración o la figura esquematizada apenas. Es preciso entonces que la tela o el papel sean “violados”, sometidos a metamorfosis.
Si ya no hay espacio para la naturaleza, que se abra un espacio para la reminiscencia abstracta de ésta. Y en este esfuerzo pasa casi 20 años, sin que el artista abandone la posibilidad de ceder a la tentación de la figuración. Cuando se produce este giro, se da por la línea de cierto barroquismo.
Villegas es artesano pero también artista de formación académica. Sabe qué hacer con los instrumentos que tiene a mano, incluso con aquellos que, a primera vista, parecen pobre materia desechable. Nunca ha dejado de jugar, como si se tratara de un pasatiempo o de un calentamiento de la mano. Se dedica entonces a la intervención de estos materiales: cartones, papel periódico, trozos de madera, piedras, latas, jirones de tela, cartulinas, en fin. Todo cuanto surja de la acumulación ocasional de desechos puede ser objeto. Paralela o simultáneamente a la majestad cromática de las grandes construcciones abstractas de formato medio, ha estado acumulando estas piezas “menores”, abandonadas durante meses o años, rescatadas después, manipuladas nuevamente para que la metamorfosis de la materia desemboque en una realización artísticamente acabada2.
Llama la atención que los formatos de sus cuadros no alcancen sino en raras ocasiones una dimensión mayor a la media. La explicación se debe a una circunstancia material: los recursos económicos del artista, antes que se afiance en el mercado, no permiten la creación de obras de mayor tamaño. No sólo existen las limitaciones materiales. Existe, a lo largo de las décadas del cincuenta y sesenta, cierta incertidumbre en el mercado. No hay “salida” para obras que sobrepasen los precarios cálculos de un posible cliente; se pinta con cierto realismo, con la esperanza de hallar un cliente que permita hacerse a los recursos materiales para continuar en condiciones favorables el trabajo de la creación. Los espacios privados parecen no contemplar la posibilidad de “colgar” una pieza que rebase las dimensiones previstas. De allí que el artista, y no sólo Villegas, elija formatos medios. Acaso tampoco exista el espacio físico (el estudio o taller) donde puedan caber lienzos y bastidores de mayores dimensiones. No obstante, su obra “mayor” alcanza la dimensión físicamente aceptable del gran cuadro. Podrían haber sido mayores, la composición podría haber roto los límites del lienzo o del papel y haber exigido, como probablemente exigió, un campo de respiración más amplio. Pero se imponía el límite gracias al formato sensatamente elegido.
Pero volvamos al “juego”, la vertiente que convierte a Villegas en un manipulador de objetos de desecho, actividad que no ha abandonado y que hoy —cuando reescribo el texto de esta monografía— alterna con la composición de sus obras figurativas y abstractas. Se trata de la más lúdica de sus actividades artísticas.
¿No tiene al arte, desde sus orígenes, un estrecho parentesco con el desinterés del juego? Desde Picasso, el arte contemporáneo ha estado tratando de “eternizar” lo perecedero, de salvar lo desechable, de dignificar toda materia susceptible de convertirse en obra artística. Y en esta línea se mueve la otra actividad creativa de Villegas. Digo “la otra” porque, en efecto, entre la figuración y la abstracción, existe esta vertiente, menos conocida, casi secreta, a la que el artista parece no darle demasiada importancia y de la cual la crítica apenas se ha ocupado. Desde Picasso y Miró, pasando por Tàpies, Miró y algunos informalistas norteamericanos (Rauschenberg, por ejemplo), nada puede substraerse a las manipulaciones intencionadas de la creación artística.
El pop art llevó al extremo esta propuesta. El universo de desechos de la sociedad industrial avanzada entró al escenario del arte como un fastuoso cementerio de la modernidad. El objeto fue valorado en su otra significación. Dejó de ser lo que ha sido por mediación del arte, que le cambió su escenario natural y su apariencia, que le confirió una estética, la estética de lo efímero.
Por fortuna, ya no hay prejuicios, ni de la crítica, ni del público entendido, para la comprensión de estos sistemas de representación imaginaria. Y en el caso de Colombia, bastó una década para que la legitimación de las nuevas tendencias se produjera en medio de la incomprensión o el resentimiento de los rezagados. Un grupo de artistas, repetimos, contribuyó a esta gran apertura. Y entre ellos se encuentra Armando Villegas. El reino de la libertad, que es el reino natural del arte, ya no vive asediado por las conspiraciones del academicismo.
En cuanto a esta “tercera vía”, aquella del juego creativo con materiales de desecho, no se trata —en el caso de Armando Villegas— de un seguimiento esnobista del pop art. Su dedicación casi marginal a la intervención de estas piezas es anterior al surgimiento de esta corriente. Yo diría que viene por vía directa de su predilección juvenil por la artesanía y, por vía indirecta, de las lecciones de los grandes maestros de las vanguardias contemporáneas. Pero bien vale la pena señalar que este juego se compenetra a la perfección con el abstraccionismo, volviendo a veces a la figuración simplificada. En estos espacios materiales caben recreaciones abstractas y figurativas, recuperación de viejos grafismos abstractos o la intromisión de las figuras que le ocupan en su pintura de hoy.
Existe en Villegas la voluntad de totemizar trozos de madera o de cartón, de construir con ellos figuras que remiten al orden ritual y religioso de las ceremonias que estuvieron presentes en la infancia andina del artista. Y es allí donde el objeto creado adquiere significación artística, pues nos devuelve a los objetos de un ritual de estirpe antropológica, de la misma manera que sus pinturas abstractas nos devolvían a la variada iconografía del mundo precolombino.
Por supuesto, se trata, en algunos casos, de creaciones mediatizadas por las formas que el cubismo había sugerido al artista en su largo aprendizaje del arte contemporáneo.
Existen algunos obstáculos para encontrar reunida y catalogada la obra de Villegas, sobre todo la obra de carácter abstracto. Extraviada en manos anónimas, dispersa durante años aquí y allá, sólo pudo verse gracias al esfuerzo del artista por recuperarlas de otras manos y devolverlas después de muchos años a su estudio. Sin embargo, una de las pocas instituciones que desde siempre tuvo el acierto de adquirir estas piezas para su colección fue la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Allí, en esta apreciable colección, el investigador de hoy podrá hallar el material suficiente para hacerse a una idea de lo que fue el Villegas de una larga época abstracta.
La anterior es la época fundacional que lo convirtió en uno de los pioneros de la abstracción en Colombia y América Latina.
No hay en artistas como Villegas lo que podría llamarse etapa clausurada. Pese a su dedicación, durante largos años, a otros registros, en especial el figurativo que lo afianza con éxito en el mercado, la mezcla de otras etapas aparece entrometida en muchas de sus obras, como si la memoria gráfica realizara un inventario de cuanto ha sido y es posible en el mundo de las formas.
En 1985, por ejemplo, su muestra de la Galería Meindl, titulada La fase no figurativa, que se produce entre 1954 y 1974, deja entrever esta simbiosis de tendencias y lenguajes. En sus obras abstractas se entrevé una figuración perfectamente fusionada en signos menos “realistas”.
Igual sucede en sus obras de 1989, cuando expone en la Galería Acosta Valencia: allí vemos collages y ensamblajes de carácter mágico ritual que nos remiten a esa “tercera vía” del artista, la consagrada a creaciones de carácter estético-antropológico, es decir, a esa memoria milenaria que Villegas ha llevado en momentos sucesivos a una fantástica recreación visual.
Se diría que tratando de conservar su versatilidad temática y formal, sus obras registran vaivenes entre pasado y presente, sin renuncias definitivas a aquello que le ha obsesionado en determinadas épocas.
Aquí reposa la negligencia y el malentendido de cierta “crítica”. Se pretendió ver a Villegas como cultivador de una sola corriente, destacando despectivamente el éxito de mercado que consiguió en los años ochenta y parte de los noventa del siglo xx. Esa crítica renuncia a verlo como el artista que se sumerge en diversas tendencias, al menos en aquellas que han dado a su pintura un carácter ritual y lúdico. Esta misma clase de crítica prefirió verlo anclado en la abstracción de los años cincuenta, sesenta y principios de los setenta, o en la figuración barroca que a partir de este año se vuelve tan obsesiva como permanente.
Aquello que se muestra de Villegas no es siempre todo cuanto él realiza. Aquellas obras que han tenido una mayor acogida, no son el todo de una aventura creativa. En zonas escondidas, menos expuestas de su arte, el vaivén entre figuración y abstracción ha sido permanente, como permanente su dedicación a la reelaboración de objetos que llenan los rincones de su taller.
Será preciso entrar en la descripción y análisis de esta nueva etapa, la figurativa, para descubrir que, incluso en la cantidad portentosa de piezas que la componen durante más de 20 años, el artista abstracto se asoma a menudo en los procedimientos que elige y en los fondos o decorados de este fantástico universo de seres, animales y cosas.
Esos “fondos complementarios”, a los que se refiere el poeta Mario Rivero al escribir sobre la obra de Villegas, están allí, incesantemente. Me adelanto entonces a señalar este detalle, antes de pasar a la siguiente fase del artista.
La Figuración, el Barroco y el Mito
Las crónicas de conquistadores y viajeros europeos a América; los libros sagrados de las culturas precolombinas; la reseña de sus ritos y leyendas; la imaginación de un universo desconocido; la relación de guerras y la presencia de criaturas “sobrenaturales”; aquello que el europeo dijo o escribió de América pero, también, lo que el hombre del continente recién “descubierto” dijo de sí mismo desde sus leyendas, mitos y ritos ancestrales; el imaginario americano chocando con la razón occidental; estos son algunos de los elementos a los que habría que remitirse en el momento de sumergirse en el universo de formas y signos de la nueva fase iniciada por Armando Villegas a principios de los años setenta.
No se trata, por supuesto, de ver en los referentes anteriores la voluntad de construir una recreación realista. Cuanto surja temáticamente de la historia, las leyendas y los mitos americanos, será para Villegas apenas un punto de partida. O una continuación, ahora mucho más elaborada de su aprendizaje de niño, de aquellas experiencias que marcaron su infancia, de los deslumbramientos que fueron acumulándose cuando se enfrentó maravillado al portento del Barroco colonial, particularmente rico y majestuoso en el Perú. De igual manera se había dado cuenta del prodigio de la artesanía andina.
“EL vasto reino de la naturaleza” americana es decorado pero también fuerza telúrica que parecen rodear la vida de millones de seres, imponiéndoles una conducta o condicionando sus comportamientos. Se crea así una comunión de espíritu que, con el tiempo, se convierte en fuente de inspiración de los artistas americanos. En Villegas influyen estos elementos, pero también la fauna que vemos entrometida en las figuras humanas o añadida a los frutos de la tierra. Son algunos de los imaginarios de un pintor que no “recrea” las batallas sino los rostros casi petrificados de los guerreros.
“América se reivindica metafóricamente en este espacio barroco de Villegas”, escribía en 1976 Mario Rivero. Desde entonces, no habrá crítico o comentarista que no se detenga en el sentido americano, metafórico, de la nueva pintura de Villegas. Muy pocos, sin embargo, se detendrán en la definición del Barroco, ese estilo que parece y reaparece en el arte latinoamericano en distintas épocas y de la mano de los más variados artistas. Porque el Barroco no es un capricho ni una lección sino algo parecido a una herencia, sobre todo si se trata de un artista que ha forjado su sensibilidad en el corazón de una cultura que le dio forma desde los albores de la Colonia.
Ese “paisaje de fuerzas abruptas” que ve Rivero en la nueva pintura de Villegas, tendrá que ser reconocido como la recreación moderna de una herencia que va más allá de las clasificaciones estéticas. Una obra se inscribe en el mito por la intemporalidad que caracteriza sus temas. Pueden estar inscritos en la historia pero, al rebasarla, dejan de estar regidos por los límites del tiempo. No hay tiempo en estas obras y precisamente por ello nos devuelven a la imaginería americana. Nos devuelven también a la inacabable imaginería medieval europea, aquella con que algunos conquistadores trataron de ver al Nuevo Mundo.
Sólo los rasgos exteriores, sólo los detalles salidos de la naturaleza andina y americana, permiten distinguir el sello geo-cultural que las inspira. Solitarios o en grupos, estos rostros insinúan arquetipos. Si en la época precedente no hay señales figurativamente realistas sino reminiscencias del mundo gráfico americano, aquí, pese al carácter decididamente figurativo de las obras, tampoco es la “realidad” lo que se representa. Estas figuras vienen del más antiguo de los sueños, no tienen espacio donde asirse y, por ello mismo, nos hablan de la intemporalidad de la creación artística.
Se podría hablar en este caso de “surrealismo”. Mario Rivero lo hace, pero se trata de un surrealismo sosegado, no programático. O, mejor, de aquello que el novelista Alejo Carpentier llamó “lo real maravilloso” y que en algunas de las grandes obras de García Márquez toma el nombre de “realismo mágico”.
“Real maravilloso”, ésta es la expresión que mejor cuadra a la nueva obra de Villegas. Real maravilloso son, desde sus orígenes, las notas que Colón deja en su Diario de navegación, las crónicas de los conquistadores y las reseñas que los españoles hacen de América. Real maravillosa resulta esa cultura que, al deslumbrar a sus espectadores, es devuelta al mundo como algo absolutamente inédito. Costumbres, ceremonias, rituales del mundo precolombino se funden, tres siglos más tarde, con las creaciones artísticas de la Colonia. Llevan el sello de una maravilla que, asentada en la realidad americana, deja que la imaginación de los hombres se enriquezca. Y, al enriquecerse, da paso a nuevas creaciones.
El Barroco no es un género específicamente colonial sino una actitud permanente frente a la representación imaginaria de las cosas y el mundo: la predilección por el adorno, la tentación por recargar el decorado, por añadir nuevos, casi interminables elementos a las obras. Asediar la obra (iglesia, edificación civil u objetos rituales); asediar al mismo cuerpo o al rostro con adornos o vestiduras, a esto podría llamarse espíritu barroco. Y Villegas, que desde niño se ha sentido atraído por los adornos (joyas, sobre todo), devuelve a su arte ese espíritu barroco, dando un paso adelante en la concepción de su pintura anterior. Pintura, arte, en fin, que por ser abstracto, reclamaba la mesura, la simplificación de los elementos.
El sentido ornamental de las obras más populares, mejor conocidas y de mayor mercado en la trayectoria de Armando Villegas ha sido analizado de manera brillante por el crítico e historiador del arte Álvaro Medina. En su texto a la exposición de obras abstractas realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Medina escribe:
“De lo anterior se deduce —escribe Medina— que en el caso de Villegas hay que hablar de ornamentación y no de decoración. Los dos términos tienden a ser confundidos, incluso por críticos e historiadores de arte, pero distan de implicar lo mismo. Lo decorativo es lo accesorio, lo que se añade con fines estrictamente visuales para adornar una imagen, de modo que, como no es consustancial a ella, lo mismo se puede agregar que quitar sin alterar un ápice la significación original. Lo ornamental, en cambio, es esencial”.
Medina despeja así un perverso malentendido. “Se trata de elementos simbólicos y, por lo tanto, nada superfluos”, añade.
Cada tema impone sus propias formas. Y la aparente ausencia de temas de su época abstracta, que a lo sumo es reminiscencia de un tema porque se trata de creaciones sustentadas en el color y en las texturas o en un equilibrado conjunto de formas que no dicen sino que sugieren, esa aparente ausencia de temas de la época abstracta contrasta con la nueva etapa, en la que el tema, nacido sutilmente de alguna forma humana o antropomórfica, preside la génesis del cuadro.
Esta figuración exige sus formas porque es, ante todo, un tema recreado. Y las formas que exige desbordan la sobriedad de las etapas anteriores. Es preciso que la desmesura se convierta en estética. ¿No es lo real maravilloso un terreno abonado por la desmesura? ¿No es la desmesura una de las características del gran Barroco americano?3.
El Barroco, arquitectónico o pictórico, no tiene más límites que los señalados por la voluntad del artista, que siempre tendrá la sensación de haber dejado la obra inacabada. No en vano, el barroco americano es obra de artistas y artesanos.
Que un artista como Villegas, celoso de su propia maestría, dedique una buena parte de su vida y en el esplendor de la madurez a componer un universo de imágenes que dan la impresión de repetirse pero que, bien miradas, pieza a pieza, se singularizan en temas y detalles, no puede ser sino una muestra de gran coherencia. Centenares de piezas, de todos los formatos, componen un museo particular de imaginería barroca. Salen de la pintura, a veces, para ser trasladadas al bronce: torsos y cabezas reproducen y enriquecen el universo plano de la pintura, no como una versión tridimensional del cuadro sino como una concepción escultórica que obedece a las reglas del género, a la extraordinaria versatilidad artística de Villegas (en el dibujo, en el grabado, en la escultura, en la pintura sobre papel, tela o madera; en la intervención de objetos).
El artista no se priva de la escultura, como tampoco se privó, en sus comienzos, de la pintura mural. Pero si nos detenemos a explicar los orígenes de esta versatilidad artística, sólo podemos hallarlos en el rigor de su formación académica. En esta formación y en la inmensa curiosidad de un Villegas que, familiarizado con el arte clásico, se ha paseado por el arte moderno y contemporáneo. Así que de ambos es deudor.
Existe una tradición en la llamada “pintura literaria”, es decir, en la pintura que parte de un tema, perfectamente narrable, descriptible por aquello que representa. Esta pintura “literaria” es, no obstante, objeto de equívocos. Todo el arte clásico lo es, de una u otra manera. Y lo es en mayor medida, por ejemplo, la pintura flamenca, tanto o más que, por poner otro ejemplo, la pintura de un Delacroix o un Goya, realistas que sintetizan la realidad histórica en grandes creaciones plásticas. Esta pintura literaria, que en algunos surrealistas (De Chirico o Magritte, Paul Delvaux o Salvador Dalí), parece ser posterior a la elección del tema, no guarda relación con la obra figurativa de Villegas.
Aquí la “literatura” se produce “a posteriori” porque el cuadro ha sido concebido en un constante flujo de imágenes; la obra se ha ido haciendo, primero por obra de la pintura y, después, por obra de la conciencia que cierra al final el tema. Son los impulsos de la imaginación, que realiza y piensa al cuadro, los que evitan el carácter estrictamente literario de la obra. No es pues del todo acertado hablar de “pintura literaria”. Acaso sea más pertinente hablar de lectura literaria de los temas.
Se me ocurre pensar que, además de los elementos prehispánicos que motivan la temática de Villegas en esta fase, existen otros de carácter más pictórico. No se puede desconocer, en un salto atrás, la presencia indirecta de los flamencos, Brueghel o Van Dick, como tampoco olvidar que, en este imaginario desbordado, pasa la sombra de Hyeronimus Bosch, El Bosco, no tanto porque la realidad se vea enriquecida por la presencia de figuras (animales, plantas, frutos, etc.) como por el procedimiento con que se hace la obra.
Texturas, pátinas, colores definidos y esfuminados, abigarrada proliferación de elementos, he aquí aquello que nos remite al arte clásico del medioevo o del Renacimiento.
Tomemos, a guisa de ejemplos, más al azar que por deliberación, obras como Vientos de agosto (pág. 161) o Caballero del fuego (pág. 162), piezas expuestas en 1994. A la gran profusión de figuras humanas se añaden figuras animales e, incluso, éstas se confunden con la fauna humana, comulgan unos con otras, se confunden en un escenario irreal que no remite a lo que conocemos como realidad. Es esa otra realidad, o realidad otra, lo que confiere al cuadro su carácter surrealista.
Animales antropomorfizados, cabezas de “guerreros” asomados a una fauna fantástica, como en Guerrero nocturno (pieza de 1990), componen un nuevo Jardín de las delicias. No hay un lugar preferencial para hombres, animales o plantas: todos estos elementos se “pasean” y entrecruzan en el espacio del cuadro, que construye niveles, como si se tratara de una puesta en escena, característica que descubrimos en los flamencos. En otra pieza, ésta de 1978, Villegas no puede evitar la tentación del título: Comparsa de los comediantes (pág. 118)
Hay pues, una voluntad expresa de “poner en escena” a unos personajes, de darles movimiento a medida que la sucesión de estas figuras “transcurren” en el cuadro. Puede hablarse aquí de intenciones clásicas. Dentro del “manual de zoología fantástica” caben criaturas irreconocibles: pueden ser animales o plantas, pueden ser apenas reconocibles en la realidad porque son producto de una operación imaginaria que desea llevar hasta lo fantástico aquello que ya no podrá ser reconocible como forma. ¿Qué es, por ejemplo, un Pescadonte (pág. 205 b)?
En otras ocasiones, son las cosas inanimadas las que se animan por medio del movimiento. La obra de 1991 Yelmo para un viaje submarino (pág. 201), remite al yelmo pero también a la descomposición de éste, a su metamorfosis en algo vivo que “viaja”. Piezas ineluctablemente barrocas como Caballero del desván (1981), muestran un rostro cubierto por yelmos y corazas, pero esta figura, al ser coronada por variados elementos y detalles (aves, felinos, encintados casi litúrgicos) nos remiten a la irrealidad de lo imaginario.
Lo imaginario y lo fantástico. Tales son las relaciones que se establecen en obras como Vigía (1991) o Celebrante (1993, pág. 183), donde no se sabe si lo que predomina es la figura (y su representación) o si son, por el contrario, otros los elementos fundamentales o centrales del cuadro. La apoteosis de lo fantástico llega en piezas como Primer acto (pág. 184) o La cita, Trópico de cáncer o Amanecer (1991).
Talvez tenga razón el poeta y crítico de arte Carlos Jiménez al vincular a Villegas al universo iconográfico de Archimboldo, quien “componía cabezas, rostros, figuras humanas completas sustituyendo la representación de sus órganos por las frutas naturales”. Por las frutas naturales, es cierto. Pero esta sustitución imaginaria de lo humano se prolonga en la presencia de animales de remoto origen, felinos (que fascinan a Villegas: en su estudio deambulan perezosamente y en busca de afecto muchos de ellos), insectos sobredimensionados, reptiles, hombres, como diablillos o duendes, que prestan su cabeza o su cola a la figura humana.
El hombre, protegido por corazas, no está solo. Vive rodeado por la naturaleza y ésta es tan fantástica como su atuendo. A partir de los años setenta (más o menos hacia 1974), la temática cultivada por Villegas es este mundo de “guerreros” solitarios, es esta épica intemporal de criaturas arrancadas de la historia y, al mismo tiempo, separadas de ella. Allí están sus “recuerdos del Perú”, pero también aquello que no se recuerda por no haber sido vivido sino por haber sido bebido en las fuentes de la memoria colectiva. Recuerdos del Perú, Mascarada de Lampaya, de cualquier manera, hay obras de 1982, 1983 y 1984 que abren el escenario por donde, durante toda una década, se asomarán nuevas criaturas. “Fui a la ventana y miré un mundo de blancas máscaras incas bailando dentro del yelmo de los conquistadores” —escribió en su poema dedicado a Armando Villegas el poeta Richard Morgan Stewart. Esta “enigmática fiesta” —escribía Morgan Stewart en 1981— no se va a cerrar en mucho tiempo. Será fiesta permanente. Fiesta totemizada, como en esa elevada figura que representa el óleo de 1982 Tótem étnico (pág. 55).
Debió resultar familiar a los espectadores de la Feria de Basilea de 1984 enfrentarse a estas obras. Familiar por la cercanía de lo imaginario, extraña y remota por la singularidad de los temas. Por fortuna, las metamorfosis del arte, de una latitud a otra, acaban de encontrarse en un lugar común, el de la intemporalidad. Aquellas variaciones sobre un mismo tema (la miopía crítica puede ver solamente un tema y no sus variaciones), derivaban su universalidad no tanto de lo representado como de los métodos y técnicas de representación. Esto es, la derivaban de la pintura, en sentido estricto, de la maestría formal, del laborioso acento de los colores, de las texturas hechas a base de superposiciones, de los colores, concebidos en todas las gamas y matices posibles.
Me asalta la sospecha de que, para un europeo, la obra de Villegas puede ser catalogada dentro del surrealismo. Lo “real maravilloso”, que tanto interesó a André Breton, Alejo Carpentier, Cardoza y Aragón, Miguel Ángel Asturias u Octavio Paz, puede permitir con sus matices esta catalogación. Sin embargo, ya señalaba antes que no era del surrealismo de donde procedía esta concepción del arte, sino de fuentes más remotas: de la imaginería precolombina, en parte, y de la intención del artista que lucha por desdibujar los rasgos verosímiles de la realidad.
Es en todo caso regocijante que la obra última de Villegas pueda ser vista emparentada con el Barroco, que en Europa es una escuela menos exuberante, acaso más rígida, con moldes previsibles y reglas establecidas. Lo que sería otra cosa en el caso de la América hispánica e incluso portuguesa, donde se da el portento de una figura como la del brasileño que la posteridad conoce con el nombre de “El Alejaidinho”.
Barroco y surrealismo se funden, en todo caso, en esta pintura como una especie de exaltación de las formas y superabundancia de elementos “decorativos”, de la cual talvez Villegas sea consciente. No de otra forma se explicaría la coherencia de esta etapa y las sutiles modificaciones que ha sufrido.
Digo “sutiles modificaciones” porque, de pronto, como un guiño dirigido a su época abstracta, el artista introduce formas geométricas o permite que sobre el fondo del cuadro se revelen informalidades que bien podrían, por sí mismas, sin la presencia de figuras, ser una obra abstracta recorrida por el lirismo.
Vuelvo sobre lo que ya había anotado: pese a lo reconocible de esta fase figurativa, no se han producido saltos radicales en el vacío. Todo parece haber obedecido a transiciones, a avances y retrocesos, a la fusión de los elementos característicos de una u otra etapa. De la adultez a la dulzura, de la contundencia a la sutileza. De un estado de expresión donde prima la apacibilidad de sus figuras, Villegas pasa a la “dureza” casi férrea de sus temas. Hay épica y lirismo en aquellas figuras (cabezas, sobre todo) que, siendo masculinas, se nos antojan coronadas por un halo de feminidad vaporosa. No obstante, el sello viril acaba por imponerse.
¿El sello viril? No hay connotación sexual alguna en la expresión. Preferimos pensar en la virilidad de la gesta guerrera. Pero, por curioso que parezca, no hay sangre ni enfrentamientos, ni dramatismo alguno, en estas figuras: surgen del sótano empolvado del tiempo y se extravían en la intemporalidad de la pintura.
Mal podría llamarse estrictamente figurativo un arte que toma como soporte la figura y la hace estallar en mil posibilidades. O que, una vez elaborada la figura, reconocible en términos realistas (cabeza, armadura, rostro, mano animal, flora, fauna, objetos), se vuelve objetivamente irreconocible en el conjunto de la obra. Así sucede en muchos cuadros. Pero si nos detenemos en algunos de rara emotividad poética, elegimos algunas piezas pintadas entre 1977 y 1978: de una mano abierta, que es como un fruto que se abre, brotan nuevos frutos, hojas doradas, semillas florecidas, pájaros. Es como si la “mano” fuera el germen de múltiples criaturas y de formas surrealistas.
Lo mismo sucede con otra pieza de la misma época: un florero coronado por un pájaro de alas desplegadas sobre cuya testa nacen tallos y hojas de maíz, pero el fruto de la mazorca es un hermoso pájaro de estructura graneada y todo el conjunto aparece asediado por animales vigilantes. ¿No es esto “real maravilloso”? Lo es. Y esta misma concepción se repite en otra de sus series, las “madonas” o vírgenes, vestidas por la exuberancia de la naturaleza, arropadas, no por un manto divino sino por la extraordinaria vestidura del paisaje. Por si fuera poco, vuelve al artista la necesidad de dar pistas “históricas” a algunas de sus obras, como en ese espléndido Caballero de El Dorado, o en piezas como Prototipo de magia y mito. En ellas, y en numerosas obras de la misma estirpe, sabemos que el artista se ha nutrido en la imaginería de Conquista y Colonia, en los “mitos andinos” (hay obras que los evocan textualmente) o en los “caballeros” que la imaginación ha convertido en pura fantasía. De allí esa “iconografía fantástica” de finales de los años setenta: flora y fauna, figuras humanas asumidas en poses sacerdotales o rituales, hacen estallar un colorido de extremos. Y como para introducir el misterio o el enigma, se presentan ante ellos elementos accesorios como dados, huevos, caracolas, copas, etc.
Este viaje a las profundidades de lo desconocido, se repite una y otra vez. ¿Es un viaje del inconsciente y por ello mismo el viaje ideal del arte surrealista? Talvez. Leopoldo Combariza ha escrito sobre “la más exuberante jungla en medio de la cual transitan subrepticiamente las luces, las sombras y las siluetas vagas, neblinosas, de formas que bien pueden pertenecer a animales de una fauna hiperbólica como vampiros, escarabajos, reptiles, afeminados jerifaltes, pájaros nocturnales o seres salidos de la mitología, antropomorfos compuestos surgidos de la mente afiebrada de los aedas”.
Se ha insistido en la imaginería americana, en la representación fantástica de todo aquello que, revelado como desconocido, dio pie a toda clase de conjeturas e interpretaciones, muy pocas ceñidas a la realidad o más bien fruto de la adivinación de cuanto se desconocía. Pero el mundo de figuras de Villegas va más allá y no es aventurado decir que se acerca a la imaginería medieval europea, a ese momento en el que la racionalidad no había todavía penetrado en la mente de los hombres, a ese estado pre-científico en el que imaginarse el origen del mundo equivalía a dejar en absoluta libertad lo imaginario y lo especulativo. Forma de conocimiento, fantasiosa talvez, tenía que pasar por la poesía, a menudo por la poesía diabólica en la que el sueño daba fácil paso a las pesadillas. Veamos la tradición: desde Brueghel hasta el Goya de Los caprichos; desde El Bosco hasta las penumbrosas siluetas de Durero o Rembrandt.
¿Rembrandt? Villegas ha llevado su admiración hacia este artista hasta el punto de rendirle homenaje. ¿Qué lo seduce, además de aquello que ya es lugar común: el tratamiento de la luz? No dudamos que lo seduzca el halo de misterio de sus personajes o figuras.
La imaginería medieval caza a la perfección con la imaginería de estos conquistadores metamorfoseados, asediados por toda clase de criaturas y antes que nada asediados por la naturaleza. En un gran óleo, por su formato y factura, fechado en 1989, tenemos la impresión de estar, a primera vista, ante un grandioso bodegón. La visión se amplía por la profusión de figuras que lo rodean, figuras humanas y animales listas para saltar sobre este festín inerte. La tenue coloración le da un aspecto de obra antigua, recurso que Villegas ha utilizado en muchas obras. Este registro da la impresión de pieza pintada siglos atrás, efecto que el color consigue con esa destreza que ya conocemos en el gran arte clásico. Algunos de sus bodegones o naturalezas muertas buscan un efecto parecido al anterior, como si la intención del artista no fuera otra que la de cargar de antigüedad la obra moderna.
El crítico Leonel Estrada, fundador de la ya desaparecida Bienal de Medellín, acertó en sus comentarios a la obra de Villegas. Fue uno de los primeros en advertir la diversidad de sus estilos y registros. En el texto destinado a la exposición de la Galería Belarca de Bogotá, realizada en 1992, Estrada destacaba “el polifacetismo o pluralidad de expresiones que contiene” la obra de nuestro artista. “Desde los comienzos de su carrera coexiste un acendrado figurativismo con manifestaciones de la más radical abstracción” —escribe Estrada.
¿A qué viene recordarlo? Por una razón: en 1992, Villegas ofrecía al público una de las pocas muestras abstractas de los últimos años. La muestra siguiente, la más importante, la va a realizar en 2006 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Villegas abstracto, se titula esta retrospectiva. Contiene 22 piezas realizadas entre los años cincuenta y setenta, sumadas a las de creación reciente.
Me detengo en esta exposición porque podría “leerse” (13 años después de la escritura de mi monografía) como un inventario y un acto de justicia. Empiezo por destacar los textos de Gloria Zea, Eduardo Serrano y Álvaro Medina. La muestra incluye, por ejemplo, piezas de 2001 a 2006, todas abstractas. Son cuadros evocativos del universo del artista. Manto ceremonial de luz y sombra (2003) y Escala dorada a la luna (2004) reviven la poética que ya conocíamos en su trayectoria anterior. La abstracción de Villegas vuelve a sus mejores momentos. A sus raíces, diría.
Pero volvamos a la exposición de 1992. Como si se tratara de recordar que no ha abandonado la abstracción, el artista expuso piezas abstractas muy definidas, muy distintas a las de los años cincuenta y sesenta, es decir, nuevas exploraciones, esta vez con recursos como el collage y la heterogeneidad de los materiales.
Se trata de materiales más “rituales”, de creaciones que, algunas en técnica mixta, han abandonado las huellas del cubismo y se acercan a otra clase de informalismo, al informalismo de un Clavé o un Tàpies, no tanto por lo que se parezcan como por la libertad con que reivindica insignificantes objetos (hojas, plumas, recortes de cartulina) incorporados al cuadro.
Lo curioso es que, en estas creaciones de la más pura abstracción, introduzca elementos figurativos y que estos parezcan salidos de la fase reseñada extensamente en páginas anteriores. ¿Es ésta una manera de recordar que no ha abandonado la figuración? Sí. Pero también una forma de recordar que no hay estilo definitivo ni fase clausurada sino estilos y fases simultáneas, alternas o sucesivas.
Desde su Flora tropical fantástica (pág. 179) de 1977, naturaleza y fantasía irrigan los conductos de múltiples cuadros. El enigma de sus criaturas sigue allí. Cada nuevo cuadro da origen al siguiente. No se trata de un escalonamiento repetitivo, sino de un ciclo de diferenciaciones casi imperceptibles.
En 1975, el poeta Juan Gustavo Cobo Borda escribía sobre estas figuras “misteriosas, hieráticas”. “La otra metamorfosis”, se titulaba su texto. Y volvía, con otras palabras, a una interpretación que aquí nos resulta necesaria pese a haber sido hecha en líneas anteriores.
Recubiertos por velos que están hechos de piedra, de encaje mineral, o por un aura que los circunda con sus bestiarios de fábula, esos ojos abiertos hacia un espacio inasible, son ojos de estatuas ciegas, que hacen de cualquier elucubración en torno a ellas algo, por lo menos, impertinente. Prefieren comunicarse entre sí, a lo largo de esta vasta galería fantástica en donde las imágenes de Alicia en 1941, de Max Ernst, habla con Archimboldo, en un lenguaje mucho más preciso, y exacto: el del silencio.
Así describe Cobo Borda las obras de aquella muestra. “Convertir el mundo en pintura —concluye—, lograr de la pintura un mundo: en relación con Armando Villegas, estas ideas son recíprocas, pero no son ellas, sino sus obras, las que certifican su vasta capacidad de estar atento al más sugerente y evasivo de los latidos, el latido de la verdadera pintura”.
Por su parte, en fecha posterior, la periodista cultural Gloria Valencia Diago escribía sobre obras de 1984 y 1985:
“Todo un mundo visionario y atemporal aflora en los lienzos de Armando Villegas. Bien puede aludir al medioevo con los grifos, salamandras y diversidad de pequeños monstruos que pueblan sus cuadros. A la conquista con sus cimeras y armaduras de sus caballeros con perfil de autorretrato. O bien al misterio precolombino de los incas, aún indescifrado en las entrañas de los Andes”.
“Perfil de autorretrato” es una observación oportuna. Porque Villegas deja constancia de su presencia en esos perfiles. Es él, el artista, quien se ve en el espejo de la intemporalidad. Se ve entrometido en sus criaturas. Es él, o su doble, la imagen de su propio rostro estampada en el papel o la tela. Pero no se trata de un fácil narcisismo. Pensaríamos, mejor, en la necesidad de verse a sí mismo como protagonista, pues todo arte, antes que todo, tiene un único protagonista: el artista. En alguna pieza de esta época, la imagen se duplica, como si saliera, por efectos de un ritual mágico, del alma. ¿O es acaso el mismo cuerpo, convertido en alma, separado del cuerpo que ha habitado con su alma?
Puede ser. Hay símbolos en la pintura de Villegas que, por lo indescifrables, mantienen el aura misteriosa de lo inaccesible. ¿Obedecen a un mundo interior, a una íntima creencia, a un ritual de secta, cofradía, logia o algo parecido? Probablemente, y con mayor razón cuando el artista ha confesado pertenecer a la logia masónica. Su discreción al respecto es admirable. No obstante, acepta haber dejado deslizar en sus cuadros, como al azar, símbolos religiosos, señales que el espectador de esta obra apenas podría percibir.
Se ha precisado la fecha de 1972 como el año de ruptura del pintor con su época abstracta. Preferiríamos no hablar, en sentido estricto, de ruptura. El nuevo rumbo tomado por su pintura, a raíz de su viaje a República Dominicana, debió de haber obedecido a razones emocionales profundas. “Experiencia mágica y alucinante” —ha dicho el propio Villegas. El encuentro con el Caribe —se ha señalado en repetidas ocasiones— coincide con la orientación del artista hacia rumbos decididamente figurativos. Mejor dicho, hacia esa figuración donde lo real maravilloso halla un cauce abierto de expresión, como lo he señalado antes. No olvidemos que el Caribe es el origen de escritores y artistas como Alejo Carpentier y Amelia Peláez, Wifredo Lam y René Portocarrero. Allí lo “real maravilloso” ha tenido un claro encuentro con el surrealismo. En ese desbordamiento tropical, donde el mundo parece expresarse en imágenes, no siempre bajo el signo de la lógica y la racionalidad, debió de hallar Villegas la posibilidad de amalgamar el imaginario andino con un imaginario mucho más desbordado, aquel que, en adelante, estará en el espíritu y formas de su pintura.
Ese mismo año de 1972, Armando Villegas contrae matrimonio con Sonia Guerrero, original de Santa Marta, es decir, una caribe de temperamento recio y al mismo tiempo franco y festivo. De su relación con la ceramista Alicia Tafur han quedado cuatro hijos: Alexandra, Geovana, Diego y Ricardo, con los cuales Villegas mantendrá siempre una relación paterna y de amistad. Del nuevo matrimonio nacerán Andrea y Daniel, seres que en la hermosa y amplia casa del Bosque San Gabriel, donde al fin ha echado raíces la familia Villegas Guerrero, van y vienen con la discreción que les impone el trabajo de un padre metódico. En la iconografía del artista, estos rostros aparecerán en numerosas ocasiones en sus cuadros. Villegas, retratista experimentado, introduce estas imágenes afectivas en sus obras, de la misma manera que ha introducido metódicamente su retrato.
Allí, en estancias llenas de arte colonial americano, de decenas y decenas de obras del artista, de obras de sus contemporáneos (Villegas es un coleccionista escrupuloso de pinturas, grabados y dibujos), no hay espacio que no respire lo que llamaríamos ambiente de artista. Al buen gusto de la decoración interior se añade ese espíritu barroco que encontramos en los cuadros de su nueva etapa. Estos se amontonan, por decenas, en todos los rincones de su estudio.
Si se pretendiera apresar una imagen cierta de la infatigable capacidad creativa de Villegas y de la simultaneidad con que acomete uno u otro estilo, habría que recorrer con mirada atenta este vasto espacio de la primera planta, mirando hacia el poniente de una Bogotá que, se diría, ha acabado siendo colonizada por el trópico. Desde los amplios ventanales, la luz del atardecer sabanero, que ha dejado de ser gris y sombría, se filtra en tonalidades sorprendentes.
En esta casa, donde Villegas y su familia viven desde 1981, no hay día en que el maestro no se ponga de pie y frente a una de sus obras. A la pieza iniciada y casi terminada le va imponiendo nuevos detalles; la abandona para dedicarse a manipular algún amasijo de papel periódico o cartulina; a pintar sobre piedras de formas caprichosas rostros de mujeres o figuras felinas (sus gatos ronronean alrededor del estudio; dormitan y se acercan a buscar una caricia del amo). Hay figuras totémicas, hechas de madera; objetos de culto convertidos en pequeñas piezas artísticas; cartulinas desflecadas destinadas a dar el toque final a una máscara o a su representación abstracta; latas pintadas con pequeños guerreros o mujeres etéreas; animales de esa fauna fantástica hallada en sus grandes cuadros. Este paisaje da fe de la disciplina del artista, aquel hombre que confesaba ser una persona de orden, metódica, levantada de la humildad de la pobreza a una vida mucho más desahogada.
El teléfono no deja de sonar desde sus distintas líneas y Sonia filtra las llamadas con escrupulosidad vigilante y protectora. Llaman estudiantes de artes plásticas, clientes interesados en la adquisición de un cuadro, personas interesadas en conseguir una certificación de autenticidad pues, a la larga, la obra de Villegas también ha sido objeto de imitadores inescrupulosos, de fundidores avivatos que han reproducido casi a la perfección una cabeza de guerrero al bronce, olvidándose del cuidado milimétrico que Villegas pone en sus obras.
De esta casa sale varios días, por la mañana, a dictar sus clases en la Universidad Javeriana. La vocación pedagógica de Villegas sigue viva. Profesor en la Universidad Nacional, donde fue director de Artes Plásticas; cofundador de Bellas Artes de la Universidad de los Andes, en pocas palabras, profesor siempre, Villegas se enorgullece de haber tenido por alumnos a algunos de los artistas más destacados de la generación siguiente a la suya. Profesor por vocación, en un momento en que ya no le sería indispensable ocuparse de la enseñanza, Villegas devuelve a sus alumnos un largo aprendizaje académico y una práctica de enorme versatilidad, en todas las técnicas y estilos.
Entre 1992 y 1993, Villegas tuvo la oportunidad de viajar a Seúl y al Japón, ese oriente recóndito que desconocía. En Seúl realiza una de sus más hermosas muestras de pintura. Viaja a España. Miami o Perú, pero, en realidad, el artista preferiría no moverse de casa, los trastornos que estos viajes causan en su disciplina de trabajo son notables. Rompen el ritmo. Es preciso regresar a calentar la mano, a poner orden en la obra empezada. Uno tiene la impresión de que Villegas, precisamente por su disciplina, es un ser sedentario y de escasos amigos. Con estos ha sufrido decepciones y se adivina en la actitud humana del artista, no sólo la generosidad con que acepta la obra de los demás sino el desconcierto que le produce la mezquindad de que ha sido objeto en ocasiones.
Podría hablar del escepticismo, de la experiencia y la sabiduría. En este sentido, Villegas recibe agradecido los elogios a su obra y con silenciosa indiferencia los ataques y la incomprensión de críticos que no han podido o no han querido ver en la totalidad de su trayectoria los caminos recorridos, la diversidad de sus propuestas, las rupturas internas de su estilo, una ética del trabajo mediante la cual se permite seguir siendo coherente consigo mismo.
En su fuero interno, Villegas se siente orgulloso de ser un mestizo. No olvida sus orígenes. Es como si su Pomabamba andina viviera todavía en el tejido de sus afectos, a los que ha añadido la experiencia de dos familias, sus raíces colombianas y la prolongación de éstas en la experiencia tropical que ha vuelto mucho más complejo el mestizaje. Andino y caribe, esto ha sido a la postre el artista que llegara hace más de 50 años a una ciudad ensimismada y provinciana en busca de un destino.
Epílogo: Monólogo de artista
“(…) A lo mejor pueden estarse conjugando en mí fenómenos extraños. A lo mejor no se dilucida suficientemente la capacidad que tengo de moverme en distintos campos y formas. Creo que un artista, obviamente, está facultado para transitar por distintos campos, si su talento lo permite. En el campo abstracto, en el expresionista, en fin, en cuanto salga de su sensibilidad y de sus necesidades expresivas… En todo lo que él se permita… Pero lo que se puede permitir es el encasillamiento, que a menudo revela cierta pereza de los críticos o de los especialistas.
”Quizá las circunstancias hacen que uno, como artista, se encasille, por necesidad, precisamente, de sobrevivir en un medio tan difícil como el nuestro. A veces uno se encaja en una línea de expresión, válida en su lenguaje y recibida oportunamente por una especie de inconsciente colectivo. Es entonces estimulado por la recepción comercial y los aportes materiales que esto significa, todas estas cosas a las que todo artista aspira. He tenido grandes compensaciones materiales con una línea que descubrí, con este realismo mágico que es hoy reclamado por un público. Y es una veta personal, pero como sucede con los yacimientos mineros, es sólo una veta a la que se superponen o debajo de la cual hay otras. Por esto creo que la existencia de diversas vetas en esa profundidad de superficie debe ser explotada, sea de oro o de platino, del material que sea, pues así concibo la existencia o convivencia de diversas tendencias en mi obra, sin importarme el éxito comercial de una u otra. Puede suceder que uno de estos materiales o vetas sea menos comercial que otro, que no sea inmediatamente reclamado por el público, pero es preciso explotar esos otros estratos, aquellos que me llenan, que contribuyen a mis necesidades expresivas.
”Producir tantas imágenes como yo produzco, es una manera personal de proyectarme. Por ejemplo, en toda esa legión de guerreros en los que he venido trabajando, cada figura es distinta, cada una de sus personalidades o caracteres es distinta y si uno se detiene a estudiar esa iconografía, descubriría, pese a su aparente parecido, rasgos de diferenciación muy notables. Quizá la historia o los analistas se darán un día cuenta de esto (…)
”Quizá los motivos se repitan, pero los rasgos y detalles no son de ninguna manera repetitivos. Esto es tan recurrente como mi trabajo con las texturas, con el reciclamiento de elementos, con cierta vocación abstracta, reflejada en las numerosas obras que pueden verse en este estudio. Mi sensibilidad me permite poder hacer acopio de todos estos elementos. Toques de color aquí, toques de texturas allá, todo esto me deleita y pienso que estas obras pertenecen algo así como a una reserva. He expuesto a veces estas obras, en Estados Unidos, aquí en Europa, mientras se exponían mis obras figurativas, y, claro, esto suscita a veces cierto desconcierto, cierta controversia. Algunos no se explican cómo un artista pueda expresarse de maneras distintas en una misma época, cómo puedan ser contemporáneas creaciones de diferente signo y estilo. Pero no sé, es una encrucijada y mientras uno esté dentro de ella, hay que darle rienda suelta a la creatividad. A lo mejor terminaré mis días, contra todo fácil pronóstico, haciendo reciclaje de objetos, dándoles forma artística. Es algo que no se puede predecir porque ni siquiera el éxito de mercado obtenido por determinada línea o estilo impide a un artista darle salida a esa encrucijada. Lo que sucede en una fecha indeterminada es imprevisible y allí reside precisamente la fascinación y el misterio de toda creación artística (…)”.
Bogotá, marzo de 1995
Anexo
Habría que detenerse en la actividad pedagógica de Armando Villegas, ejercicio del que poco o nada hablan sus críticos y sobre el cual sus alumnos prefieren dejar en un olvido interesado. Siempre en la docencia, nuestro artista “hereda” de algunos de sus parientes esta digna actividad. Posiblemente de allí venga su vocación de docente, para la que se preparó en sus años de academia, tanto en Lima como en Bogotá. Hoy, Villegas se ufana, sin falsa modestia, de ser uno de los pocos pintores de su generación ajeno a la improvisación de la pedagogía artística: estudió para ser maestro y en ello ha ocupado y aún ocupa parte de su vida.
Durante casi 50 años, en distintas universidades de la capital de Colombia, Villegas ha visto pasar varias generaciones de estudiantes, futuros y destacados artistas del panorama de la plástica: pintores, dibujantes, escultores, grabadores. También diseñadores gráficos y arquitectos han recibido sus enseñanzas, en períodos que Villegas disecciona por épocas, siendo en el año de 1957 un año clave en su magisterio, año en el cual, por invitación expresa del crítico Leonel Estrada, se traslada a Medellín, donde crea un círculo de destacados artistas y animadores de arte, círculo donde empieza a germinar la idea de una futura bienal de arte, años después concretada por Estrada.
A su paso por la Universidad de los Andes, Villegas tiene como discípulos a jóvenes que tendrían, poco después, un papel protagónico en las artes plásticas del país, tales como Beatriz González, Ana Mercedes Hoyos, Luis Caballero y una serie de nombres que se perfilarían en otras disciplinas del arte, siendo de destacar el nombre del escultor John Castles. De su trabajo pedagógico en la Universidad Nacional podría decirse lo mismo, pero lo que sin duda contribuye a dibujar un perfil del Villegas pedagogo es su renuncia a imponer un estilo, a convertir sus enseñanzas en una sombra prolongada de su propio estilo. El maestro no confunde sus enseñanzas con su propia creación. Dividido en dos, en una especie de necesaria esquizofrenia, el artista que enseña se separa de sus propias objeciones para practicar una “objetividad” en la que prima la conciencia del talento y la personalidad del discípulo, sus preferencias estilísticas y temáticas y no el capricho tiránico de un maestro que pretende formar discípulos de su propio arte.
La parte docente implica, para Villegas, la investigación y la búsqueda. Si antes los discípulos seguían al maestro —explica el artista—, hoy por hoy la situación se invierte, en términos pedagógicos: es el maestro quien debe seguir a sus discípulos, ordenando sus caminos, abriendo o iluminado las rutas descubiertas por los alumnos, descubiertas o insinuadas por sus talentos creativos. Y esta especie de médium en que se convierte el maestro, es lo que caracteriza a la obra pedagógica de Villegas. Se trata de ofrecer aliento al talento pero también de fortalecer teóricamente la conciencia del alumno, que llega así a la certidumbre de su libertad creativa.
Pero no sólo es destacable la actividad pedagógica de Villegas. De él han salido importantes iniciativas culturales de carácter institucional, como la creación del Museo Contemporáneo de Arte Bolivariano, que hoy tiene su sede en Santa Marta, al lado de la quinta de San Pedro Alejandrino, donde reposan los restos mortales del Libertador Simón Bolívar. Por iniciativa personal, valiéndose de sus relaciones personales y de su prestigioso, pudo concretar la creación de este museo, gracias al apoyo oficial del entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien ordenó la construcción de la sede.
Pero no son recientes estas iniciativas. En los años cincuenta, en compañía de su entonces esposa, la ceramista Alicia Tafur, Villegas crea el primer taller de artesanía artística de Colombia, dando pie a una actividad interdisciplinaria que revelaba así su vocación pedagógica. Estos pequeños objetos creados no serán extraños a su actividad artística, como lo hemos señalado en otro lugar de este ensayo.
Villegas resume, en su vasta actividad, una multiplicidad de registros en los que la pedagogía ocupa un lugar de preferencia, tanto como lo ocupa su dedicación a esta refinada artesanía, incorporada en numerosas obras suyas, aquello que he llamado la tercera vertiente del artista.
Es en 1986 cuando se concreta la creación del Museo Contemporáneo de Arte Bolivariano. Con una colección hecha por donaciones personales, el museo es hoy un patrimonio cultural que debe mucho a la iniciativa de Villegas.
Cartagena de Indias, mayo de 2008
